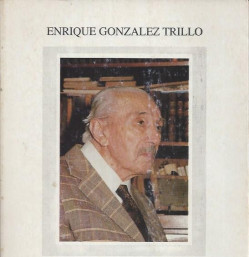|
El ejemplo de Lenin
Los prejuicios ideológicos suelen ser un escollo para la concreción de las transformaciones históricas. El autor de ¿Qué hacer? supo sortearlos como nadie.
28.04.2014 09:25 |
Giménez Manolo |
Separado de su ilustre pasado rioplatense, en tanto doctrina común de los padres fundadores (Moreno, Belgrano, Monteagudo) y de las mentes decimonónicas más avanzadas (desde Alberdi a la Generación del 80), el liberalismo quedó reducido en el siglo XX a la prédica de los organismos financieros globales, al marketing de los inversores extranjeros o al staff económico civil de las dictaduras militares.
Su última aparición en las políticas de Estado, como sorpresivo sostén discursivo del programa económico de Menem, lo convirtió –tiempo después– en el ángel caído del nuevo relato instaurado durante la década kirchnerista. Así, en estos días, es moneda corriente la denostación de algunos dirigentes por su pasado (o presente) presuntamente liberal, estigma que los convierte, sin más, en enemigos absolutos de todo lo nacional y popular.
Sin embargo, para una sociedad que aún tiene pendiente la modernización integral de sus estructuras, como la Argentina, algunos rasgos del liberalismo económico –especialmente dentro de un programa de acumulación capitalista nacional– no deberían ser tan livianamente descalificados. Y mucho menos en cumplimiento de presunciones ideológicas.
Así lo consideró en su momento nada menos que Vladimir Illich Ulianov –llamado Lenin–, el más destacado teórico del socialismo mundial y líder de la revolución de 1917, cuando debió enfrentar las tremendas resonancias que tuvo, sobre la economía de los pueblos que conformaban la Gran Rusia (luego Unión Soviética), el proceso de guerra civil y los intentos de invasión por parte de potencias extranjeras.
Como se sabe, la revolución bolchevique fue la primera en identificarse con los principios del materialismo histórico y los enunciados generales de Karl Marx. Sin embargo, este notable científico alemán había previsto la irrupción de la dictadura proletaria en vías del socialismo –donde quedarían superados la sociedad de clases, el Estado y la propiedad privada– en alguna formación histórica del capitalismo avanzado (especialmente Inglaterra, pero también Francia o Alemania).
Sólo en estas formaciones, pensaba el genio de Tréveris, las contradicciones entre la cada vez más concentrada propiedad de los medios productivos y el creciente aumento y socialización de la producción permitirían el cambio revolucionario. Pero la Rusia de los Romanov constituía el modelo exactamente contrario a tales requisitos históricos. Sus rasgos salientes eran cien millones de campesinos analfabetos, un proletariado escuálido, vastas extensiones donde sobrevivía el anacrónico régimen servil del feudalismo y la opresión de nacionalidades irresueltas bajo el yugo del centralismo monárquico.
En esas condiciones –agravadas por la devastación que produjeron los sucesivos episodios bélicos–, era más necesario concentrase en llevar a cabo las tareas nacionales y democráticas de la revolución, que idealizar un socialismo irrealizable por el momento.
Pragmático y realista, hacia 1921, Lenin diseñó la llamada Nueva Política Económica (NEP) que buscaba restablecer el camino del desarrollo capitalista en base a una serie de medidas liberales: se puso fin a las incautaciones de granos a los agricultores y se liberó el comercio rural interior; se flexibilizaron las relaciones laborales, con diversificación de salarios e incentivos a la producción privada; se contrataron técnicos extranjeros y se promovieron las pequeñas y medianas empresas de propiedad privada. Si bien el Estado mantuvo el control de transportes o el comercio exterior, se accedió a la inversión de capitales extranjeros.
Lenin entendía, además, que por esta vía se eliminaba toda posibilidad de agigantar el rol del Estado en el desarrollo económico, evitando así la formación de una casta burocrática que actuara como sustituto histórico de la alta burguesía y aparato sucesorio del zarismo. Lo cual efectivamente ocurrió tras la muerte del líder, en 1924, tras la consagración de Stalin quien, promediando 1928, cerró el exitoso ciclo de la NEP e impuso la industrialización "socialista" forzosa. El resto de la historia es (o debería ser) por todos conocida.
Volviendo a nuestra Argentina, se me ocurre que tal vez estemos en la alborada de un nuevo tiempo engendrado por el fracaso de los discursos de la pequeña burguesía, tanto en su versión posmoderna como de ínfulas revulsivas, al estilo de los últimos años, que de tanta frase hecha y lugares comunes tiende a confundir la realidad con las sensaciones y la crítica social con el tan temido poder de "los medios hegemónicos".
Este fracaso, decía, nos obliga a retomar el estilo pragmático y realista que caracterizó al ciclo de movimientos nacionales –dentro de los cuales la realidad marcaba la evolución de las ideas y no al revés– en cuyo marco se desenvolvieron los setenta años cruciales de nuestra historia como nación. Desde tal perspectiva, las doctrinas económicas y políticas que supieron interpretar y adaptar los pensadores de ese período tienen mucho para ofrecer.
Para eso hay que derrotar a los prejuicios, que aún subsisten entre las clases populares, a fin de recuperar un plan económico común entre las fuerzas del trabajo y el capital. Las definiciones y los programas de cada actor, de cada clase social, vendrán una vez que hayamos superado el escollo de la dependencia y el atraso.
Así pensaba construir el proceso revolucionario aquel Lenin de la madurez; el mismo que sigue siendo un desconocido, enterrado bajo las miles de invocaciones de sus antiguos acólitos, siempre dispuestos a impugnar, en la Argentina, toda forma de capitalismo autóctono; aún a pesar de su inesperada adhesión actual al peronismo, movimiento creado por un militar de formación liberal y proyecto burgués. Aunque seguramente, como antes con la NEP, prefieren ignorar este molesto detalle.