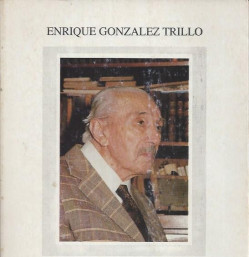"El día de la asunción de Cámpora –publicaba el diario Clarín el 26 de mayo de 1973–, el padre (Carlos) Mugica, con pantalones grises y campera negra, encabezó una manifestación de 20 personas de la Villa del Retiro, donde el sacerdote oficia. El grupo llevaba una bandera con el nombre "Montoneros".
La postal periodística es un fresco de la época: a pocos metros de donde transcurría la manifestación, se encontraba el estudio de Adolfo Mugica –padre del más destacado referente "tercermundista"–, donde en junio de 1943 se había decidido la candidatura pro oligárquica del empresario Robustiano Patrón Costas, que precipitó ese año la asonada del GOU y el surgimiento de la contrafigura encarnada por el entonces coronel Perón.
Un significativo retrato de la época, decíamos, pues desde fines de los 60 proliferaban en Buenos Aires y otras ciudades argentinas las conversiones de la clase media juvenil –económicamente acomodada y oriunda de familias orgullosamente gorilas– hacia una variedad de peronismo "socialista y combativo" muy poco ajustada a la auténtica conformación histórica de este movimiento de masas.
Efectivamente, Mugica no era el único ejemplar de oveja descarriada: por las filas del "peronismo revolucionario" pasaron centenares de apellidos tradicionales de gente "paqueta" (diría Landrú). Esencialmente, eran descendientes empobrecidos de la alta burguesía comercial y terrateniente de otros tiempos, como Muñiz Barreto o Abal Medina. También se reportaban los hijos o nietos de funcionarios políticos, civiles o militares, que le habían servido de soporte técnico y discursivo.
En cuanto a estos últimos, un ejemplo ilustrativo, además del cura Mugica, lo constituye Juan Carlos Alsogaray, sobrino del inefable Álvaro, primo de María Julia e hijo de Julio Alsogaray, general del Ejército que había formalizado, pocos años antes, el golpe de Estado contra el enclenque gobierno de Illía.
Asimismo, la base de sustentación mayoritaria de las organizaciones que confluyeron en Montoneros eran las clases medias universitarias y profesionales (no había casi obreros o sectores medios semi proletarizados), que habían perdido toda ilusión de liderar el proyecto sostenido por sus padres desde 1955. Eran "jóvenes promesas", a las que el ascenso social que sentían merecer les resultaba cada vez más difuso en el capitalismo semicolonial argentino.
Ahora, sus ilusiones estaban depositadas en un curioso socialismo sin obreros, donde la dirigencia sindical –sostenida por el auténtico proletariado– debía ser aniquilada y remplazada por los esclarecidos cuadros de la JTP; al tiempo que la burguesía industrial, "impotente para enfrentar al imperialismo", dejaría su lugar a una vanguardia estatista que, seguramente, debían controlar y dirigir ellos mismos.
También lograron atraer parte del lumpen, gracias a la acción territorial de una de sus vertientes más destacadas: el cristianismo "de base" o villero, que las crónicas historiográficas señalan como un motivador ideológico fundamental en la primera formación porteña de Montoneros.
Sobre este aspecto, es oportuno indicar que, según algunas reconstrucciones literarias –la más meticulosa, sin duda, es La Voluntad de Eduardo Anguita y Martín Caparrós–, el grupo que conformaban Fernando Abal Medina, Gustavo Ramus y Mario Firmenich, compinches en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Juventud Estudiantil Católica, tenían por guía espiritual, precisamente, al cura Carlos Mugica.
Esta rápida descripción permite entender la importancia que Mugica tenía para Montoneros, tanto en el plano simbólico como político. También dimensionar adecuadamente el impacto que, para esa organización y otras afines, significó la crítica del sacerdote al terrorismo o la condena que hizo del enfrentamiento emprendido por estos dirigentes contra el régimen de Perón, desde fines del cambiante 1973.
No lo soportaron. Además, sólo saber que Mugica seguía articulando políticas asistenciales para la cartera de Bienestar Social –cuyo ministro era nada menos que López Rega–, no sólo resultaba inentendible, en el marco de la ficción política y la pretendida guerra popular, sino que merecía el peor de los castigos posibles.
Ortega Peña y Eduardo Duhalde –ex comunistas peronizados cercanos al ERP–, por ejemplo, le dedicaron una editorial condenatoria en su revista Militancia; mientras, la conducción montonera profirió una eterna maldición cuando el cura decidió no movilizar a los villeros a la Plaza, el 1 de mayo de 1974 (diez días después Mugica fue asesinado), cuando se concretó la ruptura con el peronismo real y concreto que comenzaba a perfilarse como el verdadero enemigo de la Tendencia Revolucionaria.
No existen pruebas historiográficas para desmentir la versión oficial, según la cual el crimen del sacerdote fue cometido por Rodolfo Almirón, baluarte de la Triple A. Tampoco para demostrarla. Pero sí es posible decir que, al momento de su muerte, Mugica había realizado un trayecto crítico de sus propias posiciones de clase y manifestaba un entendimiento de las luchas populares mucho más certera y realista que sus antiguos discípulos.
Los hechos posteriores –con su estela de muerte y destrucción– demostrarían que estaban en juego, como pensaba el cura, cuestiones que afectarían la supervivencia misma de la integridad nacional. Razón más que suficiente para desear que el recuerdo de Mugica tenga un mejor destino que la rigidez de los monumentos, siempre funcionales al silencio. O peor aún: que soslayando sus últimas posiciones políticas, el engañoso maniqueísmo del relato oficial termine subordinándolo al mismo proyecto, pretencioso y aristocratizante, que el homenajeado rechazó a costa de su propia vida.