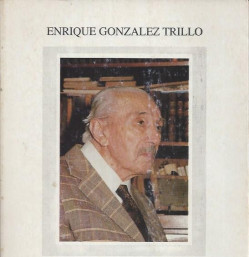|
1810. Una experiencia de revolución
Mariano Moreno adoptó un programa de alto riesgo, pero que era el único posible para formalizar un capitalismo autocentrado en la América española
26.05.2014 10:53 |
Giménez Manolo |
Lenin se preguntaba, en los primeros años del siglo XX, acerca de las reales posibilidades del inmaduro proletariado industrial para constituirse en agente social del cambio revolucionario en la Rusia de los zares. Y aunque le tocó en suerte un tiempo signado por la rigidez, supo evitar las lecturas hagiográficas de Marx percibiendo, con notable claridad, que una clase social puede desempeñar un papel determinado en el proceso productivo sin tener, sin embargo, conciencia de sus fines históricos. En tales coyunturas, concluyó, es imprescindible conformar una vanguardia política.
Un vanguardista del Plata
Mariano Moreno no tuvo oportunidad de leer a Lenín y tampoco hubiese entendido demasiado lo que se proponía, ya que vivió en la era de las revoluciones nacionales de signo burgués. Pero su análoga interrogación en torno a la madurez de una clase capaz de asumir en la sociedad criolla el programa industrializador al que dedicó su vida, tal vez nos permita esta disgresión historiográfica a pesar de la distancia de tiempo y espacio.
También porque en ambos casos el liderazgo revolucionario dependía de encontrar la clave de la dinámica social en formaciones históricas periféricas; es decir, sujetas a las exigencias de acumulación de las economías dominantes y, por lo tanto, condenadas a una dirección única de (sub) desarrollo a remolque de las metrópolis.
Entre la estirpe y la ambición
Al despuntar el siglo XIX, el Virreinato del Río de la Plata era una floreciente zona comercial acaparada por el puerto de Buenos Aires, lo que convertía a la jactanciosa ciudad, especialmente desde la llegada de la dinastía borbónica al trono, en la cabeza del sistema mercantil que se extendía a lo largo del dominio español en el sur del continente.
Pero a pesar de su enorme potencial, tal sistema se montaba sobre un monótono escenario con muy pocos actores: los comerciantes de orgullosa prosapia ibérica, que capitalizaban el régimen monopolista; el grupo de los criollos y extranjeros, especialmente ingleses y franceses, dedicados al contrabando –actividad favorecida en precios y clientela por la vigencia de aquel mismo monopolio– y los ganaderos que por entonces imponían la “civilización del cuero” –siguiendo la denominación de Faustino Sarmiento–, poseedores de la principal fuente de riqueza.
Entretanto, el aislamiento geográfico y las trabas impuestas al comercio interprovincial arrojaban a los pueblos del interior hacia una economía de subsistencia, débilmente agrícola, aunque dotada de un artesanado incipiente, que no podrá sobrevivir a la libre importación de productos extranjeros implantada al poco tiempo de conformarse la Primera Junta de Gobierno.
Reacción o progreso
La Revolución de Mayo hizo su aparición en este entramado de relaciones productivas que, simultáneamente, vinculaba y enfrentaba a las distintas regiones e intereses. Mariano Moreno, su principal animador, debió enfrentar la doble presión de monopolistas y librecambistas.
Los primeros, cuya expresión más acabada era Martín De Alzaga, sentían terror ante la apertura del comercio exterior rioplatense, impulsada por el poderoso Imperio Británico, ya que significaba el fin de sus privilegios comerciales y políticos. Encubrían su ambición declamando el amor al Rey de España y a la Santa Madre de Roma.
Los ganaderos e importadores, en cambio, buscaban una mayor complementación con Inglaterra. Se refugiaron en el prestigio militar de Cornelio Saavedra, mientras que Bernardino Rivadavia se iba consolidando como su principal intérprete. También ellos disimulaban sus apetencias con el velo ideológico, munidos de un tono progresista recién forjado en Europa, para situarse en las antípodas de sus reaccionarios competidores.
Independientemente de ambos, la vanguardia política encabezada por Moreno –Castelli, Belgrano, Monteagudo, entre otros– encarnaba el ideario fundamental del jacobinismo revolucionario. Pero esta referencia tomada de la Revolución Francesa no enajenaba a los jóvenes criollos del proceso histórico en que se encontraban inmersos. Muy por el contrario, asumieron el doble legado de la guerra popular contra el invasor inglés de 1807 y del levantamiento español contra el ejército napoleónico del 2 de mayo de 1808, como etapas del camino hacia la emancipación nacional, contra el absolutismo monárquico o cualquier otra forma de sometimiento.
Plan de Operaciones
El proyecto morenista era mucho más que la defensa política y militar del nuevo gobierno. Perseguía objetivos industrializadores desde una perspectiva netamente nacional americana –no porteña–, poniendo la estructura del Estado al servicio de un capitalismo nativo, que ningún sector estaba en condiciones de desarrollar por sí mismo.
En esta dirección, proponía expropiar las fortunas parasitarias, para invertirlas en infraestructura y medios de producción; limitar las importaciones suntuarias y mantener un estricto control de cambios; nacionalizar el comercio exterior; sostener la agricultura en gran escala y promover la educación técnica o prohibir, bajo pena capital, la explotación de la minería por otro que no fuera el propio Estado.
Sus esperanzas estaban cifradas en la expansión revolucionaria hacia toda la sociedad indoibérica, a través de las Juntas. Estas habían surgido de la España en armas, que se preparaba para convertir la guerra defensiva contra Napoleón en la alborada de un nuevo orden y poner en práctica, efectivamente, la soberanía popular a la que tanto se aludía desde los tiempos del granadino Francisco Suárez.
Sin altura para los sueños
La historia posterior es conocida. A la caída y muerte de Moreno, en 1811, los sucesivos gobiernos convertirán su proyecto patriótico en letra muerta (al punto que aún actualmente los historiadores discuten sobre su autenticidad).
Se declara la crisis monetaria y luego se autoriza la libre exportación de oro y plata; se rebajan los derechos aduaneros para el ingreso de mercadería extranjera y comienza la importación de carbón inglés; se descapitaliza brutalmente la economía local y la inflación se hace indetenible. “Se sancionaba de este modo la preeminencia del capital comercial inglés sobre Buenos Aires y del poder económico del Puerto sobre el Interior”, escribe Jorge Abelardo Ramos.
¿Qué había pasado? Por su debilidad numérica y orgánica, las fracciones más avanzadas que podía generar la sociedad virreinal no pudieron tomar como propio el proyecto morenista y sostenerlo en el tiempo. A pesar que el morenismo sobrevive y se revitaliza en la gesta sanmartiniana, las tareas nacionales que propuso carecían de una burguesía industrial históricamente madura que las ejecutara.
Algo para recordar
Así como al iniciar la nota nos asomamos a la trágica experiencia de Mariano Moreno desde la faceta teórica del fundador de la Rusia soviética –cuyo proyecto político fue triturado, también, por quienes le sucedieron–, la frustrada Revolución de Mayo tiene mucho para decirle al pensamiento político de nuestros días, tan afecto a las consignas y las tensiones doctrinarias bipolares.
Aunque heredero de la ilustración europea, en momento alguno este doctor de Charcas confundió la realidad con los mapas ideológicos. Y a pesar que monopolistas y librecambistas constituían las dos tendencias fundamentales que colisionaban en 1810, jamás se dejó seducir por estos últimos, que se presentaban como los modernizadores de la política del Plata. (Algo así como la izquierda de la burguesía comercial portuaria).
Escrupuloso observador de la sociedad en que vivía, Moreno adoptó un programa de alto riesgo, pero que era el único posible para formalizar un capitalismo autocentrado en la América española. Tal vez de haber vivido y gobernado algún tiempo más, habría profundizado en la doctrina federal que recorría el Nuevo Mundo desde Baltimore hasta Córdoba del Tucumán, sorteando a base de innovación las modas políticas y estribillos que llegaban desde el otro Mundo, el Viejo, junto a pañuelos, espadas y perfumes.