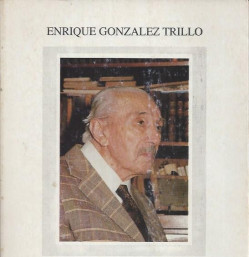|
Frankenstein se vistió de verde
La proliferación de los llamados "agribusiness" en las dos últimas décadas incentivó una inusitada expansión de nuevas y peligrosas biotecnologías. Argentina es uno de los líderes del proceso.
10.11.2014 13:39 |
Giménez Manolo |
De acuerdo con el informe del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-Biotecnológicas (ISAAA), el área mundial sembrada con cultivos transgénicos superó en 2013 los 175 millones de hectáreas –una extensión equivalente a la suma de los estados norteamericanos de Alaska y Nebraska–, lo que implicó un crecimiento mayor de 100 veces respecto a las 1,7 millones de hectáreas ocupadas en 1996, cuando estos cultivos se sembraron por primera vez (http://www.isaaa.org/resources/biotechinfomercials/brief46-2013/default.asp).
Tal expansivo crecimiento suele justificarse –especialmente en las campañas de prensa de las corporaciones líderes, como Monsanto o Syngenta– por la demostrada capacidad de esta biotecnología para multiplicar la productividad agrícola, lo que podría convertirla, argumentan, en la llave maestra para terminar con la vergonzosa situación mundial del hambre.
Pero aún si se demostrara que estos alimentos son absolutamente inocuos para la salud humana y animal –lo que de ninguna manera se ha demostrado–, la posibilidad de saciar a millones de hambrientos puede convertirse en su exacto contrario, ya que las consecuencias de la introducción de organismos transgénicos en el suelo podrían ser desastrosas y ocasionar carencias alimentarias mucho más importantes.
A esta conclusión llega un interesante artículo publicado hace dos años por la revista Time (http://world.time.com/2012/12/14/what-if-the-worlds-soil-runs-out/), según el cual la erosión del suelo y las tasas de degradación estarían sustentando un preocupante diagnóstico para la productividad rural, ya que el suelo fértil del planeta tendría una expectativa de vida no mayor a los 60 años.
También se informa que el cuarenta por ciento del suelo agrícola en el mundo ha sido clasificado como degradado o seriamente degradado; lo que significa que el 70 por ciento del suelo fértil ha desaparecido. Asimismo, la fertilidad de los suelos, en general, se estaría agotando de 10 a 40 veces más rápido de lo que puede ser repuesta (de ser así, tomaría décadas o un siglo poder regenerar sus niveles originales).
Por ello, se espera que esta degradación cause una pérdida del 30 por ciento de la producción de alimentos en los próximos 20 a 50 años, lo que contrasta sensiblemente con la demanda global de alimentos, calculada en un 50 por ciento durante este mismo lapso. Como se ve, la interesada utopía de las corporaciones deja bastante que desear.
En el mismo artículo, el investigador australiano John Crawford, de la Universidad de Sydney, explica lo que casi nadie tiene en cuenta: que el suelo tiene vida y está habitado por una gran diversidad de microorganismos. "Un puñado de tierra –dice– contiene más microbios que el número de personas que han vivido en nuestro planeta".
Crawford detalla que tales organismos crean una poderosa sinergia con las plantas y el material orgánico reciclado, haciendo al suelo más resistente y mejor lugar para almacenar el agua y los nutrientes y mejor para nutrir las plantas. Pero el ADN de las plantas transgénicas no se descompone fácilmente en el suelo y puede ser absorbido por estos microbios del suelo, provocando la pérdida acumulada de la diversidad durante las cosechas repetidas.
Afortunadamente, estas preocupaciones hace ya algunos han empezado a ser tenidas en cuenta por una parte de la comunidad internacional. Así surgió el Protocolo de Bioseguridad de las Naciones Unidas –conocido también como el Protocolo de Cartagena–, que fue firmado por 147 países y entró en vigor en septiembre de 2003. En él, por primera vez en el derecho internacional, hay un reconocimiento implícito de que los organismos genéticamente modificados son esencialmente distintos de los organismos de origen natural, traen riesgos o peligros especiales y necesitan ser regulados con un instrumento legal específico.
Pero no todos están de acuerdo con esto. Muchas delegaciones se mostraron hostiles al protocolo –incluso al concepto mismo de "bioseguridad"– y formaron lo que se conoce como "Grupo de Miami", lanzado al ruedo por los Estados Unidos. La mala (o peor) noticia, es que la Argentina fue uno de los países del Grupo y, hasta hoy, no ha dado la menor señal de querer cambiar su posición.
No se podía esperar otra cosa, por cierto, ya que –volviendo al Informe Anual de ISAA– nuestro país aparece como el tercero con mayor cantidad de su territorio sembrado con organismos genéticamente modificados: 24,4 millones de hectáreas, lo que representa el 14 por ciento del área cultivada con transgénicos en el mundo, porcentaje sólo superado por los Estados Unidos y Brasil.
Además, Argentina autorizó en 2012 la siembra comercial de veinte nuevos tipos de semilla de maíz GM –que hoy alcanza, aproximadamente, al 90 por ciento de la producción total; mientras que la soja RR –tolerante al Glifosato– mantuvo su total liderazgo como en las campañas anteriores y obtuvo cuatro nuevas aprobaciones. En lo que respecta al algodón, no existe hoy otra producción en el territorio nacional que no sea transgénica.
Pero a diferencia de Estados Unidos o Brasil nuestro país no ha utilizado esta enorme renta agraria para diversificarse productivamente o crear la infraestructura energética necesaria para el desarrollo industrial. Un dato que bastaría, por sí mismo, para evaluar de otra manera el enorme costo ambiental y sanitario de ser una factoría productora de alimentos "basura". Casi un país bananero, si no fuera porque la banana es una producción de calidad nutricional y no tiene mayores costos ambientales.