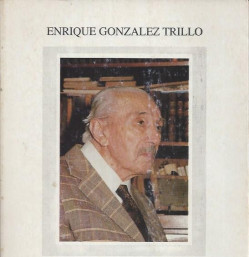Santiago Roberti está turbado porque tiene que redactar dos prisiones preventivas y tomar una declaración indagatoria. El oficio lo adquirió con los años: mostrarse complaciente en la mesa de entradas, anoticiar a los abogados, ponerle fecha a los escritos, trepar por los estantes en busca de causas archivadas y ver el retrato de Maquiavelo junto al juez.
El secretario de Lorenzo de Médicis luce su semblante pétreo, toga negra, mangas blancas con puntillas y un sombrero de terciopelo bordó. Santiago Roberti lo observa a diario cuando corre el retrato hacia la derecha del escritorio y deposita las causas que firmará el juez. En el centro del despacho hay un mástil con su bandera minúscula y sobre la pared un raído y sufriente Cristo. Ve todos los días como el ordenanza lustra con un trapo la figura severa del político florentino y acomoda el Digesto y la Jurisprudencia.
Al tomarle declaración indagatoria, Santiago se detuvo varias veces a mirar al detenido. La barbilla mal rasurada y el rostro pálido, lo retrotrajeron al hedor de los animales salvajes. La furia en el hocico, la mirada perdida, el puro instinto en la lidia de quien tiene todo por perder. Por años, creyó que podría adentrarse en la rutina y copiar fielmente los dictámenes del juez. Ordenar que le sacaran las esposas, como lo hizo con este reo de ojos extraviados y oscuros. Aspirar el humo del cigarrillo al igual que un bálsamo, ver la caricatura del sol tras las rejas imaginarias del despacho y algún día poder escapar. Los ángeles andan por el espacio ungidos por la claridad.
Estaba acostumbrado a los ojos pardos; la proximidad los hacía confidentes, rumiaban incongruencias y coartadas. Después de la indagatoria volvieron a esposar al reo. Bajo la mínima luz del escritorio, ante el crucifijo, negó tres veces las acusaciones.
Ese día, como de costumbre, el juez llegó alrededor de las once de la mañana, después de desayunar con su madre y de pasear a Docta, su cachorra pekinesa. Arribó al Palacio de Tribunales, engominado, con un traje azul oscuro y corbata gris. Temeroso de un posible juicio político, obedecía a la Corte y a la Junta de Comandantes que lo había designado.
Preguntó a los gritos por la declaración que había tomado Roberti. Estaba sentado en el escritorio, donde fantaseaba con el palacio de los Médicis y leía la revista Cabildo. Después, mientras tomaba en su escritorio un café con coñac, se detuvo en el expediente del detenido y llamó al empleado. Era la primera vez que no respondía. Ante el segundo grito, Santiago concurrió y escuchó la sentencia del juez. “Mero formalismo”, pensó Roberti, y volvió a sentir el olor de un animal salvaje; pero ahora la mirada perdida configuraba un toro, trastabillando ante la urgencia de que apareciera el matador.
Roberti trabajó con desgano, postergó la redacción de la sentencia por un cuento de toreros. El relato describía el fastuoso traje ribeteado en lentejuelas, los picadores, la arena, que era sucia contemplada desde la pista, y clara desde las tribunas. El torero aparece en escena junto al alborozo del público que grita su nombre. La tarde es fresca y luminosa, como los campos verdes donde pastan los toros bravíos. El animal sale al ruedo, turbado; todavía siente los golpes en el lomo, el garrote seco en la cabeza y los alaridos de los banderilleros. Su silueta robusta y sus patas ágiles son observadas por el torero que mira sus ojos pardos y su nariz humeante. La cercanía los hacía confidentes, el instinto buscaría una coartada. Se sabían dos mitades insoslayables. Advierte que su lidia es espléndida, sabe que podría resolverla solo, quizás de una estocada.
Santiago intenta tipear el rechazo de libertad que dictaminó Su Señoría. Los enunciados del juez se convierten en signos sublevados. El torero sostiene la capa roja ante la sombra del toro. La lengua cuelga de la boca del animal y los ojos pardos brillan de furia. Mira hacia la capa y acomete. El torero permanece inmóvil. Un resuello retumba por encima de la cabeza del escribiente. La máquina de escribir no le obedece. Piensa en el reo y en el toro; en ese remolino de capas y caballos intercambiados por detenciones ilegales. Mira las cosas que lo rodean: la ventana, el escritorio, el juez y el retrato de Maquiavelo. Algo en su interior se desmorona. Desoye los gritos, el pedido de rectificación y la amenaza. Imagina que el animal gira tras la capa roja hasta que cae sobre la arena. Al levantarse, una estocada lo hiere y la sangre caliente oscurece su lomo. Santiago quiere describir la guapeza del toro, sus ojos en la oscuridad y la estocada final, pero no puede. Alguien le pone en la mano un trapo rojo y un arma. De inmediato, el juez lo hace esposar por el policía del juzgado. El torero desenvaina su mórbido oficio de carnicero. Roberti mira al juez, sin verlo, desliza sus manos por el escritorio y malherido va a su encuentro.