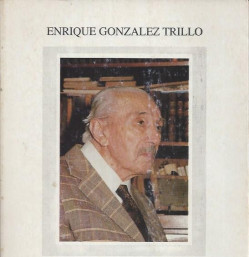El señor Alfredo Bermúdez tiene sueño. Una vez más mira las caras de Raulito, de Karina y de Berta. No alcanza a ver la leyenda que está sobre las fotos, aunque no es necesario que la lea, sabe lo que dice. ¡No corras, te esperamos!, dice. Sin embargo, en este momento el peligro no es la velocidad sino el sueño, por eso Bermúdez lleva el coche hacia la banquina y allí se detiene. Traba las puertas, sabe que con dormitar media hora será suficiente, sólo faltan cincuenta kilómetros para el próximo pueblo. Se acomoda en el asiento, está a punto de cerrar los ojos cuando ve las luces.
Piensa en un circo. Es común que los circos formen un pequeño poblado en torno de la carpa que acaban de instalar. Pero todo circo necesita de su público, y por ahí no hay ningún pueblo. Esto Bermúdez lo sabe bien, porque anduvo mucho por esa ruta. Busca el mapa en la guantera, encuentra los papeles del coche, una libreta con manchas de grasa y el manual de instrucciones del estéreo, pero no encuentra el mapa. Guarda todo otra vez, cierra la guantera y se refriega los ojos. Cuando los vuelve a abrir, las luces siguen ahí. “La única verdad es la realidad”, decía el general Perón y aunque Bermúdez nunca fue peronista, debe reconocer que esa frase tiene sentido. Pone el coche en marcha y cien metros más adelante encuentra un camino transversal. Sabe que ese camino lo conducirá hasta las luces que ve a lo lejos. Luego de andar cerca de tres kilómetros se topa con una calle ancha y las primeras casas de una y dos plantas; un rato después llega a la plaza principal. Sonríe: es idéntica a las otras muchas plazas principales de los muchos pueblos que ha visitado; la rodean la iglesia, el edificio de la Municipalidad, el hotel y la comisaría. Estaciona frente al hotel. Entra y oprime el timbre del mostrador: una escena repetida en mil películas. No hay respuesta. Vuelve a oprimir el timbre y ahora sí aparece el conserje. Bermúdez pregunta si hay un cuarto libre. El conserje quiere saber por cuánto tiempo se hospedará. Sólo por esta noche, dice Bermúdez y espera que le pida algún documento y llene la ficha de ingreso. Pero el conserje ni le pide el documento ni llena la ficha, se limita a entregarle una llave. Primer piso, dice, 105, y señala una escalera. Bermúdez agradece y pide que, por favor, lo despierten a las ocho.
El cuarto cuenta con un ropero, dos sillas, una pequeña mesa y la cama, que en este momento es lo único que realmente le importa. El colchón parece mullido y confortable. Se quita rápido la ropa, se acomoda en la cama y en menos de cinco minutos está profundamente dormido.
Despierta antes de que suene el timbre del teléfono. El cansancio ya es cosa del pasado. Piensa en un buen desayuno y recuerda que tuvo un sueño. Cruzaba un campo desierto montado en un caballo de largas crines, iba a todo galope. Es lo único que recuerda. Bermúdez jamás montó un caballo. ¿Por qué razón entonces se ha soñado galopando por ese campo desierto? No tiene la menor idea. Así son los sueños, piensa mientras se baña; después baja a desayunar.
El sitio está casi vacío. Hay una pareja en el centro del salón y un hombre solitario ocupa la única mesa que da a la ventana. Bermúdez lamenta que esa mesa no esté libre, le hubiera gustado ubicarse allí y desde allí mirar la calle. Decide desayunar en la barra. Se acomoda en el taburete y pide un café con leche, con muy poca leche, y medialunas. El mozo aprueba en silencio y coloca una taza de loza y un plato de metal con tres medialunas frente a Bermúdez. El mozo se marcha y poco después regresa con una jarra de aluminio en cada mano, inclina ambas jarras sobre la taza y vierte al mismo tiempo café y leche; luego retrocede, parece un artista dispuesto a contemplar su obra. Bermúdez bebe un sorbo de café con leche, aprueba en silencio y aún con la taza en la mano dice que anoche tuvo un sueño raro. El mozo lo mira, sorprendido. Raro porque cabalgaba por un campo desierto, y yo en mi vida monté un caballo, completa. Más que sorpresa, la cara del mozo denota espanto. ¿Qué significará?, pregunta Bermúdez. El mozo niega moviendo apenas la cabeza. No entiendo, dice. Bermúdez moja la medialuna en el café con leche y antes de llevársela a la boca pregunta: ¿qué será soñar con caballos? El mozo se marcha, sin decir una sola palabra. Bermúdez no parece inquietarse por esa descortesía: ahora sólo le interesa comer su segunda medialuna. Cuando se dispone a comer la tercera, advierte que alguien está junto a él. Gira la cabeza y se encuentra con un hombre de gesto serio. ¿Qué es eso de soñar?, pregunta el hombre.
A Bermúdez le sorprende la pregunta. Cuando uno duerme a veces sueña, dice. ¿Qué es eso de soñar?, repite el hombre serio. Bermúdez piensa que el hombre serio se burla de él, y decide continuar con la broma. Dice que cuando uno sueña le aparecen escenas en la mente. El hombre serio lo mira en silencio, su gesto no es el de quien está haciendo una broma. Uno ve esas escenas como si estuviera viendo una película, completa Bermúdez y abandona la medialuna sobre el plato. El hombre serio recoge la medialuna y comienza a comerla. No se haga el payaso, dice con la boca llena, le pregunté que es eso de soñar.
Ahora otro hombre se ha puesto junto a Bermúdez. Es algo más joven, pero parece igualmente agresivo. Bermúdez cree que se trata del hombre solitario que ocupaba la mesa de la ventana, pero se equivoca. Ese hombre sigue allí, mirando hacia la calle. El mozo ha vuelto. Se apoya en la barra y desde ahí le hace una seña a la pareja que ocupa la mesa del centro. La pareja se levanta de inmediato y se incorpora al grupo. La mujer podría ser bonita, si no fuese por esa cicatriz tosca que le cruza la mejilla derecha. Al hombre que la acompaña le falta la mano izquierda. Bermúdez se sabe rodeado, y no sabe qué decir.
¿Qué es eso de soñar?, insiste el hombre serio. Bermúdez intenta mostrarse tranquilo. No es fácil explicarlo, dice, sucede mientras se duerme. La mente queda libre y entonces aparecen esas escenas que le dije, por un instante no más, pero después uno las recuerda como si hubiesen durado mucho. ¿Qué es lo que recuerda?, pregunta el hombre manco. El sueño, lo que ha soñado, dice Bermúdez y ya no hace nada por disimular su nerviosismo. Lo veo nervioso, dice el hombre joven. Bermúdez está a punto de decir que ellos lo ponen nervioso, pero comprende que eso será peor. Recuerda algo que leyó o escuchó alguna vez, y lo dice. Los sueños sueños son, dice. Se burla de nosotros, se está burlando de nosotros, murmura la mujer mientras suavemente acaricia la cicatriz de su mejilla. No creo que se burle, dice el hombre joven. ¿Verdad que usted no se burla?, pregunta. No me burlo, ¿por qué me voy a burlar?, dice Bermúdez e intenta separarse de la barra. El hombre manco, el hombre serio y el hombre joven se lo impiden. No soportamos las burlas, dice el hombre serio. No me burlo, repite Bermúdez. Eso mismo decía Mario Santillán, susurra la mujer de la cicatriz. Cierto, exclaman casi a coro los que rodean a Bermúdez.
Vamos a tener que seguir hablando de esto, dice el hombre serio. Bermúdez aprueba con una sonrisa. Por supuesto, seguiremos hablando, dice. Ante una señal del hombre serio, la mujer de la cicatriz y el hombre manco dejan un pequeño hueco en el semicírculo que habían formado. Bermúdez comprende que por ahí puede salir y abandona el encierro. Camina rápido, sin mirar hacia atrás. Cuando llega al pie de la escalera oye la voz del mozo: lo esperamos para el almuerzo, dice.
No bien entra en su habitación Bermúdez se dirige hacia el teléfono. Levanta el auricular, pero no tiene tono. Agita la horquilla. El conserje atiende de inmediato. Bermúdez pregunta qué debe hacer para hablar al exterior. Nada, le contesta el conserje, no hay forma de hablar al exterior, el teléfono sólo sirve para despertar a los huéspedes, dice y cuelga. Bermúdez baja a la recepción. Dónde puede encontrar un locutorio, pregunta, indignado. En ningún sitio, dice el conserje, aquí no hay locutorios. Necesito hablar por teléfono, implora Bermúdez. Tampoco hay teléfonos, dice el conserje. Recién en ese momento, Bermúdez advierte que no ha visto un solo aparato de TV, ni en su habitación, ni en el comedor ni en ningún sitio; tampoco vio aparatos de radio. Aunque considera que su pregunta es ridícula, igual la hace. ¿No tienen radio ni televisión?, pregunta. El conserje sonríe mientras niega con la cabeza. No tenemos, confirma y dice que es malo saber lo qué pasa en el mundo; por lo general pasan cosas feas, dice. Están incomunicados, indica Bermúdez. El conserje niega moviendo apenas la cabeza. No, entre nosotros no, asegura. Bermúdez se propone decir algo, pero el conserje se lo impide. Vuelva a su habitación, recomienda, y descanse un poco; le espera un buen almuerzo.
Bermúdez sube la escalera en silencio, cierra la puerta con llave y se arroja sobre la cama. No tarda en quedarse dormido. Sueña. Cuando despierta trata de recordar qué ha soñado, pero apenas logra unir algunas pocas cosas: una calle por la que él corría, un papel que alguien le daba, una mujer que conoce, pero que ahora no consigue descifrar quién es. Oye el timbre del teléfono y atiende con la fantasía de oír la voz de su esposa. Es el conserje. Le avisa que lo están esperando, que no se demore. Bermúdez refresca apenas su cara y baja. Le han reservado un sitio entre el hombre serio y el hombre joven, frente al hombre manco y a la mujer de la cicatriz. El hombre serio dice que se trata de una comida sencilla, pero sana. El mozo pone un plato con verduras cocidas frente a Bermúdez. Le va a gustar, asegura el mozo. Bermúdez prueba un bocado y, efectivamente, no tiene mal sabor. Luego traen una fuente con carne asada, algo seca y dura, y, por último, una manzana. Bermúdez no sabe si comerla con los cubiertos o con las manos. Siente que lo miran, y opta por los cubiertos. Ahora están de sobremesa. El hombre serio quiere saber qué hizo Bermúdez en su cuarto. Bermúdez contesta mecánicamente. Dormí, dice. La mujer de la cicatriz en voz muy baja le pregunta si le vino eso. ¿Si soñé?, pregunta Bermúdez en tono desafiante. Sí, soñé, pero no lo recuerdo. Qué pena, dice el hombre manco, habrá que llevarlo al Instituto. Bermúdez se rebela. Dice que está harto de bromas. Ni Instituto ni nada, dice, me voy de aquí. Usted no se puede ir, dice el hombre manco. Ustedes no pueden retenerme, dice Bermúdez, y pide hablar con la autoridad. Él es la autoridad, dice el hombre joven y señala al hombre serio. ¿La autoridad?, pregunta Bermúdez. El subcomisario, dice el hombre joven. Quiero hablar con un fiscal o con un juez, exige Bermúdez, aquí tiene que haber un juez. Lo hay, dice el hombre joven y señala al hombre que está en la mesa de la ventana, mirando hacia la calle. Bermúdez pide que venga. El hombre joven dice que es imposible, que no se puede ser juez y parte. No ve que ni siquiera mira hacia aquí, dice.
Bermúdez intenta ponerse de pie, pero el hombre serio y el hombre manco se lo impiden. No haga chiquilinadas, dice el hombre serio. Bermúdez repite que no lo pueden retener ahí y con tono implorante explica que su mujer y sus hijos estarán preocupados. Usted es quien debería preocuparse, dice el hombre serio. Esto es un atropello, dice Bermúdez, no puedo creerlo. Mario Santillán tampoco podía creerlo, susurra la mujer de la cicatriz. ¿Quién es ese Santillán?, pregunta Bermúdez. El último forastero, susurra la mujer de la cicatriz. Y terminó en el Instituto, completa el hombre manco. ¿Qué diablos es el Instituto?, pregunta Bermúdez. Los tres hombres y la mujer hacen un mismo gesto de sorpresa. El hombre joven se dispone a hablar, pero el hombre serio se anticipa. Cuéntenos qué es eso de soñar y nosotros le contaremos qué es el Instituto.
A lo largo de diez minutos Bermúdez intenta explicar lo que es un sueño; habla de imágenes que aparecen en la mente de quien sueña, repite que es como una pequeña pantalla cinematográfica que sólo ve el que está soñando. Incluso se atreve a más y asegura que hay quienes sueñan en colores y quienes únicamente lo hacen en blanco y negro. ¿Y usted pretende que le creamos eso?, pregunta el hombre serio. Bueno, lo del blanco y negro y el color no está probado, dice Bermúdez, yo siempre sueño en blanco y negro. No hablo de colores, dice el hombre serio, hablo de las payasadas que está diciendo. ¿Payasadas?, pregunta Bermúdez. El último forastero fue más claro, susurra la mujer de la cicatriz. Sí, confirma el hombre joven, yo aquella vez algo entendí. Igual hubo que mandarlo al Instituto, dice el hombre serio. Bermúdez cree advertir un gesto de disgusto en el hombre joven.
¡Por Dios, qué es ese Instituto!, grita Bermúdez. Tranquilo, dice el hombre joven, si se pone nervioso es peor. Me iban a explicar qué era, reclama Bermúdez. Y usted nos iba a decir qué es soñar, recuerda el hombre manco. ¡Se lo dije!, grita Bermúdez. Se produce un momento de tensión. El hombre sentado junto a la mesa de la ventana no parece advertirlo, porque continúa mirando hacia la calle. Le aconsejo que vuelva a su cuarto, dice el hombre serio, seguiremos hablando durante la cena. Bermúdez se encamina a paso lento hacia la escalera. Oye que la mujer de la cicatriz dice algo en voz baja, pero no logra escucharla.
En los días siguientes la escena se repite con ligeras variantes. Salvo el tiempo dedicado al desayuno y a la merienda, al almuerzo y a la cena, el resto de las horas Bermúdez las pasa en su habitación, durmiendo. La mayoría de las veces sueña. Invariablemente, el hombre manco, la mujer de la cicatriz, el hombre joven y el hombre serio lo esperan en el comedor para que les explique qué significa soñar, Bermúdez nunca lo consigue.
Una mañana cree descubrir el modo de abandonar ese laberinto. Ha soñado con su esposa y con sus hijos, pero piensa ocultarlo. El mozo acaba de servirles el café con leche. ¿Durmió bien?, pregunta el hombre serio. Bermúdez moja su medialuna en el café con leche, después dice: Como un lirón. La mujer de la cicatriz lo mira fijo. ¿Nada más?, susurra. ¿Qué más que dormir?, dice Bermúdez y come un trozo de medialuna. Eso que le viene a usted cuando duerme, dice el hombre manco. Bermúdez sabe que es el momento de jugar su carta de triunfo. Cuando duermo, solo duermo, afirma. El hombre serio no disimula su incertidumbre. ¿Y esas imágenes, esas figuras que se le aparecen?, pregunta. Bermúdez ríe con fuerza. ¡No me digan que creyeron esas patrañas!, dice sin dejar de reír. El hombre manco se pone de pie. ¡Se burló de nosotros!, grita y está a punto de abalanzarse sobre Bermúdez. El hombre joven le pide calma. Calma, dice, ¿es que no sabemos aguantar una broma? El hombre manco se sienta. Por un instante todo es silencio, después la mujer de la cicatriz murmura: El último forastero jamás dijo que se trataba de una broma. Bermúdez lleva otro trozo de medialuna a su boca, ahora dice: Por eso lo llevaron al Instituto. Bebe un sorbo de café con leche y pregunta: A todo esto, ¿qué es el Instituto? El hombre serio se ríe, es la primera vez que se ríe. El Instituto también era una broma, dice.
En los siguientes tres días Bermúdez continúa soñando, pero siempre lo calla. Siguen encontrándose para el desayuno y para la merienda, para el almuerzo y para la cena, pero ahora dan la imagen de un grupo de amigos reunidos en una comida de camaradería. Bermúdez les cuenta cosas de su profesión y los seis (porque se incorporaron el mozo y el conserje) se asombran por la vida nómada que lleva. Las rutas me esperan, dice Bermúdez, pronto tendré que volver. Los seis aceptan esa inevitable partida, aseguran que lo van a extrañar y dicen que fue bueno conocerlo. Bermúdez afirma que él también los va a extrañar. Estoy cansado, dice, no me vendría mal una siestita. Todos le desean que duerma bien.
Tirado sobre la cama, con los ojos muy abiertos, Bermúdez piensa que está a punto de salir de ese infierno. ¿Cómo le explicará a su esposa tantos días de ausencia? ¿Cómo explicarle que estuvo en un pueblo de locos? Imagina el titular en los diarios: “Apareció el viajante de comercio”. Tres golpes suaves en la puerta lo vuelven a la realidad. Salta de la cama y en dos pasos llega hasta la puerta. El hombre joven está del otro lado. Casi al oído le dice que tiene que hablar con él. Bermúdez lo invita a entrar. El hombre joven parece nervioso. ¿Qué pasa?, pregunta Bermúdez. Pasa que yo también sueño, dice el hombre joven. Bermúdez sonríe. Todo era una broma, dice, ya les expliqué que era una broma. Los viajantes de comercio solemos hacer bromas. Por favor, dice el hombre joven, usted y yo sabemos que no es ninguna broma. Bermúdez insiste en que se trata de una broma, pero el hombre joven no lo acepta. Dice que él desde hace años debe ocultar sus sueños. Para que no me lleven al Instituto, dice. Bermúdez niega con la cabeza. El Instituto no existe, dice, me lo dijo su amigo. Ahora el hombre joven parece desesperado. No es mi amigo, dice. Y el Instituto existe, le aseguro que existe. Bermúdez comprende que otra vez está en el laberinto. ¿Y ahora qué hago?, pregunta. Nada, dice el hombre joven, continúe afirmando que todo era una broma, que usted jamás soñó; están a punto de creerle. ¿Podré irme?, pregunta Bermúdez. Podrá irse, asegura el hombre joven. Bermúdez no oculta un suspiro de alivio. Anoche volví a soñar con mi esposa y con mis hijos, dice, ¿quiere que le cuente el sueño? El hombre joven dice que sí, que por supuesto. Se lo ve feliz. Dice que él también le contará los suyos, que nunca se los pudo contar a nadie. A lo largo de casi dos horas Bermúdez y el hombre joven se cuentan sus sueños. De pronto el hombre joven mira el reloj y dice que falta poco para la cena. Baje en un rato, pide, y manténgase firme que ya los tiene, afirma.
Bermúdez baja con cierto aire triunfal, al llegar al pie de la escalera advierte que otra persona se ha agregado al grupo. También advierte que están todos de pie, menos la mujer de la cicatriz. Piensa que es un nuevo modo de recibirlo y, tal vez, de despedirlo. Recorre con la vista el salón y descubre que la mesa junto a la ventana está vacía. El juez se incorporó al grupo. Aunque no entiende por qué, eso lo inquieta. Sin embargo, no pierde la compostura. ¿Qué pasa?, pregunta en tono amable. El tono del hombre serio no es amable. Pasa que usted nos ha mentido, dice. No es necesario que Bermúdez pregunte nada. Ahora es el hombre joven quien habla. Estuvo cerca de dos horas contándome sus sueños, dice y lo señala, por dos horas tuve que soportar esos delirios. El hombre serio aprieta el brazo del hombre joven, a modo de consuelo. ¡Usted también me contó sus sueños!, grita Bermúdez. ¡Sus sueños!, repite el hombre manco y todos ríen, menos el hombre serio y el juez. ¡Mis sueños!, dice el hombre joven, yo nunca soñé nada; sólo lo estaba probando. Estaba probando que usted quería engañarnos. ¡Usted es un mentiroso!, grita indignado. El hombre manco también se indigna, ¡Al Instituto!, exige. La mujer de la cicatriz golpea la mesa con sus puños, aprobando ese traslado. El hombre serio pide calma. Si va o no al Instituto lo decidirá el juez, dice. Bermúdez mira al juez, en busca de clemencia. El juez pone el pulgar hacia abajo y vuelve a su mesa junto a la ventana.
El hombre serio, el hombre joven, el hombre manco y la mujer de la cicatriz (que se ha puesto de pie) rodean a Bermúdez. El mozo y el conserje se unen al grupo. Todos lo empujan hacia la calle. La mujer de la cicatriz murmura algo. Bermúdez forcejea, pretende desprenderse de sus captores. No intente actos heroicos, aconseja el hombre serio, esos actos se hacen para los otros y los otros ahora somos nosotros. Bermúdez deja de forcejear. Han llegado a la puerta del hotel. La calle se ve desierta y muy poco iluminada. Junto a la vereda hay un coche. Ubican a Bermúdez en el asiento trasero; a su izquierda se sienta el hombre manco; a su derecha, el hombre joven. En el asiento de adelante van el chofer (Bermúdez no ha logrado verle la cara), la mujer de la cicatriz y el hombre serio. Bermúdez descubre que está en su coche, que lo han metido en su propio coche. ¡Es mi coche!, grita. Adonde va no se necesitan coches, dice el chofer y pone el motor en marcha.
Han tomado la calle principal por la que alguna vez entró Bermúdez. Esta noche parece idéntica a aquella: no se ve a nadie y en unas pocas casas se abren ventanas que de inmediato se cierran. ¿Adónde me llevan?, pregunta Bermúdez. El hombre serio gira apenas la cabeza. Usted sabe adónde lo llevamos, Alfredo Bermúdez, no pregunte tonterías. Es la primera vez que lo llaman por su nombre completo, eso lo inquieta. ¿Adónde me llevan?, repite. Le dije que no preguntase tonterías, dice el hombre serio y ya no habla más. Bermúdez quiere llorar, pero no lo consigue. Cierra los ojos, cuando los abre cree distinguir un enorme portal. Está a menos de cien metros de donde ellos se encuentran. El coche se dirige hacia el portal. Bermúdez quiere creer que se trata de un sueño; pero sabe que no es así. Es verdadera esta noche, es verdadero ese aullido que oye a lo lejos y son verdaderas las lágrimas que ahora caen por sus mejillas.
VICENTE BATTISTA .Nació en Buenos Aires (Argentina), en 1940. De 1961 a 1970 formó parte de la revista El escarabajo de oro. En 1970 cofundó y dirigió con Mario Goloboff la revista Nuevos Aires. Vivió en España (1973/ 1984).
Publicó cinco novelas: El libro de todos los engaños, Siroco, Sucesos Argentinos, Gutiérrez a secas, Cuaderno del ausente y Ojos que no ven, seis libros de cuentos: Los muertos, Esta noche reunión en casa, Como tanta gente que anda por ahí, El final de la calle, El mundo de los otros, La huella del crimen y Días como sombras, y tres libros de notas y ensayos: Antología Personal, Enlaces y cabos sueltos y Walsh 1957, acerca de Operación Masacre. También ha escrito teatro, Dos almas que en el mundo, una farsa representada en el Centro Cultural General San Martín (1986/87) y en el Centro Cultural de la Cooperación (2015), y Yo, Alfonsina, unipersonal. Es el autor del guión de la película La familia unida esperando la llegada de Hallewyn que en 1973 conquistó el Gran Premio en el Festival Internacional de Mannheim, Alemania. Fue premiado por Casa de las Américas (Cuba) por su libro Los muertos y por el Fondo Nacional de las Artes. Premio Municipal de Literatura por su libro de cuentos El final de la calle y el Planeta de Argentina por su novela Sucesos Argentinos, que bajo el título de Le tango de l’homme de paille, fue publicada en la Série Noire de Éditions Gallimard. Siroco también se tradujo al francés y apareció en la colección Le Mascaret Noir, de Éditions Le Mascaret. Gutiérrez a secas, fue publicado por Edizione Voland, de Italia. Edition Köln, de Alemania, editó bajo el nombre de Sie Werden Kommenn, Kriminalerzählungen aud Argentinien (Ellos vendrán, cuentos negros argentinos) su libro de cuentos policiales La huella del crimen.