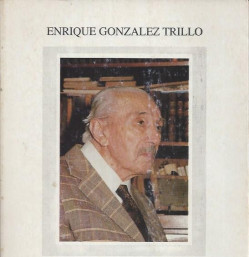|
Cuento: El otro lado de Luis Benítez (Buenos Aires)
23.04.2024 00:04 |
Noticias DiaxDia |
La llamada que estaba esperando desde hacía tanto, el hecho que, hasta lo que sucedió inmediatamente después, me parecía lo más importante que podía tener lugar aquel día, ingresó en mi teléfono móvil cuando estaba por cruzar la gran avenida. Oír aquello y atender la llamada fue algo automático, de igual modo que seguir caminando hacia adelante. No alcancé más que a escuchar dos o tres palabras de quien me llamó, porque entonces el paragolpes del ómnibus me lanzó a varios metros de distancia y fui a caer sobre el asfalto como un gran fardo de carne. De aquello no recuerdo nada más. Me dijeron, cuando desperté, que llevaba semanas envuelto en el descolorido sueño sin sueños del coma inducido por medicamentos. Agregaron que una serie de intervenciones quirúrgicas había salvado una parte de mí, la que yacía en esa habitación compartida del hospital. La enfermera me informó de todo esto paulatinamente, repitiéndolo, hasta que juzgó que la había comprendido, al menos en general.
Su rostro se mostraba muy serio y no podía evitar, de tanto en tanto, mirarme de la cintura para abajo, aunque era evidente que trataba de disimularlo. En realidad, mi visión de ella y de todo el cuarto estaba reducida a una porción bastante pequeña, ya que mi ojo izquierdo se hallaba cubierto por los vendajes y el derecho me ardía por los costurones que me habían practicado en la sala de operaciones. Y yo dormía, la mayor parte del tiempo dormía, y la alternancia entre el sueño y la vigilia, que se prolongó quién sabe cuánto —nunca me lo dijeron y yo tampoco pregunté— terminó por convertir mi consciencia de dónde estaba, quién era yo y qué me había pasado en una seguidilla de imágenes, hasta que confundí un estado con otro, sin que me importara demasiado.
En una de esas ocasiones, estando dormido o despierto, logré volver un poco el cuello,aunque me dolía lo suficiente como para arrepentirme inmediatamente de hacerlo, y pude ver que no estaba solo en aquel cuarto blanco, que olía a desinfectante y a cosas rancias. Había otra cama a mi derecha y en ella, acurrucado, hecho un ovillo, un anciano que parecía mirar el techo. No se movía y apenas respiraba, intentando con todas sus fuerzas seguir haciéndolo. Nadie vino a visitarlo —en rigor de verdad, a mí tampoco— o si alguien lo hizo coincidió siempre con mis momentos de desmayo o de sueño.
Semanas o días u horas después de haber visto al anciano aquel, cuando volví a enderezar mi cuello entreví la sombra de un hombre junto a mi cama, una sombra corta, la de alguien de pequeña estatura, casi como la de un niño de poca edad (eso me pareció). Pero era un hombre que se presentó como uno de los cirujanos que me habían operado una y otra vez. Su voz, yo no podía verlo si no se ubicaba en otro sitio, era la de alguien mayor, quizá tenía tantos años como el viejo que agonizaba o se estaba penosamente recuperando a mi derecha.
El médico hablaba pausadamente, explicándome detalles que en general me resultaron incomprensibles, aunque entendí que decía cosas tales como “secuelas”, “trastornos”, “necesidad de nuevas intervenciones”, todo expresado con un tono reposado, como si no me hablase a mí sino a los cincuenta alumnos de una academia, desde la cátedra de anatomía. Ya estaba durmiéndome otra vez cuando mencionó eso y curiosamente —lo pensé después— entonces lo pasé por alto.
Seguramente no quise oírlo o él lo dijo de manera tan profesional, con tales términos, que eso me ayudó a obviarlo. Pero cuando pude recordar mi primer encuentro con el cirujano, estuve seguro, comprendí que me lo había dicho en aquel momento. Estoy persuadido de no haberlo imaginado.
Siguieron días parecidos a todos los anteriores, salvo que los períodos en los que yo suponía estar despierto se hacían cada vez más prolongados. El viejo doctor o tal vez fue la enfermera que nos atendía al anciano y a mí, me explicó que debían reducir la cantidad de drogas que me administraban desde que volví del coma, pues de otra forma se afectarían mi corazón y otros órganos. El doctor o la enfermera, supongo que fue el doctor, creyó conveniente hacer una broma en medio de esa explicación, que tal vez por fortuna no alcancé a comprender.
El dolor cayó sobre mí como si se hubiese desprendido el techo y me hubiese aplastado, horas o días después de que me hicieron aquel chiste incomprensible. Se desplomó sobre mí como una masa inerte y se hizo uno con mi cuerpo, mezclado con la fiebre. Me lo dijeron: sufría de una infección generalizada y lo del dolor era una consecuencia de reducir las drogas habituales. Dolor y fiebre no se alternaban, sino que se combinaban en mí, como si yo fuera yo en menor medida de lo que el dolor era dolor y la fiebre fiebre; aquel dolor y la alta fiebre parecían utilizar mi cuerpo exclusivamente para manifestarse en este mundo. Yo era un medio, un soporte, un recipiente para ellos.
Tampoco sé cuánto tiempo pasó después, hasta que el dolor y la fiebre, a regañadientes, se vieron obligados a abandonar mi cuerpo tan paulatinamente como fueron capaces de aceptar hacerlo. La enfermera que cada día me higienizaba con una gran esponja —supongo que lo mismo hacía con mi mudo compañero de cuarto, aunque seguía yo sin poder volver a girar el cuello en esa dirección— nada me decía y como yo continuaba sin poder hablar, eso le ahorraba el fastidio de mis preguntas. Yo no sabía si para ella mi persona era algo distinto del cortinado, las camas o el empapelado que, vislumbré tiempo después, cubría las paredes.
El médico volvió un día, como hacía todos los días, pero para convertirlo en otro muy diferente.
Yo ya podía girar el cuello y esa mañana había descubierto que se habían llevado al anciano al que tanto le costaba respirar. ¿Cuándo había sucedido? No podía preguntarlo: mi boca era una hondura dolorosa por la que se paseaba mi lengua entre retazos de dientes rotos.
El doctor, entonces pude verlo por primera vez, era efectivamente viejo, gordo, pequeño.Sus manos se agitaban en el aire hipnóticamente, mientras me explicaba nuevamente —fue ese día que comprendí que estaba haciéndolo de nuevo— lo de mis piernas. Lo del brazo izquierdo se lo calló. Debo haber aullado al comprenderlo, porque ingresó rápidamente la enfermera, gritando que me tranquilizara, y me inyectó enseguida y el universo desapareció dentro de una rajadura que había en el techo. Sé que hasta entonces no dejé de aullar con todas mis fuerzas. Estoy muy seguro de ello.
El mes que siguió, ya sabiendo lo de mis piernas, me redujo a un estado de conciencia inanimada, algo que cumplía con sus funciones naturales, como una planta o algún bicho de poca categoría. Yo no sabía que lo estaba aceptando, que me había resignado ya, de alguna manera. Mi sorpresa fue muy grande cuando me quitaron las drogas casi del todo y más tarde los sedantes.
Ciertamente, yo sentía mis piernas: estaban allí, conmigo, me dolían, me habían dolido siempre, como todo el resto del cuerpo; ellas me seguían acompañando. No era posible que me hubiesen aterrado con esa información por mera crueldad, no eran esa clase de gente, me dije. Seguramente había entendido mal cuando me lo dijeron.
La enfermera fue la encargada de demostrármelo, asegurándome que era una orden del doctor y que en cuanto asumiera mi nueva situación paulatinamente me sentiría mejor, lo aceptaría.
Entonces inclinó el enorme espejo del techo de manera que yo pudiera ver lo que había quedado de mí, eso que seguía en este mundo, tendido sobre la cama, y cuando comencé a llorar me volvió a inyectar y me acarició la frente, un gesto del que no la creía capaz y me dormí o algo así.
Escenas como esa sucedieron varias veces y el único cambio fue descubrir por mí mismo que aunque lo sentía tanto como a mis piernas, también mi brazo izquierdo faltaba en el espejo.
Trajeron una siquiatra muy jovencita para ayudarme a “asumir mis pérdidas”, me explicó la chica entre tantas otras cosas, pero preferí los sedantes, felizmente a dosis renovadas, y un día ella dejó de venir y fue una suerte para mí y para la joven supongo que también.
El cirujano viejo, gordo y feo fue suplantado por uno de mediana edad, que afortunadamente apenas me dirigía la palabra, pero pasado un tiempo el viejo retornó, con la piel tostada y una animación que fue perdiendo gradualmente. En una de esas ocasiones comprobó que yo ya podía hablar y se alegró, aunque yo no sentí lo mismo que él. Insistentemente venía examinando mi ojo izquierdo, que seguía vendado, como toda esa mitad de mi cara.
Le pude preguntar por lo de mis piernas, ignoro de qué forma se lo dije, y entonces recuperó ese tono académico de la primera vez y me explicó aquello de “los miembros fantasmas”. Me dijo que era un fenómeno muy común, que no tenía nada de extraordinario, casi una cosa esperable para él, aunque a mí me ocasionara tanta sorpresa. La mayoría de los amputados sienten el miembro ausente como todavía presente y hasta se da el caso de que si se los amenaza con pincharle aquello que les falta, creen estar retrayendo el miembro en cuestión para protegerlo de esa agresión. Sienten el juego de los músculos y tendones allí donde ya no están, el roce de los huesos, la contracción de los nervios en tensión; experimentan dolor, calor o frío, aunque, como en mi caso, la mitad inferior de mi cama muestre la sábana de arriba extendida sobre la de abajo, sin nada en el medio. De igual modo, yo sentía que estiraba a voluntad el brazo izquierdo varias veces al día y que en cualquier momento mi mano ausente colgaría del borde de la cama y percibiría el frío y liso contacto del caño de metal de su costado.
El viejo doctor insistió con lo suyo, muy convencido, y luego se puso muy serio y me comentó que tendría que tomar una decisión en cuanto a mi ojo dañado. Al parecer, la recuperación se estaba deteniendo y aunque ya seguramente no había peligro de gangrena —supongo que estaba intentando serenarme acerca de eso, algo que yo ni siquiera sospechaba hasta ese momento— tenía dudas respecto de que alguna vez lograra recuperar, estimó, “más que un pequeño porcentaje de visión”. No dije nada, él esperó un rato, pareció recordar algo, se despidió con un gesto y se fue, como cada tarde.
Me quedé a solas en el cuarto, como sucedía la mayor parte del tiempo. Nadie había vuelto a ocupar la cama del anciano que tanto había luchado por respirar.
Estaba por dormirme, mientras el sol se iba retirando lentamente hacia su rincón favorito de la habitación, cuando súbitamente mi pierna derecha tropezó con algo. Lo sentí claramente y temí caerme, como si estuviese erguido y andando por un terreno accidentado y difícil. Entonces extendí mi brazo derecho lo poco que pude (me seguía doliendo, desde luego, a pesar de que llevaba tanto tiempo internado) pero no bastó: estaba cayéndome en alguna parte, aunque mi cuerpo seguía tendido, y fue entonces que extendí mi brazo izquierdo y aferré con todas mis fuerzas lo que comprendí que era la corteza de un árbol o quizá el borde de una roca, y así recuperé el equilibrio.
Era algo rarísimo y me llevó semanas de perplejidad acostumbrarme a esas nuevas, contradictorias sensaciones. Sentía la brisa acariciar mis piernas, me dolía un pie si tropezaba yendo por caminos que no podía ver, siempre moviéndome despacio, atemorizado al no poder siquiera vislumbrar ese otro sitio donde simultáneamente estaba y no estaba. Mi brazo izquierdo, que claramente se encontraba en el mismo sitio que mis extremidades inferiores, era mi mayor aval para manejarme en aquel ¿mundo, universo, cómo denominarlo? Yo permanecía en la misma habitación de hospital, lo veía claramente con mi ojo digamos que más o menos sano, el derecho, y de igual manera estaban allí mi brazo del mismo lado, mi torso y mi cabeza. Pero todo lo demás de mí, ¿por dónde marchaba? ¿Dónde quedaba aquel paraje por donde vagaba durante horas?
Me costaba mucho no hablar con el doctor ni con la enfermera sobre aquello, pero decidí no hacerlo, tras pensarlo mucho, temiendo las consecuencias de hacerles una confesión de aquel calibre. No, decididamente no lo haría.
La enfermera me comentaba, de cuando en cuando, que la alegraba verme más animado, sin sospechar ni remotamente la causa de ese aire de entusiasmo que yo no podía casi disimular. Mi retraimiento fue desapareciendo a medida que adelantaba más y más en mi libre exploración de un sitio invisible y que parecía quedar allí mismo, en esa pequeña habitación de hospital. El viejo doctor atribuyó mi cambio de ánimo a que empezaba a aceptar mi nueva condición, aunque ni idea tenía el buen hombre acerca de cuál era esta, en realidad. Lo de mi ojo, sin embargo, lo seguía preocupando, era evidente cada vez que lo examinaba.
Cierta mañana sentí claramente el agua fría y corriente cruzando por mis pies desnudos y mis pantorrillas, cosquilleante, y bajo mis plantas el lecho barroso, suave y escurridizo, de un arroyo al que había bajado buscando cuidadosamente apoyo con mi brazo ausente. La ribera, invisible, estaba llena de árboles a los cuales sujetarme, a uno después del otro. El resto era cosa de simple precaución. Al parecer aquel sitio no tenía límites, pues en mis ciegas excursiones nunca me topaba con un muro, algún obstáculo insuperable, un accidente infranqueable del terreno que no podía ver.
Mi alegría, tan privada, tan incomunicable, se esfumó cuando pensé que estaba reducido a la condición de cualquier animal inferior, un molusco, un gusano, que apenas dispone del sentido del tacto para orientarse a ciegas y entender un mundo que no puede ver. ¿Cómo sería aquel mundo al que yo, tal vez solamente yo, había conseguido acceder? Porque eso suponía entonces. A veces sentía el sol calentándome las piernas o bien el frío del agua, como en esa ocasión cuando bajé hasta el arroyo entre los árboles o cuando, cierto día, muy temprano, crucé sobre la hierba donde la helada, de madrugada, había congelado la humedad del rocío.
A medida que mis recorridas se extendían —ya abarcaban horas y horas cada día— probé de cerrar el ojo derecho por comprobar si milagrosamente lograba vislumbrar algo de todo ese universo escondido en una reducida habitación, pero me sentí muy frustrado: no veía nada, salvo esos relumbrones, esas fajas de colores e imágenes vagas, efímeras, que ve o imagina cualquiera con solo cerrar los ojos. Pertenecían esas formas y tales colores al mundo donde la otra parte de mí, el doctor y la enfermera, seguíamos estando, no al paraje que transitaban mis piernas y mi brazo.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que experimentara algo nuevo, como dicen que les sucede a quienes pierden un sentido: entonces los otros se les agudizan. Los ciegos mejoran su oído de un modo impresionante, los sordos su visión, el tacto y el olfato. En mi caso llevaba un tiempo ya deambulando por la comarca escondida a mis ojos, cuando comprendí que mi tacto se estaba afinando incomparablemente tras cada incursión que hacía. Pronto pude distinguir las fibras de unas ramas rotas con solo apoyar la mano izquierda en su mordido muñón; percibir con todo detalle la filigrana diminuta que cubría la superficie de una roca, o contar con deleite, una y otra vez, exactamente, el número de raíces que sobresalían de una porción de esa tierra tan cercana como distante de mí, simplemente rozándolas despacio con los dedos del pie.
En el hospital llegó el momento en que el doctor decidió hablar muy en serio conmigo. Debería quedarme allí por un período indefinido, pero lo urgente era resolver el problema de mi visión izquierda. Los cálculos más optimistas del viejo cirujano indicaban que, con suerte, lograría tal vez en una o dos operaciones devolverme entre un 10 y un 20 por ciento de la vista del ojo izquierdo, pues no recuerdo qué, la esclerótica o la retina u otra cosa, se hallaba muy dañada. Claro que no podía darme garantías de una evolución favorable, sino que debía basarse en las estadísticas, que de todos modos eran muy precisas, comprobables, fehacientes. Luego se quedó mirándome fijamente. La enfermera salió del cuarto en ese preciso momento.
—Quítemelo —le dije secamente, y no agregué más.
El viejo pareció no entender mi pedido, hizo como que no me había escuchado y trató de explicarme con más detalle mi situación y mis perspectivas, pero no lo dejé terminar de hacerlo.
—Se lo estoy diciendo claramente. Quiero que me ampute el ojo izquierdo.
Se retiró sin saludar, diciéndome que cuando yo tuviese la mente más serena volveríamos a tocar el tema, pero no me inquieté. Secretamente estaba seguro de lo que yo quería y también de que no iban a persuadirme ni él ni sus colegas de nada distinto de aquello que era para mí tan preciso.
No pasó demasiado tiempo. El cirujano realizó todas sus interconsultas, dos especialistas vinieron a examinarme a su pedido y confirmaron su opinión profesional. Mas uno de ellos descubrió algunos puntos de gangrena en mi ojo tras examinarme nuevamente y cuando se lo comunicó a sus colegas, el viejo cirujano tornó a preguntarme por mi decisión, interesado en saber si era la misma. Ya no podía darme garantías de una mejoría, siquiera ligera y apelando a sus estadísticas.
Esto último que relato sucedió hace una semana y llevo días, desde el logro de esa última operación, cerrando el ojo sano cuando no hay nadie en el cuarto (a veces, también, cuando está la enfermera, que no se da cuenta de nada) absorto en la contemplación de ese otro cielo, casi siempre tan oscuro, donde no se ve brillar sol alguno, pero que deja caer sobre el paraje una luz dispersa, como si se tratara de un crepúsculo permanente. La comarca, ahora que puedo verla, ahora que el deslumbramiento del primer asombro va cediendo su lugar al examen cada vez más minucioso, efectivamente parece no tener límites, salvo el horizonte cada vez que vuelvo a ella. Mas como todos los horizontes siempre contiene algo que está más allá de él y al traspasarlo hago nuevos y más vastos descubrimientos. Ahora voy seguro por los bosques, los ríos, los cañadones y las colinas de este mundo infinito. No hay nadie más que yo en él, me dije varias veces, al no dar con ninguno, pero enseguida comprobé que estaba equivocado. Hace cosa de una hora abrí mi ojo derecho (es curioso, al hacerlo, estoy en ambos sitios al mismo tiempo, los veo a ambos, puedo tocar y palpar lo que pertenece a uno y a otro mundo en simultáneo) y con él vi al viejo que pugnaba por respirar, como si parte del poder que posee mi otro ojo, el que no está, se hubiese contagiado a su retina. El anciano sigue allí; al parecer no quiso abandonar su cama, donde se terminaron sus últimas horas. Si puede andar por el paraje, y estoy seguro de que efectivamente puede hacerlo, no lo desea todavía.
Seguramente otros recorren la comarca, no son como este viejo testarudo que se aferra al cuarto del hospital. Pero, si en todos mis paseos no di con nadie, o bien están reunidos en otro sitio que alguna vez voy a descubrir o no o, otro quizá, en el paraje ninguno de nosotros ve a los demás.
No lo sé, todo es nuevo para mí en el paraje. Decidí ahora mismo completar lo que el accidente, esa llamada inoportuna de un día ya lejano, dejó a medias realizado.
La enfermera no está y no vendrá hasta que comience a oscurecer, para lavarme con su gran esponja impregnada de desinfectante. El viejo cirujano ya terminó su recorrida del día de hoy y no va a retornar hasta mañana. No me va a encontrar aquí. Sé que está la habitación ubicada en el octavo piso, el último, de este enorme y antiguo hospital. Yo recuperé hace rato la casi completa movilidad de cuanto me resta de cuerpo. Será penoso dejarme caer de la cama y arrastrarme por el piso. Más espantoso todavía lograr alcanzar la ventana, pero a cambio esta misma noche vagaré con total libertad por la comarca y encontraré o no, alguna vez, a otros que la conocen tanto o más que yo y la habitan desde un tiempo que, estoy seguro, hace mucho ya olvidaron.