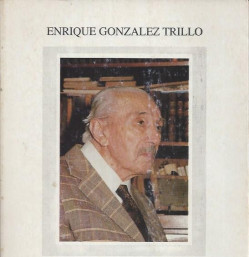cultura-de-jujuy-a-tierra-del-fuego |
Leopoldo Marechal: Sublime Maestro. Por David Antonio Sorbille
10.02.2025 17:48 |
Noticias DiaxDia |
Leopoldo Marechal nació el 11 de junio de 1900 en la ciudad de Buenos Aires, fue alumno de la Escuela Normal de Profesores “Mariano Acosta” y participó activamente en los movimientos de vanguardia de las revistas Proa y Martín Fierro, que cambiarían los signos tradicionales de la literatura argentina. En los albores del siglo XX, irrumpe la generación de poetas que devienen del ultraísmo y van a formar una de las expresiones más vitales del grupo “Florida”.
En este contexto, la poesía de Marechal se destaca por un excelente dominio de la metáfora y de un barroquismo esencialmente místico que “se distingue precisamente por su semantismo simbólico o modo de producir significado o táctica de significar”, según Edelweis Serra.
El arte “unitivo” de su obra literaria, como resultante de la trascendencia religiosa, el énfasis metafísico, la exaltación del amor y la armonía de su orden cósmico, le posibilitaron construir los fundamentos de un humanismo integral.
El crítico Daniel Barros, dice al respecto: “Marechal alienta y mezcla jugos de su especial competencia, a la vez que amalgama su sentir con las motivaciones temporales y esenciales del momento en que vive”. Su producción poética reúne las diversas etapas de ese universo de raíz mitológica.
En 1922 publica “Los aguiluchos”, pero es con “Días como flechas”, en 1926, que consagra su lirismo con sus alusiones y símbolos dentro de un ámbito profundamente nacional. El tono de su sensibilidad comprende la ternura, la emoción, la sencillez y la eficacia de un verso sobrio y trascendente. En 1926 viaja a España y conoce a Ramón Gómez de la Serna y a José Ortega y Gasset, además de poetas ultraístas en Francia. Tres años después recala en Italia, especialmente en la ciudad de Florencia para adentrarse en el mundo simbólico de Dante Alighieri.
En 1929 publica “Odas para el hombre y la mujer”, que obtiene el Primer Premio Municipal de Poesía de Buenos Aires y permite destacar el equilibrio y la dimensión de una propuesta creativa alrededor del silencio, la soledad, los valores del espíritu, la muerte. “Sentencias –dice Jorge Luis Borges- que nos obsequian mundos hermosos, tierra imaginada que puede volvérsenos patria y que recordamos después como si hubiésemos andado sus campos, tierra que merece nostalgias y dudas: esa es la labor originalísima de Marechal”.
En 1936 publica “Laberinto de amor”, un ejercicio de poética clásica y cercana al Siglo de Oro Español; y en “Cinco poemas australes”, de 1937, afirma la esencia de su palabra, la expresión perfecta y honda de sus hallazgos poéticos, la identidad de su pertenencia, sus alusiones al fuego, el agua, el aire y la tierra como elementos formadores de la pasión lírica. En 1940, publica dos libros. “Sonetos a Sophia”, es una clara expresión reverencial de su profesión de fe, que le hace decir: “Registré primeramente las cosas exteriores en que consta el universo, según y cómo pude valerme de mis sentidos, después consideré la vida, que mi cuerpo recibe de mi alma, y los sentidos mismos, con qué obra”.
“El Centauro”, en cambio, es un extenso poema escrito en versos heptasílabos que exalta el sentir tradicional, la tristeza por cierta heroicidad del pasado y la idealización de la belleza en un fondo mitológico que deslumbró a Roberto Arlt al producirle: “una impresión extraordinaria”.
“El Centauro” y “Sonetos a Sophia”, recibieron el Primer Premio Nacional de Poesía en 1941.
En 1945, Marechal publica El viaje a la primavera, una placentera simbología expresada en versos formales que señalan la presencia del hombre sureño, sencillo y sufrido en su relación con la tierra.
En ese mismo año la política ocupa un lugar preponderante en sus decisiones, habida cuenta que junto a Jorge Luis Borges y Ulises Petit de Murat había integrado el “Comité Yrigoyenista de Intelectuales Jóvenes” en la década del 20’ con la adhesión de Macedonio Fernández, Francisco Luis Bernárdez, Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros. Sin embargo, así como varios de aquellos colegas abrazaron otras ideologías, las inquietudes nacionales y sociales de nuestro poeta se verán finalmente satisfechas al incorporarse al peronismo naciente, como él mismo sostuvo en la revista Confirmado de 1967: “Cuando se produjo el 17 de octubre de 1945 -y antes aún- vi que las 5 o 6 ideas básicas del movimiento justicialista, con las que coincidía, tenían la posibilidad de ser llevadas a la práctica, superando el parnaso teórico donde, en mí, las confinaba. Por eso me plegué al movimiento desde su primera hora”.
En 1947, fallece su esposa María Zoraida Barreiro, con quien tuvo dos hijas: María de los Ángeles y María Magdalena. Luego, conocerá a Juana Elbia Rosbaco, destinataria de muchos textos y dedicatorias con el nombre de Elbia, Elbiamor y Elbiamante.
En 1948 publica “Adán Buenosayres”: célebre novela resistida por la intelectualidad antiperonista con la excepción de Julio Cortázar (Julio Denis) quien la saludo en la revista Realidad como: “un acontecimiento extraordinario en las letras argentinas”. Décadas más tarde, Tomás Barna escribió: “Los procedimientos narrativos y el lenguaje empleados en ‘Adán Buenosayres’ son precursores de la novela contemporánea latinoamericana, así como lo fueran Valle Inclán y Miguel Ángel Asturias en cuanto al barroquismo delirante y poético”.
Mientras tanto, Marechal se desempeña como Director Nacional de Cultura y da a conocer el oratorio “Canto de San Martín”, que se estrenó en 1950 en Mendoza, con música del maestro Julio Perceval. Una vez producido el derrocamiento del Presidente Juan Perón en septiembre de 1955, nuestro poeta ocupa un lugar distinguido entre los perseguidos por los nuevos amos del poder.
No obstante, durante el gobierno del Presidente Ilia, publica su segunda novela “El Banquete de Severo Arcángelo”, que moviliza la atención pública en 1965. En 1966 surge “El poema de Robot”, un extenso trabajo dividido en veintiséis partes, en donde el poeta condena el materialismo de una era que idolatra la técnica y la deshumanización.
Luego, publica sus reflexiones estéticas y morales que denomina “Heptamerón”, esencia y desarrollo de su obra a través de los siete días del poeta. Con versos alejandrinos, endecasílabos y heptasílabos sin rima, Marechal distribuye sus cantos y jornadas poéticas de “humor angélico”. En este tono se refiere al primer día: “La alegropeya”; segundo día: “La patriótica”; tercer día: “La eutanasia”; cuarto día: “El Cristo”; quinto día: “La poética”; sexto día: “La erótica”; y séptimo día: “Tedeum del poeta”. Se trata de un poemario didáctico, rico en matices y hallazgos, sugerencias y preocupaciones, alegorías y presencias emblemáticas. En los siguientes versos encontramos la síntesis del virtuosismo poético de Marechal y su vocación nacional indiscutible: “El poeta, en virtud de su canto unitivo, / debe ser una espiga en la paz; / la ontología de la tierra natal / debe ser el soporte de su canto”. Póstumamente (1979) se conocerán: “Poema de psiquis” y “Poema de la física”.
Brilló en sus ensayos: “Historia de la calle Corrientes” (1937), “Descenso y ascenso del alma por la belleza” (1939) y “Cuaderno de navegación” (1966); y también en sus obras de teatro entre las que se destacan: “Antígona Vélez” (1951), “Las tres caras de Venus” (1952) y “Las batallas de José Luna” (1967). Su trilogía novelística consagra su lirismo proverbial con la profética “Megafón o la guerra” en 1970, después de su partida. En la trayectoria literaria de Marechal confluyen la intuición del intelecto y el sincretismo de un pensamiento filosófico que se apoyan en la simbología como expresión del conocimiento metafísico.
La influencia del Dante y La Odisea de Homero, le permiten afianzar el motivo de su búsqueda literaria para reintegrar la dignidad y los valores cristianos ante la pérdida de la mentalidad simbólica del hombre contemporáneo.
El artista alcanza la dimensión pregonada de ser “un francotirador del Evangelio”, y concibe, a fuerza de imaginación y talento, los vasos comunicantes entre su literatura, su elección política y el ostracismo en su propio país.
Nuestro autor asume en sus obras una coherente posición evangélica frente al peligro de la fragmentación y el olvido del destino trascendente de la Humanidad, pues no hay salvación posible cuando no se tiene conciencia de su relatividad frente al Absoluto. A fines de 1967 Leopoldo Marechal viaja a Cuba como jurado de Casa de las Américas junto a Julio Cortázar, José Lezama Lima, Juan Marsé y Mario Monteforte Toledo. El 26 de junio de 1970, el sublime maestro fallece en su departamento de la Av. Rivadavia 2300 de su amada Ciudad de Buenos Aires. En 1991, sus hijas crearon la Fundación que lleva su nombre, a los efectos de preservar y difundir la obra de su padre. Al respecto, Marechal estaba trabajando en una novela denominada “El empresario del caos” y dejó una decena de obras de teatro inéditas.
Ernesto Sábato lo recordó como un hombre atormentado por el destino de su pueblo, y destacó: “cuando un alma tan noble amonesta a la patria lo hace porque conoce la posibilidad de su grandeza”.
Graciela Maturo escribió: “Su obra es testimonio de un pacto con la Gracia que hizo de él un oficiante de lo sagrado, un partícipe de los misterios de la Creación y la Redención”.
Seguramente, las nuevas generaciones visitarán su morada y celebrarán sus versos en donde: “el grande cantará más allá de su sombra”.
Bibliografía
BARNA, Tomás. (2010) “Prodigios, exaltaciones y gozos”. Marcelo H. Oliveri Editor.
BARROS, Daniel. (1971) “Leopoldo Marechal, Poeta Argentino”. Buenos Aires: Guadalupe.
MARECHAL, Leopoldo. (1998) “Obras Completas”. Ed. Perfil
MATURO, Graciela. (1999) “Marechal: el camino de la belleza”. Editorial Biblos.
SERRA, Edelweis (1983) “La poesía simbólica de Leopoldo Marechal”.
Anales De Literatura Hispanoamericana, 12, 161.
https://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/article/view/ALHI8383110161A
http://www.elortiba.org/old/marechal.html.