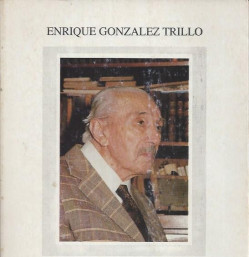Pese a que sus enunciados se encuentran en el terreno de la "corrección política", las políticas laborales y gremiales orientadas a la mujer dejan mucho que desear.
Según el informe Mujer, empresa y derecho, elaborado por el Banco Mundial y publicado en 2013, las mujeres realizan el 66 por ciento del trabajo mundial y producen el 50 por ciento de los alimentos. Sin embargo, sólo reciben a cambio el 10 por ciento de los ingresos y poseen solo el 1 por ciento de las propiedades.
La Organización Internacional del Trabajo, por su parte, en el último Informe Global sobre la Igualdad en el Trabajo manifiesta que “las desigualdades crónicas (de ingreso según el sexo) persisten” en perjuicio de las mujeres, “que ganan entre un 70 y un 90 por ciento menos que los hombres”.
Como se ve, el trato discriminatorio hacia la mujer en el mundo laboral, conforma un rasgo de la estructura productiva que se manifiesta, en el plano cultural, con mayor evidencia en los grupos vulnerables, bajo la forma de discriminación y aún de violencia. Como dato ilustrativo, el informe recién citado señala que, entre el 40 y el 50 por ciento de las mujeres de la Comunidad Europea, reconoce haber sufrido insinuaciones sexuales y contactos físicos no deseados -u otras formas de acoso sexual- en sus lugares de trabajo.
En nuestro país, a pesar de su antigua tradición de derechos laborales y sociales y donde la incidencia de la mujer en el mercado laboral creció más del 30 por ciento -llegando a conformar hoy el 45 por ciento de la masa laboral-, la informalidad entre las mujeres es más del doble que en los hombres y, en materia de salarios, existe una brecha media del 25 por ciento menos.
Según el Instituto Social y Político de la Mujer, la brecha salarial aumenta a medida que aumenta la edad: las mujeres de 60 años -o más- ganan el 48 por ciento del salario masculino del mismo grupo. En cuanto a la categoría ocupacional: en el sector cuentapropista, la diferencia entre hombres y mujeres es del 31por ciento; en el sector asalariado es del 25 por ciento y en el sector patronal es del 23 por ciento.
Y como era de esperar, la secundarización laboral se refuerza con su correlato sindical. A fines de 2002, la ley 25.674 aprobó la “participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales”, en función de la cantidad de trabajadores en la rama o actividad de que se trate, así como la integración de mujeres “en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales”.
Esta norma establece que “cada unidad de negociación colectiva de las condiciones laborales deberá contar con la participación proporcional de mujeres delegadas en función de la cantidad de trabajadoras de dicha rama o actividad”. El porcentaje, establecido un año después en la CGT, es del 30 por ciento, al igual que la ley de cupo en los cargos electivos políticos.
Sin embargo, a una década de su puesta en marcha, en muchos gremios todavía la presencia femenina es escasa y no hay una relación recíproca entre afiliación y representación interna, siendo la filiación mucho mayor a la representación que detentan las mujeres.
Una investigación realizada por el Instituto de la Mujer de la CGT, señala que, de un total de 1.448 cargos en organizaciones sindicales, sólo 80 son ocupados por mujeres. De éstos, 61 se corresponden con cargos de vocalías o de revisiones de cuentas. En 25 sindicatos las mujeres no tienen ninguna representación y de un total de 26.304 cargos directivos de los gremios, sólo 4.457 (16,9 por ciento) son ocupados por mujeres y 21.847 (83,1 por ciento) por varones.
Según fija la ley, cuando las listas sindicales no incorporan debidamente a la cantidad de mujeres previstas, las trabajadoras deben denunciarlo frente a una junta electoral sindical, elegida por los mismos directivos, aunque en la mayoría de los gremios esto es más que difícil.
Es evidente que para garantizar la representación gremial de las mujeres, el contro y sanción no deberían depender de las mismas organizaciones. Sería importante que el Ministerio de Trabajo interviniera velando por el cumplimiento de la norma. Para ello, posiblemente, sea necesario sancionar una reforma a la ley 25.674.
Es urgente e imperioso. Pues no hay sostenimiento posible de la democracia real, del Estado de Derecho ni de la organización republicana si persiste, en cualquiera de sus expresiones, una formación cultural y social de prácticas discriminatorias. Y esta lo es.