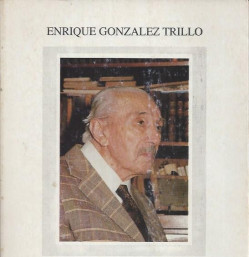Días pasados, el diario francés Le Nouvel Observateur publicó un artículo destacando el sectarismo con que los funcionarios de Cultura del gobierno de Cristina habían confeccionado la lista de autores e intelectuales argentinos que integrarán la comitiva para el Salón del Libro 2014, que se realizará en París entre el 21 y el 24 de marzo próximo, y donde nuestro país es el invitado de honor en homenaje al centenario del escritor belga/franco/argentino Julio Cortázar.
Vincent Leconte, autor de la nota, señala que "la lista le otorga una importancia particular a los aliados del gobierno: allí se encuentran todos los miembros de ‘Carta Abierta’, un conglomerado de autores pro Kirchner”, mientras critica la exclusión de algunos escritores muy celebrados en Francia –y varias veces publicados en lengua francesa–, como Rodrigo Fresán, entre otros.
El periodista galo también enfatiza los antecedentes burocráticos que signan las simpatías literarias de la gestión kirchnerista, dado que el mismo criterio de selección se habría adoptado en el caso de la Bienal de Venecia y el de la Feria del Libro de Frankturt. Y aunque nunca se dio alguna explicación oficial al respecto, abundan sugerencias acerca de las "licencias" que le competen a todo régimen revolucionario en el terreno de la publicación de ideas. Sugerencias, claro está, que promueven los propios beneficiados.
Esta posición motiva dos objeciones. La primera, obviamente, es que el kirchnerismo no constituye una revolución en aspecto alguno. Y la otra es que, al cabo de las perversiones totalitarias observadas en el devenir de las revoluciones del siglo XX –aún de las más genuinas–, toda forma de dirigismo artístico o literario debería ser repensado a la luz de la evaluación histórica. En tal sentido, no puedo dejar de acudir a la experiencia -ahora sí, indiscutiblemente revolucionaria- que aporta la opinión de Lev Davidovitch Bronstein, más conocido como Trotsky.
Como se sabe, el fundador del Ejército Rojo era, también, un notable escritor y crítico literario. Posiblemente esta condición explica que, ya desde los primeros meses de la revolución soviética de 1917, enfrentara y pusiera en discusión toda tendencia a la burocratización de las artes y las letras. Entre ellas al Proletkult, un grupo de escritores que proclamaba la “cultura proletaria” y el “arte proletario”, exigiendo el monopolio estatal para esa corriente, a la que identificaban como manifestación artística de la revolución triunfante.
A pesar que el grupo contaba con poderosos aliados en la dirigencia bolchevique –entre ellos, Lunatcharsky y Bujarin, nada menos–, Trotsky, rechazó esta y cualquier otra pretensión de hegemonía cultural, al tiempo que defendió el derecho del Proletkult a sostener sus puntos de vista con el mismo derecho que las restantes corrientes de opinión, aún aquellas cuyos miembros no perteneciesen al partido de gobierno.
“Si para el desarrollo de las fuerzas productivas materiales, –decía– la revolución se ve obligada a erigir un régimen socialista de planificación centralizada; para la creación intelectual, ella debe desde el principio establecer y asegurar un régimen anárquico de libertad individual. Ninguna autoridad, ninguna restricción, ni la más mínima traza de órdenes”.
Y ante quienes le advertían sobre las "posiciones ideológicas" que, desde los supuestos de un marxismo banalizado, diferencian a un escritor revolucionario de aquel que no lo es, Trotsky preguntaba si acaso el proceso de transformación estructural de la sociedad "¿no actúa de modo indivisible e independiente de la voluntad subjetiva?", agregando que, "en última instancia este espíritu (de época) se refleja en todos; tanto en quienes lo aceptan y encarnan como en aquellos que luchan desesperadamente contra él".
Para el autor de Literatura y Revolución no había dudas que el arte obedece siempre a sus propias leyes y refleja, necesariamente, tanto las condiciones materiales como los deseos de cada generación. Por ello, sostenía que "la única poesía que le sirve a la revolución es aquella que permanece fiel a sí misma".
No lo entendió así, en cambio, la casta partidaria que terminó encaramándose en el poder tras la muerte de Lenin. "Las necesidades inexorables provenientes de su dominio exclusivo del poder –escribió el historiador argentino Jorge Abelardo Ramos, en relación a este período– llevaron a sus jerarcas al control policíaco de todas las manifestaciones culturales de la sociedad soviética. No escaparon a esta monstruosa censura ni las disciplinas científicas, ni las humanidades, ni por supuesto, las artes y las letras".
En los años del Estado stalinista, en síntesis, la independencia de la creación artística y literaria demostró ser incompatible con el poder de la burocracia. Trotsky lo había advertido mucho antes. Y a pesar de la distancia en el tiempo, está claro que aún no tenemos suficientemente aprendida esta lección de la historia. Entre tantas otras, por cierto.