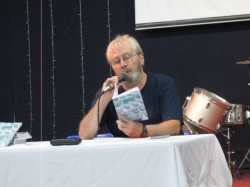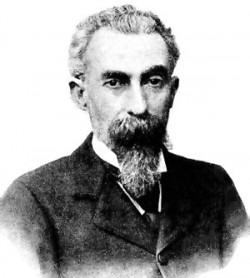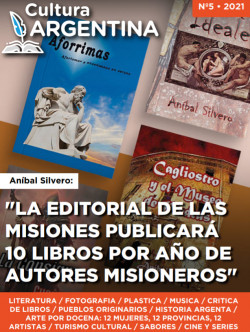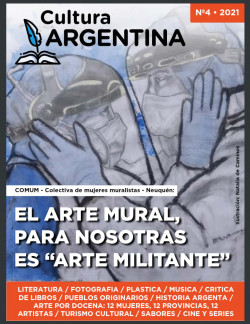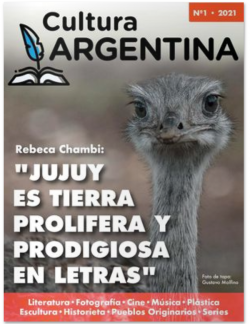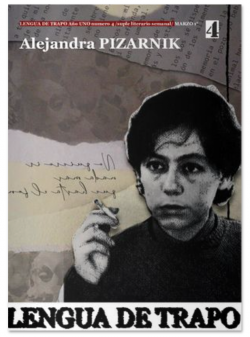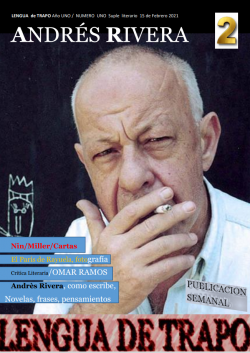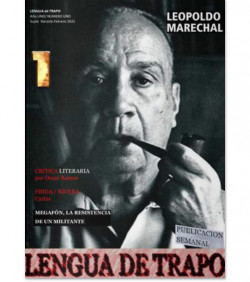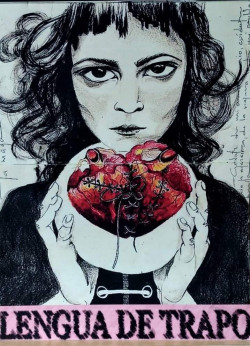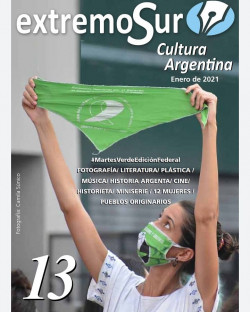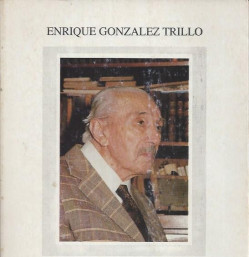
¿Y dónde están las corporaciones?
03.03.2014 11:38 | Giménez Manolo |
Todo el mundo sabe que son, a grandes rasgos, las corporaciones trasnacionales. Sin embargo, nunca está de mas repasar, aunque sea brevemente, su caracterización estructural e histórica para comprender la actual etapa de su formidable poder.
Su marca de nacimiento es la crisis del capitalismo clásico, que inicia una serie de contiendas militares entre las naciones hegemónicas y las emergentes –período que va desde la guerra franco prusiana de 1870, hasta el fin de la llamada Segunda Guerra Mundial en 1945–, de la cual surge el capitalismo monopolista de Estado y la supremacía norteamericana sobre el capitalismo mundial. El reformista burgués John Hobson y el socialista revolucionario Vladimir Ulianov (Lenin) fueron los primeros en divisar los cambios. O el más importante de ellos: la fusión del capital industrial y el capital bancario, conformando lo que a partir de entonces conocemos como "capital financiero". Ambos autores, llamaron "Imperialismo" a este nuevo tramo en la travesía capitalista.
Esta "etapa superior del capitalismo", como la definía Lenin, no ha dejado de evolucionar desde entonces y hoy puede decirse que las corporaciones de matriz industrial / bancaria / financiera han doblegado al propio poder del Estado nacional en los países centrales, dándole una nueva vuelta de tuerca al capital monopolista. (La actual crisis mundial, iniciada con la burbuja de los activos financieros sobre bienes inmobiliarios, es una demostración de sus concentradísimo poder económico).
Es extraño, entonces, que pocas veces los analistas tomen en cuenta este dato crucial, a la hora de efectuar el análisis de los sucesos económicos y políticos que ocurren en el mundo contemporáneo.
Sobre la crisis venezolana, por ejemplo, el eje de discusión mediática gira casi siempre en torno a la condena o defensa del chavismo, así como sobre la previsible injerencia de los cubanos o de los Estados Unidos en el conflicto. Son elementos centrales y de consideración, sin duda; pero rara vez aparece mencionada en el debate la influencia de las corporaciones trasnacionales, a las que tanto el oficialismo como la oposición parecen tratar muy respetuosamente.
Como muestra de la desatención sobre esta fase del laberinto venezolano, es que muy pocos de los medios que cubren la crisis tomaron las declaraciones del secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas, cuando confirmó que “la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tiene una deuda que asciende a 35 mil millones de dólares y está en crisis por flujo de caja”. Además, puntualizó que dicha deuda es principalmente con "las empresas transnacionales Gazpron, Repsol, Mitsubishi y Chevron, que participan en diversas empresas mixtas con la petrolera venezolana.
Bodas aseguró, también, que es ilógico que este endeudamiento se dé en un momento histórico de bonanza, con precios de más de 100 dólares el barril de petróleo venezolano en el mercado internacional. Bodas explicó que gran parte del dinero de Venezuela se va en esta deuda interminable, comprometiendo el recurso de ésta y las futuras generaciones con la política acelerada del Gobierno Nacional de entregar un 40 por ciento del petróleo de los venezolanos a las transnacionales.
En nuestro país, el período de mayor influencia de tales corporaciones se inició en 1976, con el proceso de reconversión económica impuesto, a sangre y fuego, por la dictadura cívico militar de Videla y Martínez de Hoz. Fue a partir de entonces que nuestro país giró del industrialismo sustitutivo –que arrancando con las crisis del 30 y ampliándose con el peronismo había sido dominante hasta entonces– por un modelo económico basado en la valorización financiera del capital. El mismo modelo que, a pesar de las variaciones del patrón exportador, subsiste hasta hoy.
Una clara señal de la vigencia del esquema de valorización financiera dominante es que, a lo largo de treinta años de actividad institucional, ningún gobierno modificó la legislación que promueve y facilita su práctica. Esta leyes son, fundamentalmente, la ley de Entidades Financieras de 1977 y la Ley de Inversiones Extranjeras, sancionada y rubricada en 1977. (Es importante destacar que en los últimos año se ha mantenido vigente, también, la Exención del Impuesto a las Ganancias para la renta financiera, decretada por Menem y Cavallo en 1992 y rubricada por ley del Congreso Nacional en 1993).
La sorprendente adaptabilidad del capital financiero tanto al discurso populista como al neoliberal, hace pensar que lo que se dirime en el terreno ideológico es un pseudo debate. Y que los verdaderos términos de decisión para nuestros pueblos, deberían estar situados entre el desarrollo autocentrado nacional o el extractivismo (petróleo, megaminería, agronegocios, etc.) que sostienen, en todo el continente, las grandes corporaciones. Las mismas que, al margen o a pesar de toda ideología, concentran los flujos mundiales de capital, desde New York y París hasta Jerusalén, Teherán o Beijing.
- Tapas de diarios nacionales, de las provincias y portales del país 25 de septiembre 2025
- Poemas de Matilde Alba Swann (Buenos Aires)
- Tapas de diarios nacionales, de las provincias y portales del país 24 de septiembre 2025
- Tapas de diarios nacionales, de las provincias y portales del país 23 de septiembre 2025
- Poemas de Nicolás Olivari (Caba)
- Tapas de diarios nacionales, de las provincias y portales del país 22 de septiembre 2025
- Poemas de Dora Roldán (San Luis/ Buenos Aires)
- El libro de las generaciones de Antonio Ramon Gutiérrez. Un ensamble dialéctico entre la memoria y las reflexiones. Por Sebastián Jorgi