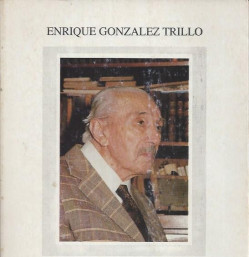|
A 38 años del Golpe: un balance económico
Las rencillas de cartelera, entre radicales y kirchneristas, por el relato de la justicia antidictatorial, contrastan con la silenciosa y creciente consolidación del capital financiero desde 1976.
24.03.2014 11:05 |
Giménez Manolo |
Apelando a un análisis estructural simplificado, diríamos que el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 tuvo por objetivo cancelar la era industrial sustitutiva, iniciada en la década de 1930, y sentar las bases de un libre mercado de capitales. Es decir que las relaciones establecidas entre inversión, actividad y ganancia dieron lugar, bajo este nuevo programa económico, a la valorización financiera del capital por sobre la actividad productiva.
A partir de este profundo cambio en la base económico social de la sociedad argentina, la disponibilidad de los recursos bancarios ya no estuvo orientada a la inversión real sino a la especulación. Se necesitaba, en consecuencia, una tasa de interés que funcionara como precio relativo entre bienes presentes y futuros, según definen esta actividad los catecismos de la timba bursátil.
Poco menos de un año mas tarde del derrocamiento del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, el grupo Martínez de Hoz –integrado por accionistas, asesores de "inversión", directores empresarios y otras aves de rapiña– que pasó a controlar el Palacio de Hacienda, hizo dictar el nuevo Régimen de Entidades Financieras (ley 21526), a fin de darle rango institucional a los mecanismos que alentaban las operaciones financieras de corto plazo, sostenidas por tasas cada vez más elevadas. Al mismo tiempo, se procuraba descentralizar (o desnacionalizar, mejor dicho) los depósitos bancarios.
En poco más de tras años se crearon mil quinientas sucursales financieras, iniciando la primera y delirante fascinación de los argentinos por la "plata dulce" y un artificial auge del consumo suntuario. Algunas empresas –las mejor relacionadas con el nuevo régimen, a cuyos titulares la prensa denominaba "capitanes de la industria"– consiguieron posicionarse en un lugar de liderazgo. Otras, la gran mayoría, conformada por el sector pequeño y mediano, con mayor generación de empleo e inserción en el mercado interno local, fueron eliminadas por el aumento progresivo de costos y la competencia desigual de los artículos importados.
Las primeras, por otro lado, asociadas a las nuevas financieras y bancos, gozaban de grandes facilidades para acceder a créditos externos, que casi siempre se orientaban a la especulación y no al desarrollo de la capacidad productiva. Tal juego especulativo llegó a a tal punto que las industrias se vendían varias veces al año, a precio cada vez mayor, aunque su auténtica generación de valor, por lo general, no aumentaba un ápice.
Y si bien la nueva ley otorgaba garantía a los depósitos, los sistemas de control del Banco Central eran tan escasos como ineficaces, ya que no se hacía el relevamiento exhaustivo necesario para determinar la cartera real de los bancos. Esto se comprobó poco tiempo después, cuando fue liquidado el Banco de Intercambio Regional y se inició una ola de cierre de los bancos que, días antes, estaban compitiendo por la captación de ahorro ofreciendo las tasas más altas del mercado.
En 1980, el Banco Central debió asumir el control de más de sesenta instituciones bancarias, iniciando la crisis que culminará –luego de la derrota en la batalla de Puerto Argentino, especialmente– en la total pérdida consenso popular del Proceso, que abrirá las puertas a la democracia parlamentaria en 1983. Pero ninguno de los gobiernos surgido del voto popular modificó este esquema y hoy la ley de Entidades Financieras de 1977 sigue vigente.
Esto es así porque el camino de la valorización financiera del capital –hablando siempre desde un análisis estructural, insisto– no se ha modificado. Por lo menos no con la misma radicalidad con que el Videlato cambió los parámetros de la economía industrial sustitutiva en 1976. Por el contrario, su vigencia se demuestra, precisamente, en la permanencia del marco legal –donde se define a la actividad financiera como “actividad sometida al libre juego de la oferta y la demanda”, según puede leerse textualmente en la ley 21526– que permitió y permite a las corporaciones realizar su tarea de despojo sobre las riquezas nacionales.
En relación al autodefinido "gobierno nacional y popular" de los Kirchner o a su antecesor de la Alianza, es importante destacar que también se ha mantenido vigente hasta hoy la Exención del Impuesto a las Ganancias para la renta financiera, decretada por Menem y Cavallo en 1992. Dicho sea de paso, recomendamos a los militantes de ambas fuerzas políticas la revisión periódica del desempeño del mercado de capitales vernáculo, a fin de tener una versión concreta y objetiva de quienes son hoy los mayores beneficiarios del modelo que sus respectivas dirigencias colaboraron en consolidar.
Nada ha cambiado demasiado, sustantivamente, en el país que nos legaron Videla y Martínez de Hoz. A 38 años del golpe de Estado más sanguinario de nuestra historia, la derrota de la Dictadura aún no se ha producido. Al menos en cuanto al objetivo central que sus hacedores se propusieron: el de reconvertir la economía argentina a las necesidades del capital financiero internacional. Tal vez sea hora de abandonar la disputa por los afiches, para ponernos a trabajar en el cambio de fondo que una nueva emancipación de nuestro pueblo reclama y necesita.