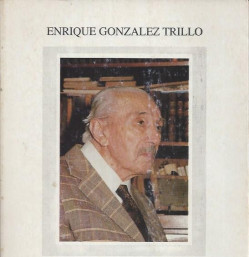|
La colonización transgénica
Avalado por una nueva legislación, impulsada desde el Gobierno nacional, el patentamiento de semillas profundiza el extractivismo agrario y consolida la posición de las corporaciones.
15.09.2014 11:54 |
Giménez Manolo |
Nuestro país se encuentra hoy a punto de sellar su destino en lo que concierne a soberanía y seguridad alimentaria, ya que se piensa instrumentar una reforma legal destinada a modificar definitivamente el desarrollo de su agricultura y la biodiversidad de los ecosistemas existentes. Nos referimos a la consolidación del modelo basado en el monocultivo de soja transgénica, iniciado en los 90, mediante un proyecto legislativo que propone reemplazar parcialmente la Ley Nacional de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (20.247/1973) actualmente en vigencia.
Para ello se conformó, hace un par de años, una comisión coordinada por el Instituto Nacional de Semillas –dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación– , a fin de elaborar tal proyecto, cuya última y definitiva revisión se produjo en mayo último. De su redacción participaron cámaras y asociaciones empresarias, legisladores oficialistas, representantes del INTA, etc.
La reforma se plantea –de acuerdo a lo que puede leerse en los propios fundamentos presentados– como un paso indispensable para "la ampliación de la frontera agrícola" y el despliegue del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020, "que propone aumentar un 50 por ciento la producción agrícola y forestal" (transgénica) y, en un plazo de seis años, generar un incremento de la superficie cultivada (especialmente de soja) capaz de alcanzar las 42 millones de hectáreas.
Lo que no se manifiesta muy claramente en el proyecto, en cambio, es que la modificación permitirá una mayor incidencia de las grandes empresas productoras de semillas, ya que se suprime el beneficio del "uso propio", figura que permite al agricultor guardarse una parte de las semillas –una vez terminada la cosecha– para usarla en la campaña siguiente sin tener que pagar regalías a tales empresas o comprar una nueva bolsa para sembrar.
Asimismo, con el actual marco legal vigente, al comprar una bolsa de semillas se paga sólo el “derecho de obtentor” –se denomina así al mejorador de variedades vegetales–, lo cual es bastante diferente a pagar las patentes. Esencialmente, porque este canon alcanza sólo al material de reproducción, no a toda la planta ni a sus productos, pues el obtentor no puede imponer al agricultor condiciones sobre el producto de su propia cosecha.
El problema parece ser que este razonable modelo legal es un escollo para maximizar la rentabilidad de las corporaciones trasnacionales que, desde los 90, vienen atiborrando el mercado local de semillas transgénicas, sobre las que tienen capturados todos los derechos de uso, incluso incidiendo en los países vecinos. Principalmente, en el enorme Brasil sojero.
El lector se preguntará, posiblemente, cuál es el escollo si los agronegocios vienen expandiéndose desde hace más o menos dos décadas. La respuesta es que se trata de dos etapas sucesivas. La primera consistente en promover el uso masivo de estas semillas, sin reclamar patentes ni regalías, para situar a los cultivos transgénicos en una posición estratégica. La segunda, que se viene instalando hace un par de años, consiste en reclamar lo que –según entienden– les corresponde por la propiedad intelectual del "yuyito". La patente, propiamente.
Y lo que podrán cobrar en este concepto no es poco: desde la aprobación de la soja RR, en el año 1996, el Estado argentino emitió autorizaciones comerciales para 30 productos transgénicos a corporaciones como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy.
"Herencia neoliberal", dirán algunos. Pero estarán equivocados, porque 23 de los mismos fueron aprobados, entre 2003 y 2014, por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, siendo Monsanto el principal beneficiario. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles, debates públicos o principios precautorios (las evaluaciones sanitarias y ambientales se hacen en base a los datos que suministran las propias empresas).
Precisamente, este historial de actitudes permisivas y medidas complacientes explica el denodado interés del Gobierno por hacer cumplir ahora los "derechos" de los oligopolios agro-biotecnológicos. Una vergonzosa colaboración que, como decimos al principio de la nota, pone en serio riesgo la integridad nacional y las posibilidades del desarrollo autocentrado, mientras promueve en todo el continente la más rápida depredación de la flora existente y el empobrecimiento paulatino de los nutrientes de la tierra.
Lo cual significa que estamos frente a una forma de colonización de la que ya no se vuelve.