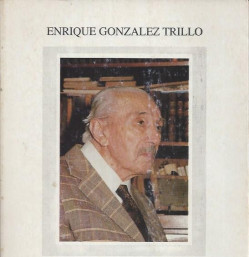El debate sobre la incentivación gubernamental de las actividades artísticas ha dejado, fuera de su alcance, al tema en sí mismo.
No es la primera vez que ocurre: por cada cuestión relevante de la vida nacional siempre hay dos bandos en pugna, más preocupados en descalificarse mutuamente que en encontrar, por reconocimiento o contraste, la razonabilidad de los argumentos.
Esta vez el conflicto quedó establecido con Jorge Lanata (a esta altura el contradictor oficial), luego que el programa Periodismo para Todos revelara las importantes sumas de dinero que las arcas oficiales destinan al caché de algunos cantantes y al financiamiento de producciones cinematográficas, entre otras cosas. Casi de inmediato -y tras sendas bravuconadas de Cristina y De Vido- se conoció la respuesta del ambiente, por voceros tan disímiles (en intereses y talento) como Juan Machín y Julieta Ortega.
Subsidios o no subsidios (that is the question) fue, con algunos matices, el eje de discusión. Unos haciendo de “nuestros artistas” una suerte de Arca de la Alianza para la cultura nacional y otros criticando el uso discrecional de los recursos públicos. Pero casi nadie se detuvo a discutir la caracterización del rol del Estado en la producción artística (y en la producción en general), lo cual definiría mucho mejor las posiciones frente al problema. Al menos que creamos que bancar a Fito Páez es garantía de corrección política y que sólo se puede cuestionar al “arte comprometido con las causas populares” desde la más abyecta reacción.
Una mala inversión es siempre una mala inversión. Y si se hace con fondos públicos -es decir, con las riquezas que genera la clase trabajadora- nunca puede ser definida como progresista. Por ello, la obligación del Estado es convertir este, y todo gasto, en una inversión rentable. Rentabilidad que no debe ser, necesariamente, medida en términos monetarios; pero sí en términos de desarrollo (económico, científico, tecnológico, cultural, etc.).
Un filme puede ser el sucedáneo de Citizen Kane, pero si no lo ven ni los parientes del director es casi lo mismo que invertir en la emisión de Mingo y Aníbal contra los fantasmas, exhibida en Paka Paka a las tres de la mañana. Ni hablar de los megafestivales o complejos culturales, siempre generosos con todas aquellas expresiones que le den al Estado organizador/constructor una pincelada de tonalidad cool, mientras los potenciales creadores del nuevo arte languidecen en sangucherías tocando o actuando para un auditorio de amigos (especialmente en el interior del país).
Los fondos públicos deben estar destinados a financiar, en primer lugar, la demanda del arte. Lo cual, indirectamente, es un subsidio a la oferta. Es decir, a los artistas. Y cuando hablamos de demanda, nos referimos a la relación entre el precio de las entradas, para ver una peli o un show, y el ingreso promedio de las clases populares. Hoy, por ejemplo, la otrora gasolerísima posibilidad de ir al cine con la familia supone gastarse unos $500 (sumándole al precio de la entrada algún pochoclo, gaseosa o panchito y el transporte).
El otro aspecto crucial de la demanda es la distribución de salas, con calidad técnica, en el tejido urbano. Actualmente, -y siguiendo con el ejemplo del cine- dos o tres cadenas de salas comerciales controlan el mercado argentino, lo cual no sólo es una dificultad para el traslado (generalmente se encuentran en shoppings y paseos) sino que, además, deciden por nosotros lo que debe ser estrenado o no. Esta tendencia, dicho sea de paso, ha ido desertificando calles y ciudades, antes de gran actividad, aún en el propio Buenos Aires.
Promover la demanda y la circulación comercial del arte es lo mejor que puede hacer el Estado con su presupuesto cultural. Lo cual no significa renunciar a una política de identidad cultural para nuestro pueblo. Por el contrario, ya que toda identidad sólo es genuina en tanto se define en un marco de diversidad y libertad. Y sólo el Estado puede garantizar las condiciones materiales para que esto ocurra.
Luego, será el propio pueblo el que defina lo popular y la propia nacionalidad la que defina lo nacional. A los artistas les queda la noble tarea de recoger estas definiciones y traducirlas en las diversas formas que permite la belleza. No deben faltarles ni salas ni público. Ni funcionarios idóneos, que dejen de servirse de la cultura para convertirse, definitivamente, en sus servidores.