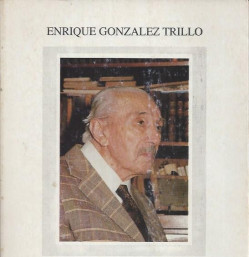cultura-de-jujuy-a-tierra-del-fuego |
A 20 años de la partida de Juan Jacobo Bajarlía. Por Sebastián Jorgi
Foto: SEBASTIÁN jORGI, JUAN JACOBO BAJARLÍA, PEDRO LEGIZAMÓN Y PABLO JORGI tomada en 1995 en Mar del Plata
11.09.2025 19:35 |
Noticias DiaxDia |
Se cumplieron hace muy poquito tiempo 20 años de la partida de Juan Jacobo Bajarlía, nacido en Buenos Aires en 1914. Dramaturgo, ensayista, criminólogo, poeta. cuentista y novelista. Multifacético, además de crítico literario y Profesor en la vieja Escuela de Periodismo. Este reportaje que presentamos es inédito y pertenece a un libro aún sin publicar que titulé Café Exprés. Para mi fue un honor y lo sigue siendo el haber sido su amigo en la vida literaria, casi familia, junto con el poeta Pedro Leguizamón de Mar del Plata. Fue mi consejero en un tramo largo junto a su esposa Enriqueta, compartimos años de camaradería con ilustres como Julio Bepré, Luis María Sobrón, Alberto Vanasco, Alfredo Andrés, Juan J.Delaney y Enrique Anderson Imbert.
A PRIMAVERA BAJARLÍA
JUAN JACOBO BAJARLIA, (Buenos Aires, Argentina, 1914). Poeta, narrador, dramaturgo y ensayista. Ha sido junto a Edgar Bayley uno de los propulsores del Invencionismo. Ha publicado Estereopoemas (1950), La Gorgona (1953), Canto a la destrucción (1968), Nuevos límites del infierno (1972) y El poeta y el exilio (1990), conformando una obra poética de vanguardia a partir de los años 50. También se ha destacado como narrador: Fórmula al antimundo (1969), El día cero (1972), El endemoniado Sr. Rosetti (1977), éste publicado en México con el título Hombre lobo. Como dramaturgo estrenó La esfinge en 1955, La billetera del diablo en 1969 y su obra Monteagudo tuvo varias distinciones, entre las que se destacan el Premio Municipal y el del Fondo Nacional de las Artes. Su obra ensayística abarca Notas sobre el barroco (1950), Literaturas de vanguardia (1956), El vanguardismo poético en América y en España (1957), la polémica Reverdy-Huidobro (1964), que fue publicada previamente en francés por el Centre International d´Estudes Poetiques (Bruselas, 1962).
Recientemente ha publicado Historias de Horror y Misterio (1998), Drácula, el Vampirirismo y Bram Stoker (1992) y un Breve diccionario del erotismo (1997). En 1996 aparece en España Poema de la creación y está en prensa un libro sobre Antonio di Benedetto.
JUAN JACOBO BAJARLÍA:
“LA LIBERTAD ES EL ALIMENTO DE LOS CREADORES”
En la escena final de tu obra “Monteagudo, éste dice: “Asesinos… no, no…; Nunca moriré; La libertad nunca morirá”: Aquí está el tema de la libertad, puesto en boca del prócer asesinado en Lima. ¿Has pensado en una posible representación de la obra? ¿Hay algún director interesado? Te hago esta pregunta al ver la obra recién editada por Torres Agüero en la Colección que dirige Helena de la Mata…
– Lautaro Murúa fue el primero que quiso llevar a escena el Monteagudo. Formó una cooperativa con un gran elenco para hacerlo en el San Martín. Pero la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, en tiempos del general Onganía, se opuso, so pretexto de izquierdismo, a que el actor dirigiera la pieza y hasta asumiera el papel protagónico. El drama, por lo tanto, no subió a escena. Mucho después Juan Oscar Ponferrada, siendo director del San Martín, lo programó para la temporada de 1976. Estallado el movimiento del general Videla, y sustituido Ponferrada por Kive Staif, vinieron sus amigos y el Monteagudo aún se pasea por los cerros de Ubeda cazando pajaritos a pesar de los cuatro premios que ostenta.
– Hace un año leí un artículo en LA CAPITAL de Mar del Plata: “la importancia de no sentirse importante”, firmado por Teodosio Muñoz Molina, referido a vos; una nota profunda y abarcadora de tu personalidad. ¿Qué me decís al respecto? Quizá lo de importancia o no importancia puede ser remitido a una sociedad indiferente, ensordecida por los medios y por la computación, aun en nuestros pares…
– Creo que Teodosio Muñoz Molina, al referirse a mi persona, quiso enjuiciar a esta Argentina perjudicada por las camarillas y la indiferencia de aquellos cuya ideología es el amiguismo y la mediocridad. Por algo, además de su contratiempo amoroso, Mariano José de Larra se incrustó una bala en la sien a los 28 años.
La escritura, la memoria
– En tu libro Historias de monstruos, en el capítulo “El último libro de la Sibila”, transcribís una sentencia, digamos, de uno de los tres libros de la Sibila que se habían salvado del incendio: La escritura fue inventada para que los hombres perdieran la memoria. Creo que la ironía juega mucho en tu obra – o bastante –. ¿Te sentís reconocido por tus pares? ¿Te consideras rescatado por las nuevas generaciones? ¿Presuponés que tu obra ya gravita…? Como a veces, la memoria de los ensayistas suele ser miope…
– La referencia sobre la escritura como pérdida de la memoria fue ideada por mí para completar el relato de Fray Benito Jerónimo Feijóo en sus Cartas eruditas. En ese instante pensaba yo que Pisitrato mandó compilar los hexámetros que Homero recitaba de ciudad en ciudad porque ya nadie recordaba la Ilíada y la Odisea. Popularizada la escritura, las epopeyas corrían el riesgo de olvidarse. Los jóvenes me conocen y me leen mucho más que los hombres de mi generación. Salvo algunos, éstos ya están casi todos congelados. Pueden hibernar en alguna calesita de Alfa del Centauro o en alguno de esos agujeros negros, tan caros a Stephen W. Hawking y su A Biref History of Time que en castellano se ha traducido como Historia del tiempo para que diera la sensación de que es mucho más larga.
– Hablame de aquel premio, el Mystery Magazine Ellery Queen de 1964, porque muy pocos – sobre todo las nuevas generaciones, ahora tan entusiasmadas con el género policial – conocen su obra de narrador de historias policiales…
– Lo gané de mi relato El manuscrito del emperador Jefangfir. Después me enteré de que en otro momento también lo había obtenido Jorge Luis Borges. La literatura policial, bien realizada, es un género difícil y fascinante. Lo ha explicado Raymond Chandler en El simple arte de matar escrito hacia 1950.
– Leopoldo Marechal te calificó “zoólogo de la monstruosidad”. ¿Qué significa esto y qué significó Leopoldo en tu vida de escritor? ¿Qué considerás como lo más importante de él…? ¿El Adán Buenosayres…? ¿La batalla de José Luna? ¿La autopsia de Creso?
– Lo de zoólogo de la monstruosidad está en función directa de mis temas, con el calificativo que dio Leopoldo Marechal a mis Historias de monstruos. Yo me veía con él y con Elbia Robasco, su constante Elbiamor, todos los miércoles en su casa de la calle Rivadavia. Allí discutíamos sobre literatura fantástica y sobre algunas obras referidas a la demonología. En Mallaus Maleficarum, por ejemplo. O el mismo Adán Buenosayres que, de alguna manera, está en conexión con el Infierno de Dante, especialmente con el extravío y el descenso de Alghieri en los círculos de fuego. O cuando allí mismo toma a Jacobo Fijman, a quien convierte en Samuel Tesler, un ser de comportamiento hermafrodita, cuya duplicidad estaba inscripta en su propia autonomía. Ojo: no en el carácter sexual.
Creador de utopías, Marechal amplió sus espectros con su última obra: Megafón o la guerra, publicada en 1970. Aquí también se ocupa de Teslera, a quien rescata del Infierno mediante una acción de comando. Me unió a Marechal una gran amistad. Y él, bajo mi insistencia, como lo dirá en más de una ocasión, escribió su primer cuento: Narraciones con espía obligado, que hice publicar en Crónicas con espía, editadas por Jorge Alvarez en 1966. Fueron los primeros cuentos de espionaje escritos entre nosotros. Estaban en la antología, además de Marechal, Haroldo Coti, Adolfo Pérez Zelaschi, Roger Pla, Bernardo Kordon, el paraguayo Gabriel Casaccia y yo, que, por otra parte, la había organizado y prologado a pedido del editor.
Sobre Jacobo Fijman
– ¿Cómo es tu trabajo sobre Jacobo Fijman, recién editado por De la Flor? Sé que trataste mucho al autor de “Molino Rojo”.
– Sería largo de contar. Y en cuanto a esto, según lo relaté en un reportaje que me hizo Daniel Freidemberg, en mi libro Fijman, poeta entre dos vidas, flamante edición de De la Flor, estudio la vida apócrifa del poeta, la única que él conocía y reiteraba: su locura y su obra. Fue el más grande poeta de la generación de 1922. Utilizó la imagen en Molino rojo, sin haber leído el Horizon Carré de Vicente Huidobro, publicado en París, en 1917, ni haber leído aún los libros del chileno, como Ecuatorial y Poemas árticos, aparecidos en Madrid, en 1918.
Cuando Fijman concebía la imagen como elemento esencial de la poesía, los del 22 se peleaban entre sí por la metáfora, ignorando la partida de defunción extendida por Huidobro al juego de las analogías. Leopoldo Lugones, puesto en la balanza de la poesía puede inclinar el platillo pot su gran cantidad de volúmenes. Pero uno solo de los 5 libros de Fijman rompe el fiel e invalida el kilaje anterior. Fijman fue más poeta. Lo dirá Manuel Gálvez en sus Memorias y lo rubricará el asombro de Jules Supervielle.
– ¿Has pensado, Juan Jacobo, en hacer una edición de tu poesía completa? Si es así, ¿has intentado ordenar o seleccionar, digamos, tu obra poética? Más allá de la obviedad de la respuesta, supongo que habrás interesado a algún editor, ya que es muy improbable que haya algún editor loco que se anime a hacerlo… Pienso que tu labor de poeta tendrá más gravitación o valoración, con el peso de tu poesía reunida…
– Sí, lo he pensado. Pero en poesía los editores sólo quieren pactar con Creso con el rey Midas. Lo que yo gano sólo da para el morfi.
– Además del libro Fijman, poeta entre dos vidas, sé que es inminente la publicación de un libro sobre Antonio Di Benedetto, por Ocruxaves. Como sabés conocí a Antonio en la última época, lo traté bastante en La Razón, un tipo bueno, amable. Y un narrador de alto vuelo. Si pensamos en Zama está todo dicho… pero: ¿qué te movió a escribir este libro sobre Di Benedetto? Esto, más allá de la amistad fiel que le profesaste, en tiempos difíciles, cuando otros – los mitoembusteros que se ponían la camiseta de la palabrita libertad – hacían mutis por el foro.
– Hay una amistad de 30 años de por medio. Días, meses y años en Mendoza, hablando de literatura con un buen vino, al lado de Guillermo Petra Sierralta, Jorge Enrique Ramponi, Humberto Crimi, Ricardo Tudela, Juan Draghi Lucero y Ana Selva Martí. Fueron 30 años en que, como abogado, estuve en todas sus batallas por los derechos de sus obras. Incluso intervine en su encarcelamiento de la Unidad 9 de La Plata, adonde fue a parar en 1976, y donde los del Proceso no se atrevieron a chuparlo por la protesta universal que había concitado su persona de gran escritor.
Por esa misma época, al ocuparme de su detención llevando escritos a la unidad, con destino al general Albano Arguindeguy, ministro del Interior entonces del general Jorge Rafael Videla, casi desaparezco en otra succión de la guerra sucia. Lo más doloroso para mí fue el haber asistido, en 1986, a su inacabable agonía de coma permanente que duró 2 meses. Escribí entonces mi Diario de una agonía, que es una de las piezas que Ocruxaves lanzará en breve. La obra tendrá por título: Antonio Di Benedetto: Diario de una agonía. La libertad es el alimento de los creadores. Y Antonio Di Benedetto luchó por ella.
Conozco a Juan Jacobo Bajarlía hace muchos años. He leído algunos de sus libros,
artículos dispersos en suplementos literarios, poemas en publicaciones periódicas.
Lo recuerdo en mesas redondas de la década del 60, con Hurtado de Mendoza, entre
otros poetas de relevancia. Pero se puede decir que trato a Juan Jacobo hace unos
ocho años, gracias a la mediación de un común amigo de LA CAPITAL. La labor
de Barjarlía es polifacética: dramaturgo, narrador, poeta, ensayista. Pero hay un
tema permanente en él: la busca de la verdad, la justicia y la libertad. Y solo puede
inferirse a través del criminólogo y del polemista incondicional, sin impostaciones,
siempre asido a la fidelidad histórica y tratando de hacer los deslindes más precisos,
detallados. En Puerto Rico tuve la oportunidad de referirme a él como vanguardista
al lado de Edgar Bayley, en la veta invencionista. Esto fue ante el poeta Manuel de
la Puebla, que dirigía la Revista Oral de Poesía por Radio Universidad, donde se
leyeron poemas de Alberto Vanasco y Antonio Requeni y donde se recordó
Estereopoemas, escrito en 1948 por Juan Jacobo. También se conoce su trabajo
Reverdy-Huidobro, en torno a la polémica sobre el creacionismo. La instancia
poética también puede notarse en sus narraciones, en géneros como la ciencia
ficción (El día cero) o en la novela policial (Los números de la muerte). Acaba de
aparecer un libro sobre Jacobo Fijman y está por salir otro sobre Antonio Di
Benedetto, nuestro gran autor de Zama. Entre café y café, en un simpático bar de
Buenos Aires, donde una bella moza nos tomó un par de fotos, conversamos.