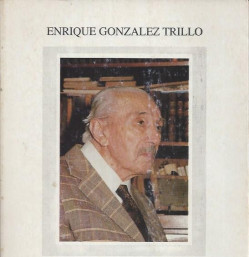fragmentos-cuentos-y-micro-relatos- |
Oficio de tinieblas de Alejo Carpentier
12.01.2026 18:27 |
Noticias DiaxDia |
El año cobraba un mal aspecto. Muy pocos se daban cuenta de ello, pero la ciudad no era la misma. No estaba demostrado que los objetos pintaran en los pisos un cabal equivalente en sombras. Más aún: las sombras tenían una evidente propensión a quererse desprender de las cosas, como si las cosas tuvieran mala sombra. Una súbita proliferación de musgos ennegrecía los tejados. Apremiadas por una humedad nueva las columnas de los soportales se desconchaban en una noche. Los balaustres de los balcones, en cambio, se llenaban de hendeduras y resquebrajos, al trabajar de rocío a sol, sacando clavos enmohecidos dos sobre las barandas descascaradas. Algo había cambiado en la atmósfera. Las palomas de los patios se balanceaban sin arrullos sobre sus patitas rosadas, como con ganas de guardarse las alas en los bolsillos. El diapasón de la campana mayor de la catedral había bajado un poco, como si aquellas inesperadas lluvias de enero la hubiesen hinchado, tomando el bronce por madera. Nunca hicieron tan largos viajes la carcoma y el comején. Los pregones se entonaban con falsetes de sochantre en oficio de difuntos. Nadie creía ya en el dulzor de frutos aguados y los aguinaldos dejaron pasar su tiempo sin treparse a los árboles. Nada que fuera blanco prosperaba. Los rasos para vestidos de novia se cubrían de hongos en el fondo de los armarios y las nubes esperaban la noche para irse a la mar, siguiendo las velas de una goleta destinada a morir en una ensenada solitaria.
Así andaban las cosas en Santiago, cuando se celebraron con pompas de cruces, pecheras y entorchados, los funerales del general Enna.
II
Con los barnices encendidos por el sol, el contrabajo iba calle arriba, camino de la catedral, en equilibrio sobre la cabeza del negro. A veces, Panchón alzaba el brazo derecho, alargando el índice hacia una cuerda áspera, que respondía con una nota grave. Hubo un tiempo en que faltaron en Santiago cuerdas de contrabajo. El ritmo del “Trípili” se marcó entonces con tiras de piel de chivo adelgazadas a filo de vidrio. Pero, desde aquellos días, “La Intrépida”, había venido a menudo. Y la cuerda aquella, que sonaba en lo alto –pues Panchón era una especie de gigante tonito– era de buena tripa. De excelente tripa, alzada de tono por el calor. Por eso, la nota llenaba toda la calle, sacando rostros a las ventanas y haciendo parar las orejas a las muías de recuas carboneras.
Panchón llegó a la sacristía. Sesgó el contrabajo para entrarlo por la puerta estrecha. Ya lo esperaba un músico impaciente, dando resina a las crines del arco. Un índice docto interrogó las cuatro cuerdas, con un rechinar de clavijas en lo alto del mástil. Panchón, curioso, siguió al contrabajo que se alejaba a saltos sobre su única pata. Olía a incienso. La nave estaba llena de autoridades y abanicos de encaje. En la penumbra creada por las colgaduras de luto, las solapas de seda negra se vestían de reflejos plomizos. Cuando el sacerdote se acercó al catafalco, la orquesta entera comenzó a cantar. Colándose por un ventanal alto, un rayo de sol se detuvo en el cobre de las trompas. Con gestos de bastoneros, los fagotes acercaron las cañas a las bocas. Rodó un largo trémolo en los timbales. Los bajos atacaron, al unísono, una letanía con inflexiones de Dies Irae. De pronto sonaron todos los sables. En un vasto aleteo de rasos, las mantillas cayeron hacia adelante.
Panchón salió de la catedral. Aquellos funerales suntuarios eran cosa distante y ajena. Además, estaba impaciente por beberse los dos reales de vellón que acababa de ganar. Tal vez por ello, no observó que su sombra se había quedado atrás, en la nave, pintada sobre la baldosa en que se leía: Polvo, Cenizas, Nada. Ahí estuvo largo rato, hasta que terminó la ceremonia y la envolvieron las chisteras. Entonces atravesó la plaza y entró en la bodega donde Panchón, ya borracho, la vio aparecer sin sorpresa. Se acostó a sus pies como un podenco. Era sombra de negro. La sumisión le era habitual.
III
A nadie agradaba “La Sombra” de Agüero. A nadie, porque era una danza triste, mala de bailar, que ponía notas de melancolía en los mejores saraos. Pero, hete ahí que todos la cogen, de pronto, con “La Sombra”. Tal parecía que la banda de los charoles no supiera tocar otra cosa. Lo mismo ocurría con la banda de la milicia de pardos. En las retretas, en los desfiles, se escuchaba siempre la misma melodía quejosa, girando en redondo como el caballo viejo del tiovivo. Esta repetición transformaba “La Sombra” en su sombra, pues tal era el tedioso hábito de tocarla, que su compás se alargaba, renqueante, acabando por tener un no sé qué de marcha fúnebre. Pero ahora, la enfermedad alcanzaba los pianos. Bajo los dedos de las señoritas, las teclas amarillas llenaban de sombra las cajas de resonancia. Hubo quien se matriculó en una academia de música, sin más propósito que el de llegar a tocar “La Sombra”. Viejas espinetas olvidadas en los desvanes, claves de pluma y fortepianos baldados por el comején, conocieron también, por simpatía, el contagio de la maldita danza. Aun cuando nadie se acercara a ellos, los instrumentos rezagados cantaban con voces minúsculamente metálicas, uniendo las vibraciones de sus cuerdas a las cuerdas afines. También los vasos, en los armarios, cantaron “La Sombra”; también los peines de los relojes de música; también los tremulantes y salicionales de los órganos.
El parque se había llenado de una gran tristeza. Los currutacos y las doncellas paseaban, cada vez más despacio, sin tener ganas de hablarse. Los oficleides y bombardinos escandían, con voces de profundis, aquella sombra que coreaban doscientos pianos de caja negra, en todos los barrios de la ciudad. Hubo un sinsonte que se aprendió “La Sombra” de cabo a rabo. Pero lo hallaron muerto, de un atorón de cundiamores, cuando su amo –el peluquero Higinio– se disponía a enviarlo a Doña Isabel II, como muestra de las maravillas que aún se daban en esta tierra.
IV
Llegó la época de las máscaras. Fueron aquellos unos carnavales tristes, de niños disfrazados, solos en calles desiertas; de comparsas dispersas por un aguacero; de antifaces que ocultaban caras largas; de dóminos del Santo Oficio. Las doncellas que fueron a los bailes no hallaron novios. Las orquestas tocaban con desgano. Los músicos de la banda tenían gestos de figuras de teatro mecánico. Los matasuegras eran de mal papel y las cornetas de cartón arrojaban voces de pavo real. Ablandadas por un sudor malo las caretas dejaban en los labios un sabor a cola de pescado. Los confetis no habían llegado a tiempo y, en las tiendas, las narices postizas se cansaban de esperar. Un niño, disfrazado de ángel, se halló tan feo al verse en un espejo que se echó a llorar.
Así andaban las cosas, cuando un tal Burgos, que tocaba el redoblante en las orquestas, recorrió las calles del barrio de La Chácara, dando grandes voces para pedir a los vecinos que formaran un escuadrón. En la esquina de la Cruz se reunieron los voluntarios. Panchón fue el primero en llegar, trayendo su sombra. Luego aparecieron la Isidra Mineto, La Lechuza, La Yuquita y Juana la Ronca. Tres botijas abrieron la marcha. Había que cantar algo que no fuera «La Sombra». Súbitamente, una copla voló por sobre los tejados:
ay, ay, ay, ¿quién me va a llorar? ¡Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va!
El escuadrón de Burgos fue subiendo hacia el centro de la ciudad. Nuevos cantadores lo engrosaban en cada bocacalle. El Regidor del Consejo, el Síndico de Cofradías, los oficiales de milicias, el celador, varios miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País, y hasta el obispo de Santiago, salieron a los balcones para ver pasar el cortejo. Sin poderlo remediar, el maestro de música de la catedral marcó el compás con el pie derecho. Al caer la noche se encendió una enorme farola, que podía divisarse desde los altos de Puerto Boniato. La farola se bamboleaba a la orilla de los tejados, haciendo alto en las tabernas. Luego partía, otra vez, girando sobre sí misma, como el sol matemático de la Máquina Perica, que tanto se usara, cuarenta años atrás, en funciones de ópera de gran espectáculo.
En pocos días los escuadrones proliferaron multiplicándose de modo inexplicable. Cuando llegó el Santiago, más de diez comparsas recorrían la ciudad, al ritmo de la canción que había matado a “La Sombra”:
ay, ay, ay, ¿quién me va a llorar? ¡Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va!
V
El 19 de agosto, después del Rosario y de una colación de fiambres, hubo gran animación en los soportales del teatro. El poeta y el músico, de corbatas listadas, bien cerradas las levitas al remate de las solapas, recibían en terreno propio. Llegaban doncellas vestidas de encajes y olores, acompañadas de madres que, al quitar el pie del estribo, lanzaban el coche sobre los muelles de la otra banda. Con gran aparato de látigos, de troncos impacientes, de herraduras azuladas por chispas de chinas pelonas, la sociedad de Santiago concurría al ensayo. En cuadernos de colegialas traían sus réplicas las actrices de un día, copiadas con la letra característica de las alumnas de monjas. La joven que habría de interpretar el papel principal de “La entrada en el gran mundo”, se adueñó del camerín en que se habían desnudado tantas tonadilleras famosas, émulas de Isabel Gamborino, amantes de hacendados y esposas de actores. Aún quedaban arreboles de color subido en un plato de porcelana blanca y una colada de mástic en el fondo de un pocilio. En una pared se ostentaba una rotunda interjección de arrieros, trazada con carmín de labios. El canapé de seda canario tenía honduras de las que no se cavan con el peso de un solo cuerpo.
El apuntador se deslizó en la concha. Se dio comienzo al ensayo de “La entrada en el gran mundo”, que habría de representarse, al día siguiente, a beneficio de los Hospitales. Se estaba en agosto, y sin embargo hacía frío. Nadie pudo observar, por la oscuridad en que estaba sumida la platea, que las arañas se mecían de modo extraño, con vaivén de péndulos desacompasados.
VI
El 20 de agosto, cuando apenas se entonaba el Agnus Dei de la misa de diez, las dos torres de la catedral se unieron en ángulo recto, arrojando las campanas sobre la cruz del ábside. En un segundo se contrariaron todas las perspectivas de la ciudad. Los aleros se embestían en medio de las calles. Tomando rumbos diversos, las paredes de las casas dejaban los tejados suspendidos en el aire, antes de estrellarlos con un tremendo molinete de vigas rotas. Las muías rodaban por las calles empinadas, envueltas en nubes de carbón, con un casco cogido debajo de la cincha y la gurupela azotándoles la crin. Las rosas del parque alzaron el vuelo, cayendo en zanjas y arroyos que habían extraviado el cauce. Y luego, aquella inestabilidad de la tierra, aquel temblor de anca exasperada por una avispa, aquel desajuste de las aceras, aquel cerrarse de lo abierto y abrirse de lo cerrado. Aun corriendo, dando gritos, llamando a la Virgen del Cobre, se advertía que una calle no tenía ya más salida que una alcoba de doncella o un archivo de notaría. A la tercera sacudida, los muebles también entraron en la danza. Pasando por encima de los barandales, los armarios se dieron a la fuga, largando por los vientres abiertos sus entrañas de sábana y mantel. Todas las vajillas explotaron a un tiempo. Los cristales se encajaron en las persianas. Anchas grietas, llenas de peines, camafeos, almanaques y daguerrotipos, dividían la ciudad en islas, ya que el agua de los aljibes, rotos los brocales, corría hacia el puerto.
Cuando la sangre comenzó a ensancharse en las telas, rasos y fieltros, todo había terminado. Un reloj de bolsillo, colgado aún de su leontina, marcó un adelanto de un minuto corto sobre los relojes muertos. Fue entonces cuando los hombres, al verse todavía en pie, comprendieron que habían conocido un terremoto. Las moscas, salidas de no se sabía dónde, volaron a ras del suelo, más numerosas.
VII
Las sombras se habían cansado de multiplicar las advertencias. Muchas se disponían, ahora, a abandonar la ciudad. Al mes de pasado el terremoto, varios transeúntes corrieron hacia la fuente destruida. Una mujer, perfectamente desconocida –probablemente una forastera–, había caído al pie de la estatua de Neptuno, con los brazos y las piernas en aspa. El delfín seguía vomitando un agua turbia, que regaba plantas indeseables, nacidas al amparo de los lutos. El caso se repitió varias veces durante el día, en distintos barrios de la ciudad. De pronto, alguien se desplomaba en una esquina, con el rostro amoratado y la córnea azulosa. Faltaron panaderos a la hora de hornear y muchos caballos volvieron solos a las casas, trayendo un siniestro compás en las herraduras.
El baile anunciado se dio a pesar de todo. El Regidor estimaba que no era oportuno añadir nuevas inquietudes a las muchas que ya habían ensombrecido el día. Tratábase, además, de reunir nuevamente a los intérpretes de “La entrada en el gran mundo”, para reorganizar la suspendida función a beneficio de los Hospitales. Todo había comenzado muy bien. Pero, al bailarse la segunda contradanza, una pareja rodó sobre los mármoles del piso. El contrabajista cayó fuera del estrado, con el arco cubierto de espuma, llevándose las cuerdas atadas a un pie. Una mano insegura, al agarrarse de una borla, promovió un derrumbe de terciopelo sobre los jarrones chinos que adornaban la consola del gran salón.
A pesar de que el director siguiera marcando el compás de “La Sombra”, los músicos enfundaron sus instrumentos, y, apagando las velas colocadas en el borde de los atriles, se escurrieron hacia las puertas de servicio. Mientras los pomos de sales iban y venían por las escaleras de anchos barandales, los invitados llamaban a sus cocheros con voces alteradas. Aquella noche fueron muchos los que abandonaron la ciudad para refugiarse en los cafetales más cercanos. Pero el terciopelo de los asientos estaba lleno de un calor malo. En el cielo viajaba una luna verdosa, imprecisa, como desdibujada por un traje de yedra.
VIII
Pronto los intérpretes de “La entrada en el gran mundo” entraron realmente en el Gran Mundo. Los hospitales se instalaban en medio de los parques, y era frecuente que un agonizante se quejara de haber sido incomodado, durante la noche, por el rápido crecimiento de un rosal. Tan numerosos eran los cadáveres que para llevarlos al cementerio de Santa Ana se utilizó el carro de un baratillero canario. A su paso se hizo un hábito decir, en son de desafío:
¡Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va!
El cólera no había disminuido la sed de Panchón. Y hete ahí que en vez de contrabajos, comienza a llevar cadáveres en equilibrio sobre su cabeza. Por hábito buscaba la cuerda, sin hallar más que un borborigmo. Pero las sombras de otros, atravesadas en lo alto, le preocupaban poco. Iban por el aire dibujando escorzos nuevos al doblar de cada esquina. Sus pocos estudios le habían dotado del poder de descifrar ciertos letreros. Los identificaba por el color de la tinta de imprenta o la disposición de los caracteres. Cuando se tropezaba con un cartel de “La entrada en el gran mundo”, saludaba con el cadáver. Había, sin duda, una misteriosa pero segura relación entre esto y aquello.
Panchón comenzó a sentirse menos tranquilo cuando La Lechuza y Juana la Ronca cayeron a su vez. Ese día cargó con los cuerpos, tratando de hacer más corto el camino. Pero los girasoles que ahora levantaban las cabezas sobre las tapias del cementerio acabaron por hacerle pensar que su vida era hermosa. Poco a poco, una canción se fue ajustando a su paso:
Y a mí ¿quién me va a llorar? ¡Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va!
A mediados de octubre, la Isidra Mineto, la Yuquita, Burgos y todos los del Escuadrón yacían, revueltos, en la fosa común. Eran menos sombras en las calles de Santiago. Una mañana todo cambió en la ciudad. Hubo juegos de niños en los patios. “La Intrépida” entró en el puerto con las velas abiertas. De los baúles salieron vestimentas blancas y el aire se hizo más ligero. Las campanas espantaron las últimas auras que aguardaban en las esquinas y los caracoles tornaron a cantar.
El 20 de diciembre fue el Tedeum en la catedral. El organista estaba entregado a la improvisación cuando, de pronto, se volvió sobresaltado hacia la plaza. Ahí estaba “La Lola” chirriando por todos los ejes. Panchón yacía detrás del cochero, con los pies hinchados, de bruces sobre un haz de espartillo. Poco a poco, el gradual cambió de figura. Algunos advirtieron que los bajos no acompañaban cabalmente la frase litúrgica. En el juego de pedales se insinuaba, aunque en tiempo lento, el tema de: “Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va.” Pero el oficiante, que era un poco sordo, no reconoció la copla. Creyó que las manos del organista se habían confundido, enunciando los villancicos que ya debían de ensayarse, en vista de la proximidad de las Pascuas.
CategoríasOficio de tinieblas - Alejo Carpentier
Etiquetas
Alejo Carpentier
Comparte esto:
X Facebook Tumblr Pinterest WhatsApp Correo electrónico LinkedIn Reddit Pocket
Cargando...
Relacionado
Brember – Dylan Thomas
20/10/2020
Roberto Arlt – La luna roja
17/11/2019
Juan Radrigán – Difusa esperanza
07/03/2020
Navegación de entradas
Anterior
Entrada anterior:Ya vendieron el piano – Poldy Bird
Siguiente
Entrada siguiente:La intrusa – Jorge Luis Borges
Deja un comentario
Traducir
Seleccionar idioma
Con la tecnología de Google TraductorTraductor
Archivos
mayo 2023 (4)
abril 2023 (1)
marzo 2023 (5)
febrero 2023 (4)
enero 2023 (1)
octubre 2022 (3)
septiembre 2022 (5)
agosto 2022 (3)
julio 2022 (8)
mayo 2022 (6)
abril 2022 (4)
marzo 2022 (6)
febrero 2022 (4)
enero 2022 (3)
diciembre 2021 (6)
noviembre 2021 (4)
octubre 2021 (5)
septiembre 2021 (8)
agosto 2021 (4)
julio 2021 (7)
junio 2021 (8)
mayo 2021 (4)
abril 2021 (2)
marzo 2021 (3)
febrero 2021 (5)
enero 2021 (4)
diciembre 2020 (4)
noviembre 2020 (4)
octubre 2020 (8)
septiembre 2020 (12)
agosto 2020 (9)
julio 2020 (9)
junio 2020 (13)
mayo 2020 (10)
abril 2020 (2)
marzo 2020 (11)
febrero 2020 (4)
enero 2020 (4)
diciembre 2019 (3)
noviembre 2019 (9)
octubre 2019 (11)
septiembre 2019 (9)
agosto 2019 (8)
julio 2019 (13)
junio 2019 (20)
Etiquetas – AUTORES
Abelardo Castillo Adolfo Bioy Casares Agatha Christie Alberto Moravia Alejandro Dumas Alejo Carpentier Aleksandr Pushkin Alfredo Bryce Echenique Alice Munro Ambrose Bierce Amelia Edwards Amparo Dávila Ana María Matute Antón Chéjov Armando Cassigoli Arthur Conan Doyle Arturo Pérez-Reverte Arturo Uslar Pietri Baldomero Lillo Beatriz Martinelli Ben Bova Benito Pérez Galdós Bernhard Schlink Bram Stoker Camilo José Cela Carlos Fuentes Carmen Laforet Carson McCullers Colette Concha Espina Cristina Peri Rossi Cynthia Ozick César Vallejo Dino Buzzati Dorothy Parker Dylan Thomas Edith Wharton Elena Garro Elizabeth Gaskell Emilia Pardo Bazán Enrique Jardiel Poncela Enrique Lihn Enrique Mariscal Ernest Hemingway Eudora Welty F. Scott Fitzgerald Felisberto Hernández Fernán Caballero Francisco Coloane Franz Kafka Gabriel García Márquez George Saunders Gibrán Jalil Gibrán Giovanni Boccaccio Giovannino Guareschi Giovanni Papini Graham Greene Guillermo Blanco Gustavo Adolfo Bécquer Guy de Maupassant H. G. Wells H. P. Lovecraft Harlan Ellison Haruki Murakami Hebe Uhart Herman Melville Hermann Hesse Honoré de Balzac Horacio Quiroga J. D. Beresford Jack London Javier García Cellino Jean Paul Sartre John Cheever Jorge Luis Borges José (Azorín) Martínez Ruiz José Donoso José Echegaray José Martí José Saramago João Guimarães Rosa Juana de Ibarbourou Juan Carlos Onetti Juan Emar Juan Radrigán Juan Ramón Jiménez Juan Rulfo Juan Valera Jules Renard Julio Cortázar Julio Ramón Ribeyro Julio Verne Kate Chopin Katherine Mansfield Kazuo Ishiguro Kingsley Amis Leonora Carrington Leopoldo Alas Clarín Lev Tolstói Liliana Heker Luis Coloma Roldán Luis de Castresana Manuel Gutiérrez Nájera Manuel Mujica Láinez Manuel Rojas Margarita Aguirre Mariana Enríquez Mariano José de Larra Mario Benedetti Mario Vargas Llosa Mark Twain María Luisa Bombal May Sinclair Miguel de Unamuno Miguel Hernández Miguel Ángel Asturias Máximo Gorki Nicolai Gogol Nicomedes Guzmán Octavio Paz Oliverio Girondo Oscar Castro Oscar Wilde Patricia Highsmith Pilar Galán Poldy Bird Poli Délano Pío Baroja Rafael Barrett Ramón del Valle Inclán Ramón Gómez de la Serna Ray Bradbury Reynol Pérez Richard Matheson Roberto Arlt Roberto Fontanarrosa Robert Silverberg Rosalía de Castro Rosario Castellanos Rosario Ferré Rubem Fonseca Rubén Darío Rudyard Kipling Rómulo Gallegos Saki Samanta Schweblin Shirley Jackson Silvina Ocampo Socorro Venegas Stefan Zweig Stig Dagerman Tennessee Williams Teresa Wilms Montt Tim Pratt Tobias Wolff Truman Capote Vicente Blasco Ibáñez Virginia Woolf Walter Scott William Faulkner Yasunari Kawabata Yukio Mishima
Entradas del blog
A la vera del brasero – Teresa Wilms Montt
Aún quedan madreselvas – Nicomedes Guzmán
Abandonado – Guy de Maupassant
Adiós a Ruibarbo – Guillermo Blanco
Agua de arroz – Enrique Lihn
Al otro lado de la pared – Ambrose Bierce
Algo había sucedido – Dino Buzzati
Algo que tú nunca serás – Ernest Hemingway
Almuerzo y dudas – Mario Benedetti
Alta cocina – Amparo Dávila
Amargura para tres sonámbulos – Gabriel García Márquez
Amor a la vida – Jack London
Amor, eternidad – Luis de Castresana
Amores de anteayer – Mario Benedetti
Amparo Dávila – El huésped
Ante la ley – Franz Kafka
Aquí empieza nuestra historia – Tobias Wolff
Aquella luz – Poldy Bird
Arrepentimiento – Kate Chopin
Ángelus – Pío Baroja
Ómnibus – Julio Cortázar
Último saludo en el escenario – Arthur Conan Doyle
¿Cuánta tierra necesita un hombre? – Lev Tolstói
¿Qué hora es? – Elena Garro
¿Quién mató a la viuda? – Mario Benedetti
Bartleby, el escribiente – Herman Melville
Berenice se corta el pelo – F. Scott Fitzgerald
Bernardino – Ana María Matute
Bondad oculta – Pío Baroja
Brember – Dylan Thomas
Cambio de luz – Leopoldo Alas Clarín
Canción de la danzarina – Colette
Canto y baile – Manuel Rojas
Cara de Luna – Jack London
Carta a un padre – Javier García Cellino
Carta a una señorita en París – Julio Cortázar
Carta de un adolescente – Hermann Hesse
Casa tomada – Julio Cortázar
China – José Donoso
Cielo de claraboyas – Silvina Ocampo
Cleopatra – Mario Benedetti
Como la hiena – Poli Délano
Compensaciones – Mario Benedetti
Con las últimas hojas – Concha Espina
Conejos blancos – Leonora Carrington
Continuidad de los parques – Julio Cortázar
Corazones solitarios – Rubem Fonseca
Corto viaje a casa – F. Scott Fitzgerald
Crepúsculo – Juan Radrigán
Día domingo – Mario Vargas Llosa
De cómo Natanael hace una visita – Gabriel García Márquez
De hermano a hermana – Cristina Peri Rossi
Dejar a Matilde – Alberto Moravia
Difusa esperanza – Juan Radrigán
Dimensiones – Alice Munro
Donde su fuego nunca se apaga – May Sinclair
Dos indios – Alfredo Bryce Echenique
El abrigo – Nicolai Gogol
El abuelo – Mario Vargas Llosa
El amigo – Manuel Gutiérrez Nájera
El amigo fiel – Oscar Wilde
El atajo – Adolfo Bioy Casares
El avión de la Bella Durmiente – Gabriel García Márquez
El ángel del ático – Tennessee Williams
El árbol – María Luisa Bombal
El banquete – Julio Ramón Ribeyro
El budín esponjoso – Hebe Uhart
El caballo de cartón – Arturo Pérez-Reverte
El camino es así – Alfredo Bryce Echenique
El cantante melódico – Kazuo Ishiguro
El canto del cisne -Horacio Quiroga
El castigo – Máximo Gorki
El cautivo – Jorge Luis Borges
El cazador de orquídeas – Roberto Arlt
El chal – Cynthia Ozick
El Club de los Indecisos – Cristina Peri Rossi
El color que cayó del cielo – H. P. Lovecraft
El coloso y la luna – Socorro Venegas
El corcho – Enrique Mariscal
El cuento del niño malo – Mark Twain
El cuento más hermoso del mundo – Rudyard Kipling
El cuerpo robado – H. G. Wells
El domingo de ramos – Rosalía de Castro
El duende-beso – Juan Valera
El elixir de larga vida – Honoré de Balzac
El fin de algo – Ernest Hemingway
El final de la fiesta – Graham Greene
El frío de la noche de verano es fuerte – Stig Dagerman
El globo de fuego – Horacio Quiroga
El hijo – Horacio Quiroga
El huésped – Amparo Dávila
El incendio – Ana María Matute
El indigno – Jorge Luis Borges
El Maestro – Rafael Barret
El mar cambia – Ernest Hemingway
El matrimonio – Franz Kafka
El mendigo de almas – Giovanni Papini
El miedo – Ramón del Valle Inclán
El misántropo – J. D. Beresford
El muchacho que escribía poesía – Yukio Mishima
El mundo ha vivido equivocado – Roberto Fontanarrosa
El muro – Jean Paul Sartre
El nadador – John Cheever
El nido de jilgueros – Jules Renard
El nieto – Margarita Aguirre
El otro pie – Ray Bradbury
El otro yo – Mario Benedetti
El pan bajo la bota – Nicomedes Guzmán
El pájaro azul – Rubén Darío
El pájaro verde – Juan Emar
El pescador y el pez dorado – Aleksandr Pushkin
El piano viejo – Rómulo Gallegos
El potro obscuro – Miguel Hernández
El pozo de la vida – Emilia Pardo Bazán
El presupuesto – Mario Benedetti
El rayito de sol – Juan Ramón Jiménez
El regreso – Carmen Laforet
El reloj – Pío Baroja
El Ruiseñor y la Rosa Cuento – Oscar Wilde
El solitario – Horacio Quiroga
El Sur- Jorge Luis Borges
El tercero a partir del sol – Richard Matheson
El tiovivo – Ana María Matute
El transeúnte – Carson McCullers
El tren especial desaparecido – Arthur Conan Doyle
El vago – Pío Baroja
El vaso de leche – Manuel Rojas
El vestido de terciopelo – Silvina Ocampo
El viejo caballo – Lev Tolstói
El violinista – Herman Melville
Elizabide el Vagabundo – Pío Baroja
En busca de cuadros – Rubén Darío
En cualquier parte – Oliverio Girondo
En este pueblo no hay ladrones – Gabriel García Márquez
En la bahía – Katherine Mansfield
En la madrugada – Juan Rulfo
En memoria de Paulina – Adolfo Bioy Casares
Esperando al hijo – Concha Espina
Esta mañana – Mario Benedetti
Fermín – Abelardo Castillo
Fin de curso – Mariana Enríquez
Fin de semana – Mario Benedetti
Gato bajo la lluvia – Ernest Hemingway
Griselda – Giovanni Boccaccio
Historia de un cigarrillo – Felisberto Hernández
Historia de una hora – Kate Chopin
Horas en una biblioteca – Virginia Woolf
Hoy y la alegría – Mario Benedetti
Idilio – Guy de Maupassant
Invitación al campo – Elena Garro
Jeffty tiene cinco años – Harlan Ellison
José Saramago – Embargo
La aventura de la casa vacía – Arthur Conan Doyle
La bailarina – Gibrán Jalil Gibrán
La bailarina – Patricia Highsmith
La bofetada de Carlota Corday – Alexandre Dumas
La cabeza pegada al vidrio – Silvina Ocampo
La camisa del hombre feliz – Luis Coloma Roldán
La capa – Dino Buzzati
La casa de al lado – Tobias Wolff
La casa de azúcar – Silvina Ocampo
La casa del juez – Bram Stoker
La cámara de los tapices – Walter Scott
La chica del cumpleaños – Haruki Murakami
La ciudad sin nombre – H. P. Lovecraft
La conciencia – Ana María Matute
La esperanza – José Echegaray
La estrella sobre el bosque – Stefan Zweig
La eterna canción – Camilo José Cela
La fiesta ajena – Liliana Heker
La frágil vasija – Yasunari Kawabata
La hectárea – Giovannino Guareschi
La historia de Salomé – Amelia Edwards
La infelicidad del peluquero – George Saunders
La insignia – Julio Ramón Ribeyro
La intrusa -Jorge Luis Borges
La lección de canto – Katherine Mansfield
La llave – Eudora Welty
La lotería – Shirley Jackson
La luna roja – Roberto Arlt
La madre de Ernesto – Abelardo Castillo
La madrina – Emilia Pardo Bazán
La muñeca menor – Rosario Ferré
La muñeca negra – José Martí
La mujer que llegaba a las seis – Gabriel García Márquez
La niña fea – Ana María Matute
La pared – Vicente Blasco Ibáñez
La partida – Franz Kafka
La perfecta señorita – Patricia Highsmith
La pradera – Ray Bradbury
La prodigiosa tarde de Baltazar – Gabriel García Márquez
La puerta cerrada – José Donoso
La rama seca – Ana María Matute
La señal en el cielo – Agatha Christie
La siesta del martes – Gabriel García Márquez
La tercera orilla del río – João Guimarães Rosa
La tercera resignación – Gabriel García Márquez
La ternura – Nicomedes Guzmán
La ventana abierta – Saki
La vereda alta – Mario Benedetti
La vida de Mason – Kingsley Amis
La voz del viento – Francisco Coloane
Laguna – Manuel Rojas
Las aventuras de Sherlock Holmes por Sir Arthur Conan Doyle
Las dos Elenas – Carlos Fuentes
Las hojas secas – Gustavo Adolfo Bécquer
Las islas voladoras – Antón Chéjov
Las sirenas – José (Azorín) Martínez Ruiz
Lejana – Julio Cortázar
Leyenda del Volcán – Miguel Ángel Asturias
Llama el teléfono, Delia – Julio Cortázar
Lo que trajo el gato – Patricia Highsmith
Los cuatro sospechosos – Agatha Christie
Los deseos – Fernán Caballero
Los ganadores – Arturo Uslar Pietri
Los relojes – Ana María Matute
Los vecinos del principal derecha – Enrique Jardiel Poncela
Los veraneantes – Antón Chéjov
Lugar soleado – Yasunari Kawabata
Marichu – Pío Baroja
Médium – Pío Baroja
Modesta Gómez – Rosario Castellanos
Nada de todo esto – Samanta Schweblin
Narciso – Manuel Mujica Láinez
Nos han dado la tierra – Juan Rulfo
Nunca más la veo – Ray Bradbury
Oficio de tinieblas – Alejo Carpentier
Paco Yunque – César Vallejo
Pasajeros – Robert SilverbergSaltar al contenido
Open Menu Overlay
Relatos y Cuentos Cortos
Publicado 09/06/2019 por La otra esquinaOficio de tinieblas - Alejo Carpentier
Oficio de tinieblas – Alejo Carpentier
L1002308-Edit
El año cobraba un mal aspecto. Muy pocos se daban cuenta de ello, pero la ciudad no era la misma. No estaba demostrado que los objetos pintaran en los pisos un cabal equivalente en sombras. Más aún: las sombras tenían una evidente propensión a quererse desprender de las cosas, como si las cosas tuvieran mala sombra. Una súbita proliferación de musgos ennegrecía los tejados. Apremiadas por una humedad nueva las columnas de los soportales se desconchaban en una noche. Los balaustres de los balcones, en cambio, se llenaban de hendeduras y resquebrajos, al trabajar de rocío a sol, sacando clavos enmohecidos dos sobre las barandas descascaradas. Algo había cambiado en la atmósfera. Las palomas de los patios se balanceaban sin arrullos sobre sus patitas rosadas, como con ganas de guardarse las alas en los bolsillos. El diapasón de la campana mayor de la catedral había bajado un poco, como si aquellas inesperadas lluvias de enero la hubiesen hinchado, tomando el bronce por madera. Nunca hicieron tan largos viajes la carcoma y el comején. Los pregones se entonaban con falsetes de sochantre en oficio de difuntos. Nadie creía ya en el dulzor de frutos aguados y los aguinaldos dejaron pasar su tiempo sin treparse a los árboles. Nada que fuera blanco prosperaba. Los rasos para vestidos de novia se cubrían de hongos en el fondo de los armarios y las nubes esperaban la noche para irse a la mar, siguiendo las velas de una goleta destinada a morir en una ensenada solitaria.
Así andaban las cosas en Santiago, cuando se celebraron con pompas de cruces, pecheras y entorchados, los funerales del general Enna.
II
Con los barnices encendidos por el sol, el contrabajo iba calle arriba, camino de la catedral, en equilibrio sobre la cabeza del negro. A veces, Panchón alzaba el brazo derecho, alargando el índice hacia una cuerda áspera, que respondía con una nota grave. Hubo un tiempo en que faltaron en Santiago cuerdas de contrabajo. El ritmo del “Trípili” se marcó entonces con tiras de piel de chivo adelgazadas a filo de vidrio. Pero, desde aquellos días, “La Intrépida”, había venido a menudo. Y la cuerda aquella, que sonaba en lo alto –pues Panchón era una especie de gigante tonito– era de buena tripa. De excelente tripa, alzada de tono por el calor. Por eso, la nota llenaba toda la calle, sacando rostros a las ventanas y haciendo parar las orejas a las muías de recuas carboneras.
Panchón llegó a la sacristía. Sesgó el contrabajo para entrarlo por la puerta estrecha. Ya lo esperaba un músico impaciente, dando resina a las crines del arco. Un índice docto interrogó las cuatro cuerdas, con un rechinar de clavijas en lo alto del mástil. Panchón, curioso, siguió al contrabajo que se alejaba a saltos sobre su única pata. Olía a incienso. La nave estaba llena de autoridades y abanicos de encaje. En la penumbra creada por las colgaduras de luto, las solapas de seda negra se vestían de reflejos plomizos. Cuando el sacerdote se acercó al catafalco, la orquesta entera comenzó a cantar. Colándose por un ventanal alto, un rayo de sol se detuvo en el cobre de las trompas. Con gestos de bastoneros, los fagotes acercaron las cañas a las bocas. Rodó un largo trémolo en los timbales. Los bajos atacaron, al unísono, una letanía con inflexiones de Dies Irae. De pronto sonaron todos los sables. En un vasto aleteo de rasos, las mantillas cayeron hacia adelante.
Panchón salió de la catedral. Aquellos funerales suntuarios eran cosa distante y ajena. Además, estaba impaciente por beberse los dos reales de vellón que acababa de ganar. Tal vez por ello, no observó que su sombra se había quedado atrás, en la nave, pintada sobre la baldosa en que se leía: Polvo, Cenizas, Nada. Ahí estuvo largo rato, hasta que terminó la ceremonia y la envolvieron las chisteras. Entonces atravesó la plaza y entró en la bodega donde Panchón, ya borracho, la vio aparecer sin sorpresa. Se acostó a sus pies como un podenco. Era sombra de negro. La sumisión le era habitual.
III
A nadie agradaba “La Sombra” de Agüero. A nadie, porque era una danza triste, mala de bailar, que ponía notas de melancolía en los mejores saraos. Pero, hete ahí que todos la cogen, de pronto, con “La Sombra”. Tal parecía que la banda de los charoles no supiera tocar otra cosa. Lo mismo ocurría con la banda de la milicia de pardos. En las retretas, en los desfiles, se escuchaba siempre la misma melodía quejosa, girando en redondo como el caballo viejo del tiovivo. Esta repetición transformaba “La Sombra” en su sombra, pues tal era el tedioso hábito de tocarla, que su compás se alargaba, renqueante, acabando por tener un no sé qué de marcha fúnebre. Pero ahora, la enfermedad alcanzaba los pianos. Bajo los dedos de las señoritas, las teclas amarillas llenaban de sombra las cajas de resonancia. Hubo quien se matriculó en una academia de música, sin más propósito que el de llegar a tocar “La Sombra”. Viejas espinetas olvidadas en los desvanes, claves de pluma y fortepianos baldados por el comején, conocieron también, por simpatía, el contagio de la maldita danza. Aun cuando nadie se acercara a ellos, los instrumentos rezagados cantaban con voces minúsculamente metálicas, uniendo las vibraciones de sus cuerdas a las cuerdas afines. También los vasos, en los armarios, cantaron “La Sombra”; también los peines de los relojes de música; también los tremulantes y salicionales de los órganos.
El parque se había llenado de una gran tristeza. Los currutacos y las doncellas paseaban, cada vez más despacio, sin tener ganas de hablarse. Los oficleides y bombardinos escandían, con voces de profundis, aquella sombra que coreaban doscientos pianos de caja negra, en todos los barrios de la ciudad. Hubo un sinsonte que se aprendió “La Sombra” de cabo a rabo. Pero lo hallaron muerto, de un atorón de cundiamores, cuando su amo –el peluquero Higinio– se disponía a enviarlo a Doña Isabel II, como muestra de las maravillas que aún se daban en esta tierra.
IV
Llegó la época de las máscaras. Fueron aquellos unos carnavales tristes, de niños disfrazados, solos en calles desiertas; de comparsas dispersas por un aguacero; de antifaces que ocultaban caras largas; de dóminos del Santo Oficio. Las doncellas que fueron a los bailes no hallaron novios. Las orquestas tocaban con desgano. Los músicos de la banda tenían gestos de figuras de teatro mecánico. Los matasuegras eran de mal papel y las cornetas de cartón arrojaban voces de pavo real. Ablandadas por un sudor malo las caretas dejaban en los labios un sabor a cola de pescado. Los confetis no habían llegado a tiempo y, en las tiendas, las narices postizas se cansaban de esperar. Un niño, disfrazado de ángel, se halló tan feo al verse en un espejo que se echó a llorar.
Así andaban las cosas, cuando un tal Burgos, que tocaba el redoblante en las orquestas, recorrió las calles del barrio de La Chácara, dando grandes voces para pedir a los vecinos que formaran un escuadrón. En la esquina de la Cruz se reunieron los voluntarios. Panchón fue el primero en llegar, trayendo su sombra. Luego aparecieron la Isidra Mineto, La Lechuza, La Yuquita y Juana la Ronca. Tres botijas abrieron la marcha. Había que cantar algo que no fuera «La Sombra». Súbitamente, una copla voló por sobre los tejados:
ay, ay, ay, ¿quién me va a llorar? ¡Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va!
El escuadrón de Burgos fue subiendo hacia el centro de la ciudad. Nuevos cantadores lo engrosaban en cada bocacalle. El Regidor del Consejo, el Síndico de Cofradías, los oficiales de milicias, el celador, varios miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País, y hasta el obispo de Santiago, salieron a los balcones para ver pasar el cortejo. Sin poderlo remediar, el maestro de música de la catedral marcó el compás con el pie derecho. Al caer la noche se encendió una enorme farola, que podía divisarse desde los altos de Puerto Boniato. La farola se bamboleaba a la orilla de los tejados, haciendo alto en las tabernas. Luego partía, otra vez, girando sobre sí misma, como el sol matemático de la Máquina Perica, que tanto se usara, cuarenta años atrás, en funciones de ópera de gran espectáculo.
En pocos días los escuadrones proliferaron multiplicándose de modo inexplicable. Cuando llegó el Santiago, más de diez comparsas recorrían la ciudad, al ritmo de la canción que había matado a “La Sombra”:
ay, ay, ay, ¿quién me va a llorar? ¡Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va!
V
El 19 de agosto, después del Rosario y de una colación de fiambres, hubo gran animación en los soportales del teatro. El poeta y el músico, de corbatas listadas, bien cerradas las levitas al remate de las solapas, recibían en terreno propio. Llegaban doncellas vestidas de encajes y olores, acompañadas de madres que, al quitar el pie del estribo, lanzaban el coche sobre los muelles de la otra banda. Con gran aparato de látigos, de troncos impacientes, de herraduras azuladas por chispas de chinas pelonas, la sociedad de Santiago concurría al ensayo. En cuadernos de colegialas traían sus réplicas las actrices de un día, copiadas con la letra característica de las alumnas de monjas. La joven que habría de interpretar el papel principal de “La entrada en el gran mundo”, se adueñó del camerín en que se habían desnudado tantas tonadilleras famosas, émulas de Isabel Gamborino, amantes de hacendados y esposas de actores. Aún quedaban arreboles de color subido en un plato de porcelana blanca y una colada de mástic en el fondo de un pocilio. En una pared se ostentaba una rotunda interjección de arrieros, trazada con carmín de labios. El canapé de seda canario tenía honduras de las que no se cavan con el peso de un solo cuerpo.
El apuntador se deslizó en la concha. Se dio comienzo al ensayo de “La entrada en el gran mundo”, que habría de representarse, al día siguiente, a beneficio de los Hospitales. Se estaba en agosto, y sin embargo hacía frío. Nadie pudo observar, por la oscuridad en que estaba sumida la platea, que las arañas se mecían de modo extraño, con vaivén de péndulos desacompasados.
VI
El 20 de agosto, cuando apenas se entonaba el Agnus Dei de la misa de diez, las dos torres de la catedral se unieron en ángulo recto, arrojando las campanas sobre la cruz del ábside. En un segundo se contrariaron todas las perspectivas de la ciudad. Los aleros se embestían en medio de las calles. Tomando rumbos diversos, las paredes de las casas dejaban los tejados suspendidos en el aire, antes de estrellarlos con un tremendo molinete de vigas rotas. Las muías rodaban por las calles empinadas, envueltas en nubes de carbón, con un casco cogido debajo de la cincha y la gurupela azotándoles la crin. Las rosas del parque alzaron el vuelo, cayendo en zanjas y arroyos que habían extraviado el cauce. Y luego, aquella inestabilidad de la tierra, aquel temblor de anca exasperada por una avispa, aquel desajuste de las aceras, aquel cerrarse de lo abierto y abrirse de lo cerrado. Aun corriendo, dando gritos, llamando a la Virgen del Cobre, se advertía que una calle no tenía ya más salida que una alcoba de doncella o un archivo de notaría. A la tercera sacudida, los muebles también entraron en la danza. Pasando por encima de los barandales, los armarios se dieron a la fuga, largando por los vientres abiertos sus entrañas de sábana y mantel. Todas las vajillas explotaron a un tiempo. Los cristales se encajaron en las persianas. Anchas grietas, llenas de peines, camafeos, almanaques y daguerrotipos, dividían la ciudad en islas, ya que el agua de los aljibes, rotos los brocales, corría hacia el puerto.
Cuando la sangre comenzó a ensancharse en las telas, rasos y fieltros, todo había terminado. Un reloj de bolsillo, colgado aún de su leontina, marcó un adelanto de un minuto corto sobre los relojes muertos. Fue entonces cuando los hombres, al verse todavía en pie, comprendieron que habían conocido un terremoto. Las moscas, salidas de no se sabía dónde, volaron a ras del suelo, más numerosas.
VII
Las sombras se habían cansado de multiplicar las advertencias. Muchas se disponían, ahora, a abandonar la ciudad. Al mes de pasado el terremoto, varios transeúntes corrieron hacia la fuente destruida. Una mujer, perfectamente desconocida –probablemente una forastera–, había caído al pie de la estatua de Neptuno, con los brazos y las piernas en aspa. El delfín seguía vomitando un agua turbia, que regaba plantas indeseables, nacidas al amparo de los lutos. El caso se repitió varias veces durante el día, en distintos barrios de la ciudad. De pronto, alguien se desplomaba en una esquina, con el rostro amoratado y la córnea azulosa. Faltaron panaderos a la hora de hornear y muchos caballos volvieron solos a las casas, trayendo un siniestro compás en las herraduras.
El baile anunciado se dio a pesar de todo. El Regidor estimaba que no era oportuno añadir nuevas inquietudes a las muchas que ya habían ensombrecido el día. Tratábase, además, de reunir nuevamente a los intérpretes de “La entrada en el gran mundo”, para reorganizar la suspendida función a beneficio de los Hospitales. Todo había comenzado muy bien. Pero, al bailarse la segunda contradanza, una pareja rodó sobre los mármoles del piso. El contrabajista cayó fuera del estrado, con el arco cubierto de espuma, llevándose las cuerdas atadas a un pie. Una mano insegura, al agarrarse de una borla, promovió un derrumbe de terciopelo sobre los jarrones chinos que adornaban la consola del gran salón.
A pesar de que el director siguiera marcando el compás de “La Sombra”, los músicos enfundaron sus instrumentos, y, apagando las velas colocadas en el borde de los atriles, se escurrieron hacia las puertas de servicio. Mientras los pomos de sales iban y venían por las escaleras de anchos barandales, los invitados llamaban a sus cocheros con voces alteradas. Aquella noche fueron muchos los que abandonaron la ciudad para refugiarse en los cafetales más cercanos. Pero el terciopelo de los asientos estaba lleno de un calor malo. En el cielo viajaba una luna verdosa, imprecisa, como desdibujada por un traje de yedra.
VIII
Pronto los intérpretes de “La entrada en el gran mundo” entraron realmente en el Gran Mundo. Los hospitales se instalaban en medio de los parques, y era frecuente que un agonizante se quejara de haber sido incomodado, durante la noche, por el rápido crecimiento de un rosal. Tan numerosos eran los cadáveres que para llevarlos al cementerio de Santa Ana se utilizó el carro de un baratillero canario. A su paso se hizo un hábito decir, en son de desafío:
¡Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va!
El cólera no había disminuido la sed de Panchón. Y hete ahí que en vez de contrabajos, comienza a llevar cadáveres en equilibrio sobre su cabeza. Por hábito buscaba la cuerda, sin hallar más que un borborigmo. Pero las sombras de otros, atravesadas en lo alto, le preocupaban poco. Iban por el aire dibujando escorzos nuevos al doblar de cada esquina. Sus pocos estudios le habían dotado del poder de descifrar ciertos letreros. Los identificaba por el color de la tinta de imprenta o la disposición de los caracteres. Cuando se tropezaba con un cartel de “La entrada en el gran mundo”, saludaba con el cadáver. Había, sin duda, una misteriosa pero segura relación entre esto y aquello.
Panchón comenzó a sentirse menos tranquilo cuando La Lechuza y Juana la Ronca cayeron a su vez. Ese día cargó con los cuerpos, tratando de hacer más corto el camino. Pero los girasoles que ahora levantaban las cabezas sobre las tapias del cementerio acabaron por hacerle pensar que su vida era hermosa. Poco a poco, una canción se fue ajustando a su paso:
Y a mí ¿quién me va a llorar? ¡Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va!
A mediados de octubre, la Isidra Mineto, la Yuquita, Burgos y todos los del Escuadrón yacían, revueltos, en la fosa común. Eran menos sombras en las calles de Santiago. Una mañana todo cambió en la ciudad. Hubo juegos de niños en los patios. “La Intrépida” entró en el puerto con las velas abiertas. De los baúles salieron vestimentas blancas y el aire se hizo más ligero. Las campanas espantaron las últimas auras que aguardaban en las esquinas y los caracoles tornaron a cantar.
El 20 de diciembre fue el Tedeum en la catedral. El organista estaba entregado a la improvisación cuando, de pronto, se volvió sobresaltado hacia la plaza. Ahí estaba “La Lola” chirriando por todos los ejes. Panchón yacía detrás del cochero, con los pies hinchados, de bruces sobre un haz de espartillo. Poco a poco, el gradual cambió de figura. Algunos advirtieron que los bajos no acompañaban cabalmente la frase litúrgica. En el juego de pedales se insinuaba, aunque en tiempo lento, el tema de: “Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va.” Pero el oficiante, que era un poco sordo, no reconoció la copla. Creyó que las manos del organista se habían confundido, enunciando los villancicos que ya debían de ensayarse, en vista de la proximidad de las Pascuas.