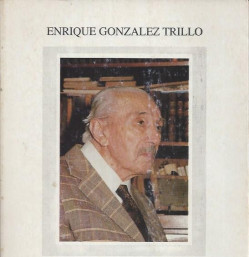Los festejos de fin de año son ocasión, en estos fragmentos, para una reflexión sobre el tiempo y el modo en que nos desapropiamos de él, a través de un anacronismo trágico.
1. “Fin de año” es el nombre de un acontecimiento pleno de sentidos: término y recomienzo, dolores y alegrías de la vida familiar, soledad y compañía, esperanza y derrota, vida y muerte. Más allá de esas polarizaciones de sentido y de valor, la convención captura la exigencia de una función real: proyectar un orden ritual para conjurar la tragedia del tiempo.
2. Dado es al ser humano el dudoso privilegio de la temporalidad. Su dimensión trágica se revela con exactitud y profundidad en las palabras finales de Nueva refutación del tiempo de J.L. Borges: “el tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego”. Es decir: tan sólo basta existir para hacer real al tiempo que carcome esa existencia como su reverso inevitable. Lo trágico radica en la inexorabilidad tanto como en la imposibilidad de ser uno con el tiempo, como en cambio lo es el animal, que de esa forma queda al margen del río, sin tragedia.
3. Nuestra vida es anacrónica; somos y no somos tiempo. Vivimos contra su sustancia inútilmente, pero obtenemos la compensación de la imagen, el rito y el mito, dispositivos ajenos tanto al animal como a los ángeles y a los dioses –y demonios– de toda laya. Los fuegos fatuos de las festividades de fin de año tienen su sentido, ya que permiten, como los aniversarios, construir un símbolo que recubra la laceración de nuestra condena al anacronismo.
4. Vivimos contra el tiempo mientras, por esa misma vía, éste realiza su trabajo de zapa. La filosofía consagra nuestra condición anacrónica tanto cuando afirma que la vida está en el pasado, como cuando nos define como un ser de lejanías. Por el lado de las diversas teologías no ocurre algo muy distinto, sea interpretado el tiempo como una caída a redimir en el fin de los tiempos, sea el círculo de la existencia a resolver y disolver en la nada iluminada.
5. Pero también se han ensayado caminos para negar el anacronismo o para volverlo contra sí mismo. La dureé bergsoniana es el mejor ejemplo de renegación; el Jetzteit benjaminiano o las variaciones imaginarias y la vivencia oblicua de Lezama Lima, por el contrario, golpean al anacronismo con más anacronismo. (En El abandono del mundo empasté la dureé con el Jetzteit, erróneamente, observación que ya me hiciera José Sazbón, que se ahorró su argumento y yo aún no disponía del propio).
6. El recurso bergsoniano nos pone frente a un dilema que refuerza la tragedia: si se absolutizara sería el mismísimo infierno, como el del Sr. Valdemar en el cuento de Edgar Alan Poe. Es porque vivimos en el espacio –¡ser en el mundo!– o porque nos rige el anacronismo, que la dureé se constituye en imagen amable. Por su parte, hacer de la necesidad virtud, digamos, apropiándonos del anacronismo para insuflar vida en el pasado, al menos nos permite reorientar las fuerzas de nuestra condición trágica en nuestro favor, sin suprimirla, pero humanizándola.
7. De la mano del ser de lejanías heideggeriano o del proyecto sartreano somos simplemente realistas, con lo que nos instalamos en el atajo de la normalidad, menos verdadero que el recurso al anacronismo pero eficaz a la hora de ignorar la dimensión trágica. (El célebre “ser para la muerte” de Heidegger no es más que una gran astucia para renegar de la tragedia. Sartre, con algo más de honestidad, deja a la muerte fuera del proyecto. Spinoza, finalmente, nos regala una sabiduría en la que la muerte –¿pero también el tiempo?– deja de existir).
8. Celebrar el fin de año, despedir en él al muerto que somos, renacer como un nuevo “niño frente a Dios/ “volver a los 17” (Violeta Parra dixit). Hacerlo junto a aquellos con los que transitamos nuestro más íntimo ser en común… Sin el rito, la ceremonia del beber y del comer y el ejercicio del don al prodigarnos mutuamente regalitos, el tigre sería más feroz en llevarse su tajada a nuestra costa.
9. Celebremos sin razón, como en última instancia siempre lo es, una vez más nuestro “felices fiestas”, brindando la vida en la vida, propiciando en ese instante el renacer de los muertos que amamos. Escuchemos en la última campanada el sonido de la muerte del tiempo; nuestra risa ahogará, fugaz, el eco de su triunfo final.(Espacio Murena)