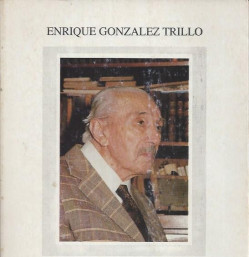congreso-nac-y--bs-as |
Norma Morandini - Pedido de informes sobre DIOXITEK S.A.
Las autoridades de la CNEA anunciaron el traslado de la planta de procesamiento de uranio localizada en la ciudad de Córdoba a la Provincia de Formosa. La Senadora nacional Norma Morandini solicita información sobre los impactos negativos que genera esta industria en la salud de la población.
21.04.2014 07:06 |
Noticias DiaxDia |
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
La H. Cámara de Senadores de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los organismos que corresponda sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la situación actual de la planta de procesamiento de uranio Dioxitek S.A., localizada en la ciudad de Córdoba:
1.- Cuáles son los datos georeferenciales y catastrales del predio seleccionado para la instalación de la “Nueva Planta de Procesamiento de Uranio” de la firma Dioxitek S.A. presentada en el marco de la “Jornada de información pública preparatoria a la audiencia pública” desarrollada en la ciudad de Formosa el pasado 20 de marzo y días sucesivos.
a. Cuál es la fecha estimada en la que se dará comienzo a las audiencias públicas que -en el marco de la ley 25.675- deben desarrollarse para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a “ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general”.
b. A través de qué mecanismos se garantizará la máxima difusión posible del proyecto de construcción de la “Nueva Planta de Procesamiento de Uranio”.
c. Quiénes son los consultores o firmas consultoras encargadas de realizar la evaluación de impacto ambiental. Remita los datos que acrediten su idoneidad y trayectoria profesional.
d. En qué fecha se estima se dará comienzo a la obra civil de construcción de la “Nueva Planta de Procesamiento de Uranio” en su nuevo emplazamiento y cuál es el plazo estimado de ejecución de obras.
2.- Considerando que los funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) han expresado en la referida “Jornada de información pública preparatoria a la audiencia pública que “la planta cordobesa ha quedado tecnológicamente obsoleta”, indique cuáles han sido las medidas de mitigación de riesgos que se han implementado tendientes a evitar los impactos negativos al ambiente y la salud en la ciudad de Córdoba.
3) En qué fecha se estima se procederá al cierre definitivo de la actual planta de procesamiento de uranio emplazada en el barrio de Alta Córdoba.
4.- Si la República del Paraguay formuló algún planteo diplomático respecto de la posible instalación de dicha planta en la provincia de Formosa, tal como informó el Sr. Canciller paraguayo Eladio Loizaga en declaraciones a la prensa. Precise cuáles fueron los motivos por los que fue citado por la Cancillería paraguaya el encargado de negocios de la Argentina en Paraguay, Luis Niscóvolos el pasado 10/02/2014 y por qué motivos se suspendió la reunión del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, con su par de la República del Paraguay.
5.- Si Dioxitek S.A. presentó a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba el “Plan de Traslado” para la relocalización de la planta de producción de UO2, conforme lo establecido en la Cláusula PRIMERA del Acuerdo del traslado de la planta suscripto entre las partes el 07/11/2012. En ese caso, remita copia del mismo. En caso contrario, explique las causas por las cuales se incumplió tal compromiso.
6.- Remita copia del último informe de avances de los planes de obra sobre la nueva planta presentado por Dioxitek S.A. ante la Municipalidad de Córdoba.
7.- Cuál fue la razón por la que fueron descartados los sitios seleccionados por el “Informe Técnico del Estudio de Localización de la Planta de Fabricación de Dióxido de Uranio (UO2)”, emitido el día 15/08/2008 por la Escuela de Acuerdos para el Desarrollo y la Transferencia de la Tecnología (ESADET) -dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
8.- Por qué motivos los estudios de impacto ambiental sobre el inmueble ubicado en la localidad de Despeñaderos, Departamento de Santa María, Provincia de Córdoba no fueron realizados en forma previa a su adquisición.
a. Cuáles fueron las razones por las que no se trasladó la planta de procesamiento de uranio a este “sitio”.
b. Remita copia del contrato de locación vigente sobre el mencionado predio.
9.- Si Dioxitek S.A. certificó la inexistencia de impedimentos normativos para el emplazamiento de la planta de procesamiento de uranio en el inmueble ubicado en el Departamento Capital de La Rioja, Provincia de La Rioja – adquirido para ese fin en fecha 17/11/2010- , precise cuáles fueron las razones por las cuales no se procedió a su reinstalación en dicho predio.
10.- En tanto han finalizado -en el marco del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU)- los estudios de ingeniería necesarios para la definición del proyecto de remediación ambiental de las colas de la minería de uranio en el sitio denominado “Complejo Minero Fabril Los Gigantes” (Córdoba), detalle en qué consiste el plan de remediación y en qué fecha se estima dar comienzo a las tareas previstas.
11.- Si la Comisión Nacional de Energía Atómica ha definido, al día de la fecha, una alternativa para la restitución ambiental del depósito de colas de uranio del sitio conocido como “El Chichón”, conforme lo establecido en clausula TERCERA del “Acuerdo”. Asimismo indique si la propuesta ya fue presentada ante la Municipalidad de Córdoba. En caso afirmativo informe:
a. En qué fecha fue presentada. Remita copia de la propuesta técnica.
b. Si la Municipalidad acepto la propuesta o si realizó alguna observación.
c. En qué fecha se estima dar inicio al “estudio de impacto ambiental” y el “informe de evaluación radiológica”.
d. Si se han realizado estudios de suelos en el mencionado sitio destinados a determinar los niveles de contaminación y/o su adecuación a los niveles guías que fija la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, 24.051. Remita los informes correspondientes.
12.- En tanto el “Proyecto de Remediación Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU)” tiene una fecha de cierre inicial establecida para el 30/08/2015 y sólo se ha ejecutado el 28% de los recursos previstos, tal como lo informó el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros al H. Senado de la Nación el 12/3/14, precise qué medidas se planean implementar a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos planteados por el Proyecto en tiempo y forma.
13.- Cuál es el origen del uranio que procesa Dioxitek S.A. en la actualidad. Precise por qué razón ha sido necesario importar dicho mineral de algún país extranjero, en qué proporción y por qué períodos.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La minería del uranio en nuestro país tiene más de 50 años de historia. Durante ese período la actividad productiva se realizó en un marco normativo con exigencias ambientales inferiores a los que rigen la materia desde 1994, cuando Argentina incorporó los nuevos derechos ambientales a la Constitución Nacional: el artículo 41 de la Carta Magna establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y dispone que el daño ambiental generará la obligación de recomponer según lo establezca la ley. La minería y procesamiento de los minerales de uranio produce grandes cantidades de residuos, que deben ser gestionados en forma segura. Estos residuos, que pueden ser sólidos y líquidos, son:
• roca estéril,
• minerales de baja,
• agua de mina, y en la etapa de procesamiento:
• colas de mineral,
• lodos de precipitación y
• efluentes líquidos del proceso.
Los residuos constituyen fuentes potenciales de repercusión química y radiológica, tanto para las personas que trabajan en la industria como para la ciudadanía en general, que puede resultar expuesta si éstos se dispersan en el ambiente. Dado los largos períodos de vida de los radionucleidos que contienen los residuos y sus características físicas y químicas es necesario que se analicen los impactos a largo plazo de los procesos ambientales -erosión, inundaciones, sismicidad, etc.- sobre los sistemas destinados al emplazamiento final de los residuos. Las colas de mineral -material del cual se ha extraído la mayor cantidad posible del uranio que contenía-, se caracterizan por sus grandes volúmenes y las concentraciones de radionucleidos naturales de larga vida. Alrededor del 15% de la radioactividad original del mineral se trasladan al concentrado y una vez que los radionucleidos de corta vida han decaído el 70% de la radiactividad original del mineral permanece en las colas. Las colas contienen casi toda la actividad proveniente del decaimiento del uranio238, torio 230 y radio 226, el que a su vez decae produciendo el radón 222. El torio 230 es una fuente de producción de radiactividad a largo plazo. Las colas contienen, además, metales pesados que están presentes en el mineral (por ejemplo, Pb, V, Cu, Zn, Cr), y otros compuestos adicionados durante el proceso, tales como amonio, nitrato, solventes, etc. Así, si no se toman previsiones las colas pueden ser una fuente significativa de contaminación ambiental. Los procesos de planta producen un cambio en las características mineralógicas y químicas del mineral, aumentando la solubilidad del uranio y de otros iones asociados al mineral.
Existen cuatro diferentes formas por las cuales puede producirse contaminación en el ambiente:
a. La propagación directa del gas radón a recintos cerrados, en caso de que se utilicen los residuos como materiales de construcción o de relleno alrededor de edificios.
b. La posible propagación del gas radón desde las colas de mineral a la atmósfera, de donde podría ser inhalado.
c. Algunos de los productos radiactivos en las colas pueden producir radiación gamma.
d. La dispersión de las colas mediante el viento o el agua, o por disolución, puede trasladar partículas de radioactividad y otros compuestos tóxicos a capas de agua superficiales o subterráneas que constituyen fuentes de agua potable, a los suelos, a la cadena trófica y a los alimentos.
La situación de los sitios emplazados en la provincia de Córdoba, según consta en documentos de la propia Comisión de Energía Atómica (CNEA), resulta alarmante:
a. Sitio Complejo Fabril Córdoba (CFC) – Ciudad de Córdoba: Como producto de las actividades de concentración se encuentra en el lugar 57.600 tn de colas de tratamiento, que deben ser reubicadas.
b. Los Gigantes – Villa Carlos Paz, Córdoba: Este complejo operó hasta 1990, explotando el recurso que había sido descubierto por la CNEA en los años 60. Los materiales depositados en el sitio como producto de la explotación son 2.400.000 tn de colas, 1.000.000 de tn de estériles y 600.000 tn de mineral marginal. Si bien no hay poblaciones en las inmediaciones, la presencia de estos materiales aguas arriba de zonas turísticas refuerza las previsiones que deberían adoptarse al respecto.
En la actualidad, los complejos mineros donde se procesó uranio requieren la intervención del hombre para remediar los pasivos ambientales que provocó la explotación: tanto las colas del mineral como los efluentes líquidos son fuentes potenciales de contaminación del suelo, el agua y el aire, siempre que no se les apliquen el tratamiento adecuado. Por tanto, el panorama descripto en la provincia de Córdoba nos advierte que de no adoptarse las medidas de remediación pertinentes aquéllos continuarán siendo causantes de distintos efectos negativos sobre el ambiente y la salud de las poblaciones linderas -incremento en las posibilidades de contraer cáncer como efecto más conocido-, por efecto de la contaminación de suelos y aguas.
Los datos referenciados son más que esclarecedores de la situación actual de la industria de la minería de uranio, principal fuente de combustible de las centrales nucleares operativas en nuestro país. Sin embargo, resultan por demás alarmantes si consideramos que no surgen de un manifiesto de campaña de una organización ambientalista radical, sino todo lo contrario: están expuestos en el “Documento Marco”, base para la formulación del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio elaborado por la CNEA en el año 2005. Es precisamente este documento técnico el que nos advierte que “…de no tomarse medidas, los lugares podrían ser afectados de distinta forma. Así, se podrían presentar distintas combinaciones de efectos donde resulten, por ejemplo limitaciones al uso del suelo y del agua, impedimentos para el desarrollo de determinadas actividades, aumentar el índice de probabilidad de contraer cáncer e intranquilidad social debida a la percepción que el público posee del problema, afectación de la diversidad biológica…”. Y aclara además que “el proyecto prevé para cada lugar objetivos de diseño tales como: la atenuación de la emisión de radón y la radiación directa; la estabilización y protección contra la erosión para evitar la dispersión de colas; el aislamiento y el confinamiento de las colas, la reducción de la infiltración y la protección contra la erosión para evitar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales y la descontaminación y confinamiento de materiales contaminados para evitar su dispersión…”.
La CNEA llevó adelante, entre los años 1998 y 2010, el Programa para la implementación del “Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio”, parcialmente financiado con fondos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), contratos de préstamo PPF 352-0-AR y PPF 352-1-AR por un importe de U$S 800.000,00 y fondos aportados por el Tesoro Nacional de U$S 841.454,30, y cuyo objetivo era contribuir al fortalecimiento de las políticas de la CNEA en cuanto a gestión ambiental en general y de gestión de los residuos mineros de uranio en particular. Este Programa fue el punto de partida para los lineamientos del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), para lo cual se confeccionó la “Evaluación de Implementación del Proyecto” y se iniciaron estudios destinados a complementar la información disponible para la planificación de obras de reparación en emplazamientos de desechos de la CNEA, entre los que podemos citar los estudios hidrológicos en Malargüe (San Rafael, Mendoza), Los Gigantes (Córdoba) y Complejo Fabril Córdoba (Córdoba) entre otros, así como monitoreos de aguas superficiales en cada uno de los sitios involucrados.
Así fue como la CNEA elaboró finalmente el Programa de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), que desde el año 2000 debería encargarse de realizar acciones de tratamiento de los residuos, de control de impacto ambiental y de difusión de información a la ciudadanía. Para cumplir con los objetivos y metas establecidos en el PRAMU la CNEA recibió $3.384.938,19 del Tesoro Nacional durante 2007. Ese monto descendió a $2.498.739 durante 2008, en 2009 ascendió hasta los $3.244.513 y finalmente, en el año 2010, se destinaron $6.577.332, sin contar aun con fondos provenientes del financiamiento internacional. El PRAMU tiene por objeto la restitución ambiental de los sitios Malargüe y Huemul en la provincia de Mendoza, Complejo Fabril Córdoba y Los Gigantes en la provincia de Córdoba, Tonco en la provincia de Salta, Los Colorados en La Rioja, el yacimiento La Estela en la provincia de San Luis y Pichiñan en la provincia de Chubut.
Aún contando con esos fondos del Tesoro Nacional para la gestión de los residuos radioactivos en el marco del PRAMU y del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos creado por ley Nº 25.018, el gobierno nacional tramitó un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado a financiar parcialmente el Proyecto de Restitución Ambiental Minera, cuyo diseño y contenido desconocemos. El Banco Mundial publica en su sitio web -sección “Proyectos y Programas”- que el financiamiento para el PRAMU (IBRD75830) fue aprobado el día 31 de julio de 2008, mientras que el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo Nº 7583-AR, firmado el 14 de enero de 2010, otorgado por el BIRF por un monto de hasta treinta millones de dólares estadounidenses (U$S 30.000.000,00) por medio del decreto 72/2010, es decir, casi dos años después, comenzando su ejecución tras recibir la “declaración de efectividad” el 28 de abril del mismo año. Se desconoce las razones por las cuales el BIRF demoro este tiempo en concluir con los procesos de aprobación de un préstamo.
Asimismo, y dada la falta de publicidad en relación a la implementación del Proyecto de parte de la CNEA, desconocemos cuáles han sido las metas alcanzadas hasta el momento y las obras realizadas, así como también el monto financiero efectivamente ejecutado y aplicado al logro de los objetivos propuestos al momento de la elaboración del PRAMU.
Esta preocupación que exponemos en relación a la falta de información vinculada al PRAMU, reitera la que expresamos en dos Pedidos de Informes presentados en la H. Cámara de Diputados de la Nación al Poder Ejecutivo en 2006 y 2009. En aquella ocasión, sólo dos de las doce preguntas incluidas en el expediente 1.395-D-2009 fueron contestadas por el Jefe de Gabinete de Ministros el 12 de mayo de 2010 y fueron aquellas relacionadas con los aspectos presupuestarios del PRAMU. Esta preocupación fue puesta de manifiesto en los años subsiguientes mediante diversos proyectos de comunicación presentados ante la H. Cámara de Senadores, consultas formuladas al Jefe de Gabinete de Ministros en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 y pedidos de acceso a la información pública presentados en el marco del Decreto 1172/03 entre los años 2010 y 2014.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha respondido en qué etapa de implementación se encuentra el PRAMU, cuándo se realizaron los últimos informes de impacto ambiental en los sitios de Dioxitek S.A. (B° Alta Córdoba) y Los Gigantes, en qué año la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó por última vez la licencia de operación a la planta de Alta Córdoba, si se han completado los estudios hidrológicos e hidroquímicos en el sitio Los Gigantes, si es cierto que el Banco Mundial realizó observaciones al pedido de otorgamiento del préstamo para financiar el PRAMU, cuáles son las razones por las que la CNEA no impulsó – tras lograr la declaración de efectividad sobre el préstamo BIRF- la continuidad del Foro Social de Organizaciones No Gubernamentales para el monitoreo de la ejecución del PRAMU, si la CNEA consideró establecer canales de diálogo y difusión de información a la ciudadanía complementarios al Foro Social y si se ha conformado el Grupo Asesor Externo de Trabajo (GAET) para el análisis y seguimiento de todos los proyectos vinculados a la remediación ambiental de la minería del uranio, en qué plazo se estima dar comienzo a las tareas de remediación de aquellos sitios afectados por esta actividad (a excepción del sitio Malargüe) ni cuáles son los procesos y metodologías seleccionadas para el cumplimiento de este objetivo.
El riesgo ambiental subsiste en por lo menos 6 de los 8 sitios de minería de uranio ya mencionados. Y la CNEA debería haber encarado la remediación de todos ellos y muy especialmente el denominado “Sitio Córdoba”, por encontrarse emplazado dentro de una zona urbana densamente poblada, tal como sí lo hizo en el sitio “Malargüe” localizado en las inmediaciones de la ciudad homónima. Lo cierto es que transcurridos cuatro de los cinco años previstos para la ejecución del contrato de préstamo que financia parcialmente el PRAMU, sólo se acredita una ejecución financiera acumulada del 28%, conforme lo informado por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros el pasado mes de marzo del corriente año, es decir U$S 8.400.000 de los U$S30.000.000 previstos. Nada explica la Jefatura de Gabinete respecto de cuáles son las causas por las que no se ha cumplido con los plazos previstos ni cuáles serán las medidas que se adoptarán para lograr los objetivos previstos en tiempo y forma. Es decir nada se explica del porqué tras haber transcurrido las 3/4 partes del plazo previsto para la ejecución del programa sólo se ha ejecutado 1/3 de los recursos disponibles ni tampoco como se hará para ejecutar el 70% de los objetivos en tan sólo el 20% del tiempo restante.
Lo cierto es que de la poca información suministrada por los responsables de la restitución ambiental de las externalidades negativas resultantes de la minería de uranio en nuestro país, surge que aún no se cuenta con un plan de remediación definido sobre los sitios Los Gigantes y Complejo Fabril Córdoba. Del mismo modo, tampoco se vislumbra certeza alguna respecto de la fecha en la que se dará inicio a los procesos concretos de remediación, a pesar del reconocimiento expreso por parte de los técnicos de la CNEA acerca de la necesidad de actuar con premura.
En el caso del sitio Los Gigantes la situación también es preocupante: ubicado en las Sierras Grandes, a 30 km de Villa Carlos Paz, explotó uranio hasta 1990 y los residuos depositados en el sitio son 2 millones 400 mil toneladas de colas, 1 millón de toneladas de estériles y 600 mil toneladas de mineral. Si bien no hay poblaciones en las inmediaciones del predio, la existencia de materiales contaminantes aguas arriba de zonas turísticas como Villa Carlos Paz, el Lago San Roque y el Valle de Punilla en su conjunto le otorga a los pasivos ambientales de Los Gigantes un riesgo particular.
Los resultados del Estudio sobre Percepción de la Población de los sitios de Córdoba y Los Gigantes realizado entre el 3 y el 18 de noviembre de 2005 por la misma CNEA, advertían que sólo 3 de cada 10 personas encuestadas en Alta Córdoba señaló conocer el Complejo Minero Fabril Córdoba que opera en el barrio y sólo 2 de cada 10 encuestados dijo saber dónde se encontraba ubicado. El mismo estudio reveló, además, que menos del 6% de los encuestados por la CNEA en ese lugar conocía el PRAMU, sus metas, sus objetivos y sus herramientas. Por otro lado, sólo 2 de cada 10 personas que viven en Punilla poseían, a noviembre de 2005, un conocimiento integral de la problemática: qué es el Complejo Minero Fabril Los Gigantes, dónde está ubicado, y qué se procesa en él. Sólo el 1.5% de los encuestados indicó conocer el PRAMU.
Esta preocupación impulsó al Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz a aprobar en marzo de 2012, por unanimidad, un proyecto de comunicación dirigido a la CNEA con el objetivo de que se concrete la “restitución ambiental” del ex yacimiento de uranio de Los Gigantes, sin respuesta hasta la fecha.
Vale la pena recordar que el Complejo Fabril Córdoba ha funcionado desde 1952 hasta 1982 como una fábrica de diacromatos y desde esa última fecha produce dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares de Embalse y Atucha I. También interviene en la comercialización de fuentes selladas de Cobalto 60 con una planta en Ezeiza. En la actualidad opera esa planta la empresa Dioxitek S.A., cuyo principal accionista es la CNEA desde 1997. Según datos de la propia Comisión, como producto de las actividades de concentración se encuentran en ese terreno 57.600 toneladas de colas de uranio que deben ser gestionadas: esos residuos contienen materiales radioactivos como el Radio 226, el Plomo 210 y el Radón 222. La normativa municipal indica el uso urbano para las tierras que se ubican en la zona, donde además viven aproximadamente 20 mil personas.
Desconocemos cuales son las motivos por los que al momento de la renovación de la “Licencia de Operación de Planta” (licencia ANR Nº23140/0/0) a la empresa Dioxitek S.A., no se realizaron las Evaluaciones de Impacto Ambiental conforme lo indica el inc. m) del Art. 16 de la Ley Nº 24.804 y Art. 11º de la Ley Nº 25.675, ni los motivos por los cuales no fueron consideradas las normas de seguridad e higiene industrial y la zonificación respecto del uso de suelo, establecidos mediante ordenanza municipal 8133/85 (parcialmente modificada por las OM N° 9090 – 9352 – 9374 – 9385 – 9395 (Art. 46° bis) – 10.006).
Los efectos sobre el ambiente y la salud humana para la población vecina a la planta fueron reconocidos por la propia CNEA, por lo que se evaluó, en un principio, la relocalización de Dioxitek S.A. Con este propósito, la CNEA suscribió en 1995 un acuerdo con la Municipalidad de Córdoba para proceder al cierre de la planta, lo que fue ratificado más tarde, en 1998, cuando se procedió a la firma del acta acuerdo mediante la cual se fijaba el mes de agosto de 1999 como fecha límite para concretar su traslado. Sin embargo, ninguno de estos compromisos fueron cumplidos y, dado los reiterados emplazamientos que efectuara el Municipio, el 04 de julio de 2007 la empresa Dioxitek S.A. suscribió un convenio de cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional de Córdoba – para que la Escuela de Acuerdos para el Desarrollo y Transferencia Tecnológica (ESADET) realizara el “Estudio de Localización” para la nueva planta de fabricación de dióxido de uranio, que debería estar en funcionamiento a mediados de 2011. Si bien este estudio fue concluido y entregado a la empresa el 15 de agosto de 2007, Dioxitek S.A. hizo caso omiso a las recomendaciones allí expuestas y continuó operando en el B° de Alta Córdoba.
Más llamativo resulta aún que la empresa Dioxitek S.A. adquirió dos inmuebles destinados a la relocalización de su planta de procesamiento de dióxido de uranio: el primero, en el Departamento de Santa María -Provincia de Córdoba- y el segundo en el Departamento Capital de La Rioja; en ambos casos sin haber realizado los estudios de pre-factibilidad e impacto ambiental en forma previa a su adquisición. Asimismo se ignora cuáles fueron las causas por las que estos inmuebles fueron descartados como destino de la mencionada planta. Fue el propio presidente de la empresa – Ing. Gustavo Navarro- quien mediante nota PRES Nº 3/14 confirmó las operaciones, pero obvió dar mayores explicaciones respecto la irrazonabilidad de dichos proceso.
Vencidos los plazos en reiteradas oportunidades, la Municipalidad de Córdoba emplazó a la firma para que informe el lugar seleccionado para la relocalización y la fecha estimada para su efectivo cumplimiento. Ante la falta de respuesta de parte de los representantes de Dioxitek S.A., y a la luz de la falta de adecuación de las instalaciones a la normativa municipal, se dispuso su clausura el 28 de septiembre del 2012. Esta situación forzó la suscripción de un “Acuerdo” entre Dioxitek S.A., la Municipalidad de la ciudad de Córdoba y la CNEA por medio del cual la primera se comprometía a “cumplir con las tareas de traslado de la planta de producción de UO2, en un plazo que no podrá exceder de un año y medio” contado a partir de su suscripción el 7/11/12. Por su parte la CNEA asumía la responsabilidad de elaborar y gestionar la alternativa más viable de la remediación ambiental del depósito de colas de uranio conocido como “El Chichón”, compromiso que ya había asumido en el contexto del PRAMU, pero -tal como mencionamos- no ha cumplido hasta la fecha.
Fue así que se inició un proceso de sondeo de diferentes destinos posibles para emplazar la controvertida planta industrial. A mediados del año 2012 se planteó como alternativa un predio en las inmediaciones de la Central Nuclear de Embalse, propiedad de la empresa NASA y también se consideró el traslado hacia la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Lo cierto es que a pesar de que en ambos sitios fue otorgada la pre-factibilidad de uso del suelo por parte de las autoridades competentes, a fines del mismo año se desistió de tales proyectos por cuestiones normativas y la férrea oposición de la población local. No obstante, y a pesar de que era de público conocimiento esta situación, el Ing. Navarro informó el 28/01/2014 que esos eran los destinos en estudio para la nueva planta, situación desmentida tan sólo un mes después con la presentación en sociedad del proyecto de instalación en la ciudad de Formosa.
En este contexto, en marzo de 2014, a dos meses de la conclusión del plazo convenido con la Municipalidad de Córdoba y tras haber ocultado a la opinión pública hasta último momento la intención de localizar la planta a 16 km. de la ciudad de Formosa, las autoridades provinciales y de la CNEA expusieron oficialmente el proyecto de emplazamiento de la nueva planta de uranio. Presentada como una “industria química” se pretendió desconocer -ex profeso- su peligrosidad para el ambiente y la salud humana y nada se explica a una sociedad necesitada de fuentes de trabajo cuál será el destino que se le dará a los residuos peligrosos que en la ciudad de Córdoba se enterraron por años. Pero más emblemático resulta el nuevo reconocimiento que se efectuó respecto del impacto de la actual planta, operativa en la ciudad de Córdoba, cuando el vicepresidente de la CNEA, Sr. Mauricio Bisauta, expresó que “la planta cordobesa ha quedado tecnológicamente obsoleta”.
La creciente demanda de la sociedad por la preservación del ambiente motorizó el desarrollo de una nueva legislación en nuestro país, que consagró en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 el derecho de la ciudadanía a participar en el proceso de toma de decisiones sobre políticas que puedan impactar en el ambiente. Y es imposible imaginar tal participación ciudadana sin la difusión previa de información pública que la sustente. La misma Declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 sostuvo en su Principio 10: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
Si la información es una condición indispensable para la participación ciudadana, resulta preocupante que debamos señalar desde hace más de una década su ausencia o la parcialidad de los datos que se publican. Es por todo esto, y ante la falta de publicidad a la que el gobierno somete toda la información vinculada tanto con la industria nuclear que se desarrolla en nuestro país como con la industria extractiva y purificadora de uranio, y la falta de transparencia o la incapacidad de soluciones a los daños producidos en el ambiente es que resulta imperativo continuar reclamando transparencia y seriedad en el tratamiento de esta temática.
Solicitamos al Poder Ejecutivo, entonces, provea en forma urgente la información necesaria para cumplir con nuestra responsabilidad legislativa y ofrecer las garantías que la propia Constitución ha consagrado, sin que tengamos que lamentar, por irremediables, los riesgos que hemos expuesto y que continúan, como nuestras preguntas, año a año, sin respuesta.