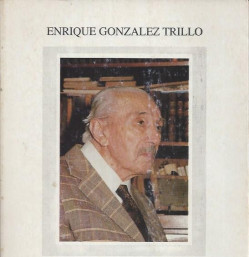cultura-de-jujuy-a-tierra-del-fuego |
Homero Manzi: el espejo del alma. Por David Antonio Sorbille
08.11.2025 10:34 |
Noticias DiaxDia |
El Dr. Raúl A. March, en un meritorio ensayo del año 1987 (“Homero Manzi, filosofando su poesía”, Ed. Plus Ultra), dice: “La poesía como arte verbal del espíritu creativo y potencial de un pueblo que necesita, para expresar sus apremios emocionales e ideales, sublimar historia y sueños colectivos y personales, producirá, tarde o temprano, al o a los poetas y cantores que lideran con la música verbal y tonal de su jerga explícita, lo que abriga en el alma cultural de dicha comunidad”.
Es así, como en este contexto de exacta definición, se desarrolla la vida y la obra de Manzi, cuyo verdadero nombre es el de Homero Nicolás Manzione, que había nacido el 1° de noviembre de 1907 en Añatuya, pueblo de la provincia de Santiago del Estero, y era el sexto de un total de ocho hijos del matrimonio constituido por Luís Manzione y Ángela Prestera.
Homero llega a Buenos Aires con su familia en el año 1911, y se radica en el domicilio de la calle Garay 3251, del Barrio de Pompeya. En 1916, ingresa al colegio Luppi, de la calle Centenera y Esquiú, y, después, a una escuela de la calle Humberto I°, en donde se encuentra con Cátulo Castillo.
De brillante desempeño como estudiante, Manzi comienza la carrera de Derecho a los 18 años, y, aunque luego abandona, le servirá como experiencia para su formación ideológica proclive a la reforma universitaria de la época.
Es el tiempo de la adolescencia y juventud, en donde su espíritu alterna entre la inquietud social y la nostalgia, que dará forma a los recuerdos de su pueblo natal en un postrer ensayo que denomina “Río Muerto”, y en cuyas páginas noveladas nos encontramos, también, con el afecto que lo une al caudillo radical Hipólito Yrigoyen, desde el mismo día de su asunción al gobierno el 12 de octubre de 1916.
En 1923, Homero escribe la letra de su primer tango “El ciego del violín”, conocido a partir de su estreno en 1926, como “Viejo Ciego”; y en 1924, se destaca “Déjenme Solo”. Es entonces, como a la par del acontecer histórico que se desarrolla en esa década, comienza a gestarse en él, un proceso de síntesis creativa y auténtica pertenencia a los valores nacionales.
Homero conoce figuras importantes como Nicolás Olivari, Roberto Arlt, Leónidas Barletta, pero, la personalidad que lo contiene y le brinda el apoyo necesario para consolidar sus ideas es Arturo Jauretche, quien será su estrecho amigo desde 1928, y luego dirá que Manzi, “como Discépolo asumió el deber de jerarquizar el arte de su pueblo”.
En 1929, Homero se integra al Comité Universitario Radical y, sensible a los cambios culturales de variado origen, se interesa en las fuentes del modernismo, el simbolismo, la poesía gauchesca y el mundo incipiente de los barrios populares. Además, participa en peñas literarias que lo van consolidando en la concepción estética y política, que lo inspira desde el más preclaro argumento innovador, al señalar que: “No soy hombre de letras, sino que escribo letras para los hombres”.
Como bien destaca el citado Dr. March, la poética de Homero abreva en: “Rubén Darío, Evaristo Carriego, José Hernández, Baudeláire, Neruda, García Lorca, José Bettinoti y José González Castillo”, tal vez, la mayor influencia de signo popular.
Horacio Salas, en su trabajo “Homero Manzi: Antología”, resaltará el “lenguaje universal y estrictamente literario” de nuestro poeta, mientras que Luis Alen Lascano, en su libro “Homero Manzi, poesía y política”, sostiene que “aspiró a unir lo popular y lo raigal”.
El valor fundamental de Homero, radica en entender la magia de la voz popular, a la que enriquece con sensaciones y evidencias delicadamente elaboradas. A la madurez del poeta, se sumará la perseverancia del estoico militante que, después del golpe de 1930 contra el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, es expulsado de la Universidad, y puesto preso durante un tiempo. En ese año, Manzi contrae enlace con Casilda Iñíguez, de cuya unión nació su hijo Homero Luís (Acho).
La milonga llamada “Bettinoti”, pertenece a ese momento tan difícil de injusticia y exclusión que precede a la llorada muerte del caudillo radical en 1933, precisamente, cuando da a conocer “Milonga del 900” y “Milonga Sentimental”.
En el año 1934, Homero editó un vals llamado “Esquinas Porteñas”, y publicó un tango denominado “El Pescante”, que recibió el 2° Premio en un concurso organizado en el Teatro Sarmiento. Pero, la necesidad existencial del poeta no elude el compromiso político y, con una voluntad inquebrantable por defender los intereses populares, participa el 29 de junio de 1935, de la fundación del movimiento nacional denominado FORJA, junto a Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz.
Esta expresión ideológica esencialmente yrigoyenista, recibe la adhesión de Manuel Ortiz Pereira, Juan B. Fleitas, Félix Ramírez García, Gabriel Del Mazo, Luís Dellepiane y otros. Entre 1937 y 1938, Homero realiza un viaje a Santiago del Estero como periodista de la revista AHORA, para hacer un relevamiento sobre la pobreza de su provincia, y renuncia a la ficha del comité del radicalismo alvearista, sumido en la complicidad con el poder del fraude y la dependencia.
A partir de 1940 y por diferencias políticas inevitables, Jauretche se separa de su amigo radical Dellepiane, y Manzi lo apoya en la decisión de encabezar una corriente de intransigencia yrigoyenista y antiimperialista. Con la revolución del 4 de junio de 1943, contra el régimen del “fraude patriótico”, se abre una nueva instancia y el vertiginoso devenir de los tiempos estrecha los anhelos de Manzi, Jauretche y Scalabrini, con los del movimiento político liderado por el coronel Juan D. Perón, que obtiene el gobierno a través del sufragio popular en el año 1946.
En el mes de noviembre de 1947, Homero es expulsado del opositor partido Radical junto a Jorge Farías Gómez, Martín Yrigoyen y Gabriel Kairuz. Y, desde Radio Belgrano, les responderá a sus excorreligionarios, con la difusión de sus “Tablas de Sangre del Radicalismo”, donde argumenta que Perón era el reconductor de la obra inconclusa de Hipólito Yrigoyen.
Es el momento, también, de su absoluta consagración en el estreno de valses, milongas y tangos de notable calidad, entre los que se destacan: “Romance de Barrio”, “Barrio de Tango”, “Malena”, “Ninguna”, “Fuimos”, “Después”, “Ché Bandoneón”, “Fueye”, “Tal vez será tu voz”, “Desde el alma”, “Milonga Triste”, “Tango” y el célebre “Sur”, inmortalizado en la versión de la orquesta típica del creador de su música: Aníbal Troilo, y su cantante: Edmundo Rivero.
Además, la figura de Manzi, realza la producción cinematográfica de la época con su intervención en los guiones de algunos filmes clásicos, como “La Guerra Gaucha”, “Su mejor alumno”, “Pampa Bárbara”, sin olvidar su contribución al teatro y al desarrollo de la cultura nacional y popular. En este sentido, el “Sello Artistas Argentinos Asociados”, lo tuvo como cofundador junto a Enrique Muiño, Elías Alippi, Lucas Demare, Francisco Petrone, y otros.
En octubre de 1950, Manzi ya padece de una enfermedad fatal, y a pedido de Hugo Del Carril, escribe dos piezas en décimas dedicadas a sus amigos: Juan D. Perón y Eva Perón. Luego, desde el Instituto del Diagnostico donde estaba internado, dictó a Aníbal Troilo, los primeros versos de su poema “Discepolín”, dedicado a ese entrañable amigo que fallecería el 23 de diciembre de 1951.
Unos meses antes, el 3 de mayo de ese año, el gran poeta de Añatuya muere, y La Cámara de Diputados de la Nación, le rinde homenaje el l0 de mayo de l95l, en el que lo exaltan los diputados John William Cooke y Eduardo Colom. Al cabo, son las propias palabras de Homero Manzi, las que lo eternizan en el alma popular: “Sé que mi nombre resonará en oídos queridos con la perfección de una imagen”.
Bibliografía:
March Raúl. (1987) “Homero Manzi, filosofando su poesía”. Editorial Plus Ultra, Buenos Aires.