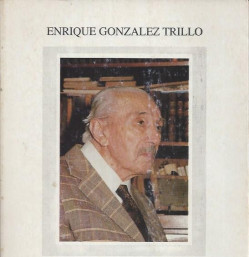Laura Montero (UCR) Señora Presidente del Senado de la Nación: en primer lugar, quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento al presidente de la comisión porque lo cierto es que este año trabajamos muy duro, como hace varios años, en la Unión Cívica Radical con nuestro grupo de asesores, gente que tiene mucha experiencia, formación y capacidades específicas en cada tema en particular, o sea, tanto en macroeconomía como en servicios económicos y sociales. Cada uno de ellos es especialista en un tema y profundiza acerca de él y, además, tuvimos la posibilidad de expresarlo en la reunión de comisión para que ellos fueran los protagonistas. Así que también va mi agradecimiento, por supuesto, a todo el equipo de la Unión Cívica Radical que respalda a este bloque.
Quiero hacer una consideración que me viene a la memoria en este momento: el año pasado, se sentaba a mi lado Pablo Verani y con él hicimos esta presentación de manera conjunta. Yo no hice uso de la palabra en el momento en que se le rindió homenaje, pero por supuesto me afectó mucho su partida. Vaya pues mi reconocimiento a todo su trabajo en lo que fue el tema presupuestario y, sobre todo, en lo que hace al compromiso en la defensa de las autonomías políticas y financieras de la provincia. Dicho esto, quiero señalar que yo voy a hacer una introducción general y, después, cada miembro de nuestro bloque va a ir profundizando en los distintos temas. En tal sentido, quiero decir que yo creo que como acá discutimos tres leyes fundamentales no quiero, por el hecho de utilizar un criterio general, pasar por alto algunas particularidades de los proyectos de ley que vamos a votar hoy y que, para mí, tienen un peso relativo casi semejante.
La primera de las leyes es la ley de emergencia; la segunda es la ley de impuesto al cheque o, mejor dicho, la prórroga impositiva del impuesto al cheque; y la última, el presupuesto nacional. Por supuesto que el peso específico que presenta este último es que está avalando un plan de gobierno y ahí se abre otro debate o discusión que vamos a ir compartiendo con todos los miembros del bloque.
A continuación, voy a entrar un poco en el tema de la emergencia económica.
En ese sentido, me parece que acá hay que puntualizar algunas cuestiones que a nosotros nos interesan porque estamos entrando con un dictamen diferente; o sea, con un dictamen en minoría, dado que no vamos a respaldar
el dictamen de mayoría. El señor senador Fernández expresó, y también lo dice en su elevación el mensaje de la ley de emergencia, que la situación internacional es tan grave que, realmente, nos deja con poco margen de maniobra; entonces, ¿qué pide el Poder Ejecutivo? Seguir sosteniendo en sus manos todas las facultades delegadas en el Poder Legislativo. Y nosotros criticamos eso: primero, porque no vemos que este contexto internacional, particularmente para la Argentina, para los países emergentes y para el continente latinoamericano, tenga tal gravedad y tal nivel de afectación. Estoy llena de planillas y podríamos debatir largamente estos números, pero lo más importante que se me ocurre decir tiene que ver con algo que planteó Nico Salvatore: ¿qué canales de contagio tenemos con relación a esta crisis internacional? Para eso me remito a lo que pasó en el 2008 y 2009: en ese momento, existía una situación internacional que era realmente complicada y grave. La crisis de las hipotecas sub prime, que virilizaba todos los canales: el canal comercial –con el intercambio de productos–, el canal de precios y el canal financiero. Estábamos todos realmente muy preocupados por lo que podía pasar: sin embargo, en nuestros análisis, cuando empezamos a profundizar acerca del tema, dijimos que íbamos a tener una afectación. Porque es verdad que esta crisis internacional está quitando poder de compra a los grandes países, al NAFTA, a la Unión Europea, y esto puede afectar un poco el circuito comercial de China y, por ende, puede resentirnos.
Pero hay que confiar en el BRIC, porque ellos vienen creciendo a tasas del 10 por ciento: la realidad es que son el motor del mundo y nuestros productos, que son primarios, se están vendiendo a ese flujo de países. De hecho, actualmente el 80 por ciento de nuestras exportaciones va a países que crecen y solo el 20 por ciento va al NAFTA y a la Unión Europea. Por lo tanto, siguen tirando hacia nosotros. Pues bien, ¿qué es lo que pasó? Pasó que la Argentina tuvo una afectación y se resintieron las exportaciones a fines de 2008 y 2009, pero hubo un fuerte rebrote después y crecimos casi un 20 por ciento en términos de las exportaciones, y las importaciones crecieron más aceleradamente, entre el 30 y 40 por ciento. Así, nos volvimos a poner rápidamente en un escenario de crecimiento en los años 2010 y 2011.
A la lectura del mundo y a nuestra propia lectura, esta era una gran crisis internacional que nos iba a arrastrar y apenas la sufrimos: el BRIC –o sea, el Brasil, Rusia, India y China– nos tiró formidablemente y, finalmente, nosotros terminamos con un rebrote de crecimiento y pudimos seguir por esta senda del crecimiento.
Entonces, ¿qué es lo que planteamos en ese momento? Nosotros sostuvimos que había que rever cuestiones de fondo en la economía argentina. Es decir que la Argentina tenía una altísima volatilidad en las variables macroeconómicas, por lo que el crecimiento de nuestro país osciló más que en cualquier otro país de Latinoamérica en las últimas tres décadas; tomemos nada más que el período democrático, donde hubo una altísima volatilidad macroeconómica. El crecimiento de la Argentina oscilaba más que en casi en cualquier país de Latinoamérica en las últimas tres décadas; pero, tomando nada más que el período democrático, había una altísima volatilidad macro. Es decir, habíamos llegado a caer 13 puntos del Producto, o sea, había mucha volatilidad en el crecimiento y mucha inestabilidad en las cuentas fiscales.
Teníamos déficits que casi se hacían crónicos a lo largo de nuestra historia, porque no tenían tanto que ver con un gobierno sino que atravesaban a varios. Había una distorsión terrible de nuestro sistema impositivo, falta de inversión, falta de crédito, falta de condiciones estructurales para el desarrollo, de apoyo. Nosotros hacíamos muchísimo hincapié en el desarrollo de bienes públicos y estratégicos, como el desarrollo del sector energético y, sin embargo, parecía que estas cuestiones, que eran una revisión que hacíamos en términos integrales y en términos históricos para no cargar las tintas sobre un solo gobierno y asumir cada uno sus responsabilidades, no se tenían en cuenta, porque después decíamos: “miren, para poder ver todas estas cosas que son de fondo, hay que analizar la coyuntura y empezar a corregir”.
Entonces, arrancaron bien en la primera parte, después de la devaluación y del default, hubo superávit comercial, superávit en la balanza comercial, tipo de cambio competitivo, inflación medianamente controlada, y fuimos acumulando reservas hasta los 50.000 millones, y en 2007 empezó el proceso inflacionario y la negación del mismo. Como siempre digo, la inflación es un síntoma de que algo de atrás no está bien. Bueno, lo que no estaba bien era toda esta cuestión que venía acumulándose desde hacía mucho tiempo y teníamos la obligación de aportar ideas, de crecer en torno a las decisiones políticas, a los acuerdos políticos que había que hacer para salir de estas encrucijadas. Sin embargo, insistimos con el no reconocimiento de la inflación y con agudizar los problemas de no sincerar esas debilidades que teníamos, tanto estructurales como coyunturales, y terminamos mal. Actualmente, si nosotros decimos cómo está toda la macroeconomía y cómo esto termina después repercutiendo en las provincias y en la actividad económica, la verdad es que estamos en condiciones bastante desventajosas.
Nosotros ya hemos perdido superávit fiscal, y esta caída del superávit fiscal no es una cuestión temporaria reconocida solo en este presupuesto sino que lo hemos perdido desde 2011; y si lo hacemos ajustado, sacándole la incidencia del Banco Central y de la ANSES, podemos decir que tenemos déficit fiscal desde 2009. Este no es un dato menor, porque después de las dos modificaciones que se hicieron al Fondo de Desendeudamiento y a la Carta Orgánica, quien asiste fundamentalmente es el Banco Central, y entonces ahora pesa muchísimo el uso de las reservas, con una pila que cada vez se va achicando más. Es decir que ya no hay tantas cajas a las cuales recurrir para cubrir estos déficits que prácticamente ya están siendo crónicos, con lo cual estamos repitiendo déficits desde 2011 pero, ajustado sin Banco Central, sin las muletas, desde el 2009.
Encima, esto sucede en un contexto internacional que, si bien es favorable en cuanto a tasas, tiene la complejidad del problema en el que hemos caído en cuanto al pago de la deuda. Esto ya lo discutimos en el canje, pero sobre nuestra cabeza tenemos una guillotina de los fondos buitre y eso es algo que hay que resolverlo a corto plazo porque la verdad es que no tenemos acceso a los mercados internacionales. Esta es una debilidad fuerte de la Argentina, y si no nos focalizamos en esto y no somos capaces de revertirlo, la verdad es que vamos a estar comprometidos con estos déficits fiscales y no sé de dónde vamos a sacar el dinero para pagar.
Existe la posibilidad de ir al mercado internacional con tasas muy bajas, porque son tasas históricamente bajas y, además, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha salido a decir que va a sostenerlas así. Entonces, al menos lo tendríamos que tener como una opción cuando tenemos “pisado” el 60 por ciento del presupuesto en gastos sociales, cuando se nos van acabando las cajas y cuando no sabemos con qué vamos a financiar todas las políticas sociales.
Entonces, la verdad es que en este momento estamos en lo que yo denomino una encrucijada; digo “una encrucijada” porque con el discurso hemos tirado un ancla. Es decir, nos justificamos en la crisis internacional y es como si estuviésemos parados en el barco en el medio del mar y tiramos el ancla. Podemos tener marea pero no tenemos una decisión de avanzar hacia ningún puerto porque estamos atados a ese discurso que un poco justifica nuestra quietud y nuestro no accionar.
Senador Fernández: usted dice que ha ido a Mendoza a ver algunos partidos, y como jugadora de hockey le digo que no hay mejor defensa que un buen ataque. En este momento, nosotros deberíamos estar planteándonos cómo abrimos el mundo para nosotros, cómo lo abrimos comercialmente, cómo planificamos estratégicamente nuestros sectores, cómo nos insertamos dentro de la dinámica internacional, cómo somos competitivos no solo con el tipo
de cambio sino también con los factores de competitividad real, porque nuestras empresas tienen financiamiento, tienen un régimen impositivo adecuado, tienen una cantidad de bienes públicos a nivel de obras de infraestructura y demás que empujan al país y lo hacen potente en la penetración de los mercados internacionales, y no estar amparándonos en esta gran debilidad de la no iniciativa y de estar tirando el ancla en el medio del mar sin llegar a ningún puerto.
Entonces, nuestro puerto –y la verdad es que muchas veces hemos compartido este objetivo– debe ser optimizar los recursos de todo el país, crecer de manera diversificada, industrializarnos, ser capaces de perforar más mercados con más productos y generar una dinámica en las cuentas externas que permita inversión genuina y trabajo, no solo un plan asistencial de manera temporal sino trabajo genuino para nuestra gente. Esto debe provocar un verdadero proceso de inclusión y, además, recursos para el Estado, para que pueda hacer una eficiente política pública en proveer bienes sociales importantes, como la educación, la salud, las jubilaciones de las que usted
habla. Si quisiéramos llegar a ese puerto, les digo que tiramos el ancla, que estamos parados, y estamos parados porque eso se ha decidido desde el gobierno.
Esto es una encrucijada –yo lo planteé en la reunión de comisión– para el gobierno, que no reconoce los problemas, y que, además, tiene un montón de cabezas difusas en el Ministerio de Economía y ninguna parece poder coincidir, por lo menos, en una estrategia común para dar una fórmula económica para salir de esta situación de indecisión A veces pienso en encrucijada en términos del diccionario en dos sentidos: es decir, uno está parado y no sabe qué camino tomar, pero también plantea una encrucijada para todos los que sanamente queremos aportar para salir de esta situación de anclaje en la que nos encontramos. Tenemos la necesidad de aportar para esto, y si no aportamos, esta encrucijada puede tomar la otra acepción del diccionario, que es una trampa, una trampa que siempre se paga cara en la Argentina y que la terminan pagando los sectores de menores ingresos, los que menos tienen, la pobreza, la marginación. Y la verdad es que la memoria es fresca, y tenemos que recordar que en 2001 nosotros atravesamos una crisis terrible que dejó un 54 por ciento de pobres y un 21 por ciento de desempleo.
Entonces, por todo esto eso no queremos prorrogar más la emergencia y, además, porque pensamos que tiene un montón de conceptos que fueron adecuados para la crisis de 2001 pero no para el presente, y lo único que le importa al gobierno es el artículo 1°, que es la delegación legislativa en manos del Poder Ejecutivo, y creemos que en el marco del 76, tanto las bases como los plazos para nosotros están cubiertos y no queremos incurrir en el 29, como infames traidores a la Patria. Queremos tomar cierto protagonismo en el aporte de las soluciones, porque creemos que más allá de que puede haber contextos variables, si jugáramos estratégicamente fuerte,
podríamos realmente cambiar la situación en beneficio de los argentinos y tener grandes oportunidades.
Con respecto al impuesto al cheque, quiero señalar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hablamos anteriormente, acerca de la gran anarquía tributaria existente. La Constitución es muy sencilla. Hay que remitirse al artículo 75, incisos 1° y 2°. La verdad, deberíamos respetar la Constitución. O sea, el inciso 1°, referido a los derechos de exportación e importación, y el inciso 2°, referido a todo el régimen de impuestos, directos e indirectos, y a la coparticipación. Y el mandato de la ley de coparticipación es que tiene que ir a las provincias. La verdad, esto es muy claro. En el mandato constitucional está clara la forma de distribución. Todos los recursos deberían, mayoritariamente, entrar en una masa de coparticipación, para después ser distribuidos entre la Nación y las provincias.
Sin embargo, muy por el contrario, lo que tenemos es una maraña de impuestos. Aquí tengo algunos gráficos, que me gusta mostrar y ver, porque resulta que algo que tendría que ser sencillo termina siendo algo complicado. No tanto en el mecanismo de recaudación, porque quien recauda es la Nación, sino en el régimen de distribución posterior a las provincias. Entonces, la verdad es que a lo largo de todo este tiempo –y sobre todo, después de la crisis de 2001 y 2002–, si bien aparecieron el impuesto al cheque y fuertemente las retenciones como mecanismo de generación de recursos para el Estado nacional, las provincias hemos perdido participación en la distribución de los recursos coparticipables. Y lo que antes representaba un 33 o un 34 por ciento, hoy significa un 25 por ciento.Es más, en este presupuesto, como se dijo bien, hemos llegado al billón de pesos y, sin embargo, para las provincias hay 277 mil millones. Entonces, tenemos un 24 por ciento ¿Cuál es el problema? Que esa mayor concentración de recursos discrecionales queda en manos de la Nación, no de las provincias, y que éstas tienen muy poco margen fiscal para poder subir sus impuestos. En efecto, ¿con qué cuentan? Con el impuesto a los sellos, con el impuesto inmobiliario y con el impuesto a los ingresos brutos, uno de los más distorsivos y con efecto cascada, que afecta a los que menos tienen. La verdad, es un régimen impositivo que se ha complejizado, pero que deja muy poco margen de maniobra a las provincias.
Por el contrario, la Nación utiliza todos esos recursos que concentra y que ha concentrado –que además, está generando entre Nación y provincias una presión tributaria de casi 37 puntos– y los deja para su distribución dentro de lo que es la administración nacional. El problema es que las provincias tienen los gastos menos simpáticos o flexibles de abordar, porque tienen que mantener la salud, la educación y la seguridad. Y muchos
de esos gastos significan recursos en personal, que tienen como contrapartida algo gravísimo, es decir, el no reconocimiento de la inflación.
Ello es así porque los presupuestos provinciales aumentan progresivamente, de acuerdo con el ritmo de la inflación, debido a las indexaciones salariales, que pesan muchísimo. Voy a poner como ejemplo el caso de Mendoza, que preveía ejecutar en 2013 un incremento de salarios de alrededor del 20 por ciento. Pero cuando se sentó en paritarias, con ese número le paraban la salud, la educación y no podía hacer ninguna de las actividades que tenía que llevar a cabo el gobierno provincial. Entonces, tuvo que negociar el treinta y pico por ciento. Es más, el incremento general de sueldos creo que va al ritmo del 40 por ciento, lo que le quita resto de maniobra para todas las otras actividades, con parálisis total en la obra pública.
En efecto, de los 2.000 millones de presupuesto de obra pública previstos, creo que se llevan ejecutados 400 millones. Y estamos en un año electoral.O sea, que existe cero margen de maniobra para las políticas públicas
provinciales, las cuales tendrían que promover el desarrollo, la conectividad territorial, el fortalecimiento de los sectores productivos y los menores gastos logísticos. Sin embargo, cero políticas públicas puede ejecutar el gobernador. La verdad, queda atado de pies y manos.
Pero la cuestión es qué hace la Nación con los gastos discrecionales. Esto preocupa. O sea, los gastos discrecionales son discrecionales. Y entonces, siempre se presenta la relación amigo-enemigo. En ese sentido, con el tema de la soja no llegamos al artículo 7° –veo que el senador Verna asiente– y con los bienes de capital, o sea, los que mayoritariamente maneja De Vido, resulta que 5.400 millones de pesos van para Santa Cruz, 189 millones para Santa Fe –repare en esto, senador Reutemann– y que a Mendoza le tocan 347 millones. O sea, menos de diez veces de lo que le toca a Santa Cruz. No sé en qué se utiliza esto. Y no vamos a entrar en la esfera de las subjetividades y a decir lo que nos parece en un año electoral, pero la verdad es que esta distribución de gastos prevista para 2014 da para hacer lecturas electorales.
Ahora bien, lo que más impacta de esto es la falta de correlación que tiene con cosas esenciales, con las brechas sociales que hay en el país.
Esto es grave. Hicimos correlaciones entre la distribución del gasto de vivienda y el déficit habitacional y la correlación es inversa. O sea, no tiene nada que ver el que necesita una vivienda con el que la recibe. Hay veinte veces mayor aporte del gasto de vivienda para Tierra del Fuego que para Córdoba. ¿Qué justifica esto? ¿Cómo deberíamos vencer esas brechas? Porque los lugares que más necesidades de viviendas tienen no son los que más viviendas reciben.
Entonces, nosotros sostenemos que la coparticipación del impuesto al cheque, en los mismos términos en que está fijada en la ley, no sirve. Por supuesto, creemos que tenemos un régimen tributario absolutamente distorsivo. Y en ese sentido, tenemos diez propuestas para cambiarlo. Porque hay que simplificarlo.
Por ejemplo, respecto al tema del impuesto a las ganancias, que el senador Fernández recién mencionó, más allá del contexto electoral, lo cierto es que no pudimos debatirlo. Han fijado un mínimo exento, no un mínimo no imponible. Es un mínimo exento. O sea, los que están por debajo de 15.000 no pagan. El resto paga. Y además, lo han fijado por decreto. Aquí me asiente el senador Cano. Es más, no han fijado mecanismos de movilidad ni han renovado las escalas. Todas estas cosas las deberíamos haber discutido junto al tema del impuesto a las ganancias.
También deberíamos haber discutido el tema de la inflación. ¿Por qué no podemos hacer una devolución del IVA hacia los sectores de menores ingresos a través de una tarjeta de crédito?. Esto lo deberíamos haber discutido, así como el régimen de las retenciones. No está presente ahora el senador Pichetto, pero esto lo hemos conversado en la reunión de labor parlamentaria. De igual modo, deberíamos haber discutido si podemos levantar las retenciones para las pymes. En fin, muchas cosas.
Frente a todo ello, tenemos diez propuestas, que hubiera sido bueno trabajar en forma previa al tratamiento de este presupuesto, para ver de qué base de cálculo de recursos nos podemos mover, y analizar también con qué reglas claras cuentan los gobernadores, porque la verdad es que éstos, si bien están legitimados en sus cargos por la elección popular, por el sometimiento que tienen debido a las cuentas, más bien parecen
interventores federales. Yo lo vivo en el caso de Mendoza. O sea, tienen que decir a todo sí, tienen que pagarlo con déficit fiscal, no saben de dónde sacar la plata.
Mendoza ha tenido que colocar un bono a corto plazo, ha salido a pedir 240 millones. Resulta que los tiene que devolver en diciembre. Dicen que es a tasa cero, pero en dólares y el dólar a futuro está al 8 por ciento. Es decir que si uno lo analiza, salió a pedir a corto plazo al 30 por ciento anual en pesos, ¡es carísimo! Es carísimo el endeudamiento que está tomando Mendoza a corto plazo. Además, nadie confía en la Argentina, no hay reglas
de estabilidad en el mediano y largo plazo, no tenemos calidad en nuestras variables macroeconómicas. Entonces, nadie confía en la Argentina y esto lo pagamos por las decisiones a nivel nacional pero lo están pagando muy caro los gobernadores.
El impuesto al cigarrillo se lo voy a dejar al senador Morales porque son sus temas más específicos y con los minutos que me van quedando voy a tratar de hablar sobre algunas cuestiones del presupuesto nacional. He tratado de dar un pantallazo, pero tenemos muchos más números para rebatir. Fundamentalmente, les digo que el 70 por ciento de nuestras exportaciones –soja, combustibles, minerales– va a parar a países que compran. Y si uno toma la proyección de 2005 hasta ahora, los precios han aumentado por tres.
Entonces, si tuviéramos una actitud de ataque, puesto que no hay mejor defensa que un buen ataque y realmente estuviéramos con una estrategia internacional clara, no pelearíamos con los vecinos. El año pasado tuve que ir al Senado del Brasil porque nos querían matar, quieren sacarnos del Mercosur, ya no quieren más relación con nosotros.
Ellos tienen menos dependencia de nosotros que nosotros con ellos, por la relación de intercambio que tenemos. A ellos solamente les importa sostenernos porque nos meten muchos productos industrializados que no tienen otro destino y les resulta más fácil que nosotros se los compremos; por ejemplo, las autopartes. Pero la verdad es que ellos han recibido inversión fuerte, han potenciado su economía; si bien han tenido desaceleración, están otra vez volviendo a retomar alguna senda de crecimiento. Y nosotros ponemos obstáculos, tenemos frenos a las licencias no automáticas, cepos. Miren, no lo quieren ni ver a Moreno y tampoco a Paglieri, porque están cansados de las discrecionalidades, del quiebre de las reglas de juego. Yo me acuerdo que en ese momento tuve que apaciguar. Fuimos con el diputado Carmona a poner paños fríos para tratar de mantener una relación cordial con un país con el que nosotros debemos tener una visión de desarrollo estratégico, compartida y regional; sobre todo, si miramos el tema energético. Respecto del tema internacional, creo que es un mito que nosotros tenemos que voltear: mirar la realidad y ser un poco más agresivos en nuestros desafíos internacionales.
Sobre el tema del crecimiento, yo hablaba de la volatilidad histórica pero la coyuntura es desfavorable. Nosotros lo pudimos mostrar con números y las estimaciones de nuestros macroeconomistas van a quedar en la versión taquigráfica que hemos adjuntado en nuestro dictamen en minoría. Pero más allá de eso, los organismos internacionales como el Fondo Monetario, se refieren a las estimaciones de crecimiento de la Argentina para el año que viene, y no están muy lejanas a las que hemos estimado nosotros.
Aquí se dieron las cifras del EMAE, del EMI, del indicador de la construcción, y nunca pueden ser del 6,2 por ciento. Ello está fundamentalmente tirado por la industria automotriz pero de doce sectores industriales, usted nombró tres; son los tres que crecen, el resto no crece; nueve no crecen. Y si vamos a las economías regionales, le cuento que yo también he recorrido el país. Me tocó ir a dar una charla al Norte y les digo que estas economías están mal, no solo las vitivinícola, olivícola, frutícola –el senador Pichetto les podrá decir sobre la actividad frutícola del Alto Valle–, el limón, etcétera y todas las agroindustrias asociadas que, además, son muy vulnerables, porque si hay algún problema climático, como pasa este año en la provincia de Mendoza, y se paraliza la actividad industrial, encima, con el cepo a las importaciones, no sigue la cadena. Es decir, se queda ahí y se paga con mucho desempleo.
Entonces, desde 2007, en donde empieza el proceso inflacionario con 232 por ciento de inflación acumulada, ha habido inflación en dólares del 108 por ciento y sus costos han aumentado. El indicador sintético de costos que estamos elaborando es de 120 de valor de referencia, mientras que los precios están muy por debajo. O sea que lo que más alto está es la soja, ha subido 80 por ciento, pero la mayoría no ha crecido más del 20 o 30 por
ciento; y el sector olivícola está en precio negativo. Entonces, están mal, tienen pésima rentabilidad y como no se ha podido modificar toda la cuestión estructural, además, están sufriendo el drama de la competitividad cambiaria. La verdad es que si comparamos el tipo de cambio real, multilateral con cualquiera de los países, ha caído significativamente. Y esto es producto de la inflación en la Argentina. Entonces, estamos siendo poco competitivos; le aumentaron los costos, no se subieron los precios y les digo que la gente está bastante desesperada. Las exportaciones en el sector vitivinícola en Mendoza, en el primer cuatrimestre, habían caído el 27 por ciento y, si repasamos, casi todos los factores de crecimiento están complicados.
De modo que están los grandes mitos de que el mundo se nos viene encima, es un dato de crecimiento que distorsiona todo el cálculo de recursos, y el otro que ya conocemos es la inflación. O sea, no voy a ahondar demasiado en este tema, pues casi se vacía de sentido de tanto repetirlo. Pero yo le pregunté a Kicillof porqué esta diferencia entre el PBI nominal y el valor de crecimiento. Y él me dijo que se calcula por los precios implícitos. Estos precios y el IPC eran similares hasta que empieza el proceso de distorsión de la estadística local. A veces se tomaba como sustituto. Entonces, lo que tienen que reconocer es que hay un proceso inflacionario que no está
reconocido presupuestariamente y que tiene sus costos, porque calculan mal los recursos y pésimamente los gastos. Este es el mayor problema. Al principio, nosotros nos quejábamos con el mal cálculo de recursos, porque decíamos que con la inflación nos mienten, recaudan más por vía de decretos de necesidad y urgencia, con los superpoderes acomodan las partidas y nosotros estamos todos dibujados acá porque con el presupuesto hacen lo que quieren. Después, ese margen de maniobras se les fue achicando, sobre todo cuando empezamos a crecer menos, y el gran problema es la subestimación de los gastos.
Le preguntaba al equipo económico: ¿cómo hacen para calcular el superávit?
Quieren dar buenas noticias, nada más. Quieren decir: a pesar de que el mundo se nos viene encima, tenemos tasas de crecimiento del 6 por ciento y superávit. Esto no es real. ¿Saben cómo calculan el presupuesto? Hacen el cálculo de recursos. Están más o menos ajustados. Nosotros creemos que va a ser alrededor de 40 mil millones menos lo que van a recaudar, pero en un monto de un billón no es tan significativo. El problema es que dicen que
como quieren dar la noticia del superávit, pongamos que van a crecer los gastos al 19 por ciento. ¿Alguien puede creer que los gastos van a crecer al 19 por ciento cuando vienen creciendo al 33 o al 34 por ciento? El resultado es muy sencillo: déficit, déficit, déficit por tercer año consecutivo, que paga el Banco Central, mayoritariamente con el uso de las reservas, de los adelantos transitorios y de las utilidades contables; no son utilidades reales sino contables.
Entonces, están realmente en un encrucijada, como yo digo, cuando no se reconoce. Porque no solo no tienen margen de maniobra las provincias, que están mal desde hace rato, sino que no lo tiene la Nación. Tiene un presupuesto en que el 60 por ciento de los gastos tienen menos plasticidad para moverse que un elefante; o sea, son muy pesados, como los gastos sociales, porque se indexan prácticamente al ritmo de la inflación no reconocida. Es por eso que calculan mal. Hacen muy mal el cálculo de gastos. Me voy a referir ahora a lo que decía el presupuesto el año pasado. El año pasado, el presupuesto decía que el crecimiento de gastos iba a ser del 16,3 por ciento. Estamos en el 34 por ciento en lo que va del ejecutado y reconocido. Decía que los gastos gubernamentales, la administración gubernamental iban a crecer al 13 por ciento. Crecieron al 29 por ciento.
Defensa y seguridad al 13; creció al 35. Gastos sociales al 20; crecieron al 33. Servicios económicos al 2,5. Es una expresión de deseo decir que no vamos a pagar más subsidios. Es una expresión de deseo. O sea, hemos perdido el autoabastecimiento energético.
No caen en la cuenta de que por más que hayamos hecho esta expropiación de YPF, que todavía no está perfeccionada, y que estemos intentando hacer contratos con empresas dándoles ventajas que todavía no terminamos de entender bien, pasando por encima de las provincias y de las autonomías provinciales –hay una “ley corta” que poco se respeta–,estamos en manos –no lo digo por Galuccio– de gente inexperta, la gente del decreto 1.277.
Prefiero que el trío Kicillof, Moreno y Cameron –lo he presentado en Fiscalía de Estado– no siga avanzando con las decisiones de políticas hidrocarburíferas por encima de las provincias, sobre todo, quitándoles margen de maniobra para sus licitaciones.
La cuestión es que este plan de inversiones estratégicas no aparece. El resultado es que tenemos un gravísimo déficit en la balanza comercial de 6.000 millones de dólares, que importamos a precios caros de Bolivia, de los barcos regasificadores, y terminamos pagando ese gap, para dar tarifas más o menos accesibles y que, además, no nos explote esa situación en un proceso aún más inflacionario, cuando ya tenemos una inflación del 25 por ciento. Es una expresión de deseo decir que los servicios económicos iban a crecer al 2,5 cuando crecieron al 43 por ciento.
Este año la noticia es que el gasto general, el gasto total va a crecer al 19. El gasto primario crece alrededor del 15 por ciento. El total tiene el pago de deuda. Lo que más crece este año presupuestariamente –porque somos pagadores seriales– es el 73 del pago de la deuda pública. Ese rubro de gastos crece el 73 por ciento. Servicios económicos crece al 8 por ciento. Servicios a la seguridad crece al 19 por ciento; defensa y seguridad, al 10; la administración gubernamental al 13. Vienen creciendo a estos ritmos que yo estaba indicando.
Veo que se me terminó el tiempo. Después cada uno de los miembros del bloque va a ir focalizando en cada una de las áreas temáticas que yo he tocado: servicio económico, servicios sociales y demás. Hay todo un libro para escribir en la proyección de los gastos sociales. No sé si se tiene el propósito de vencer la gran brecha social que hay entre las asimetrías en nuestro país. Pero la distribución del gasto de este presupuesto está en
manos discrecionales.
Aquí hay un planteo y un sinceramiento que debe hacerse. Hay un teorema que en ese momento no lo recuerdo bien, pero dice algo así como que no se pueden atender dos objetivos con los mismos instrumentos de política económica. Si nosotros queremos la visión de un país con desarrollo, inclusión, generación de empleo, inserto en los mercados internacionales, no se pueden generar los mismos instrumentos que cuando queremos un país que se mira con el corto plazo y que está más anclado, a veces, en proyectos políticos de construcción de poder, y encima, cuando sostenemos solo construcciones de poder demasiado personalistas.
Considero que debemos aprender con una mirada estratégica hacia atrás, mirando todas estas cuestiones que yo he planteado como estructurales en la Argentina, pero sobre todo, con la responsabilidad y la obligación de mirar el largo plazo. En este largo plazo, que sea inclusivo y de oportunidades para las generaciones que vienen.
Repito, estamos en una encrucijada, en una situación complicada. Tenemos que ser inteligentes para hacer acuerdos políticos maduros y eficientes a los fines de resolver los problemas, pero los problemas no se resuelven si no se ven. Los problemas no se resuelve si se niegan. No tenemos escapatoria si no miramos los problemas. Tenemos que mirarlos de frente, desafiantes.
Nuestro compromiso como bloque de la Unión Cívica Radical es justamente aportar a esta situación delicada y sensible que vive el país. El 2015, tendrá otro color político o un mismo signo partidario con otras connotaciones, todavía no lo sabemos; falta para el 2015. Pero me parece que lo más inteligente que deberíamos hacer todos los actores políticos es un acuerdo político razonable de discusión de todo un marco de política pública, desde lo institucional, lo económico y lo social, sin querer arrogarnos estas políticas para ningún tipo de rédito; simplemente que el rédito sea el bienestar presente y, mucho más, el bienestar de las generaciones que siguen.
Por eso hemos pedido –lo hicimos en la Cámara de Diputados– que el presupuesto vuelva a ser analizado, que lo discutamos después de noviembre, después de las elecciones. Hemos hecho nuestros aportes. Tenemos muchísimos más para hacer en términos de desarrollo de políticas públicas. Queremos contribuir. Queremos acuerdos políticos amplios y que a su vez, esos acuerdos políticos amplios tomen responsabilidad de diálogo también sectorial, con los sindicatos, con las empresas, no solo con los amigos; que sea amplio, porque de estas encrucijadas o se sale con crisis en las que pagan los que menos tienen o se sale dando un salto para adelante y al futuro, con madurez política y dando respuestas a los problemas reales.