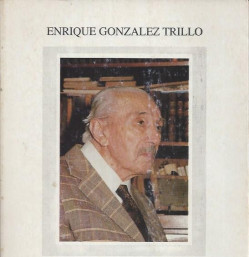congreso-nac-y--bs-as |
Código Civil y Comercial: Inserción Dip. Alicia Comelli
17.10.2014 08:31 |
Noticias DiaxDia |
Señor Presidente:
La presente inserción de fundamentos, tal como lo expresara en el recinto, apunta a ampliar las observaciones en particular que anticipe en la exposición de modo de intentar enriquecer su contenido y esperando incorporar estas propuestas en su texto. Es de mi convencimiento, luego de haber analizado el dictamen de mayoría y recorrer las distintas audiencias públicas, acompañar con mi voto el proyecto presentado por el oficialismo. A su vez este dictamen es un esfuerzo por visibilizar algunas de las propuestas que hemos recibido a lo largo del debate y, algunas de ellas responden a proyectos que he trabajado en mi labor de diputada durante estos años.
Entiendo que este proyecto de Código Civil y Comercial es un enorme esfuerzo de una generación de juristas comprometidos con la actualización y mejoramiento de la legislación civil y comercial en nuestro país. A ello se ha sumado una visión política comprometida con el pueblo y una apertura a la sociedad toda para oír su voz y arribar un resultado con un profundo sentido democrático respecto de la legislación comercial y civil debatido a lo largo y ancho de nuestro país durante dos años enteros.
A continuación se detallan algunos de los aspectos más trascedentes del proyecto de Código Civil.
Por un lado se hace un repaso del camino legislativo que ha transitado el proyecto de Código desde la conformación de la Comisión redactora hasta su media sanción en senado, ese espacio de tiempo es de aproximadamente dos años, de aprobarse definitivamente en diputados en octubre de 2014, el proceso habrá durado tres años.
Luego se divide en dos apartados la exposición de temas que han sido los más extensamente debatidos a lo largo de todo el proceso de discusión, tanto al interior del Congreso como en las audiencias públicas realizadas. Estos temas son divididos en dos apartados para mostrar los temas que poseen desacuerdos por la coyuntura política y temas en los cuales existe desacuerdo pero a raíz de las propias convicciones de los legisladores que han intervenido de alguno u otra forma en el debate del proyecto.
Procedimiento previo
El Poder Ejecutivo por decreto creó la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial Unificado en el año 2011. La misma estuvo integrada por dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ricardo Lorenzetti y Elena Highton) y por la académica Aída Kemelmajer de Carlucci.
La Comisión trabajó el texto durante un año entero bajo un procedimiento de consultaV permanente a universidades y académicos de todo el país. El producto de ese año de trabajo concluyó con un anteproyecto de código unificado, que fue entregado en acto público a la Presidenta de la Nación en marzo de 2012.
Luego de ese proceso comenzó un estudio pormenorizado del texto presentado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, particularmente en la Secretaría de Justicia, a cargo de Julián Álvarez. Desde ese organismo es que se han diseñado propuestas de modificación. A posteriori de este análisis el Poder Ejecutivo presenta el proyecto con algunas modificaciones en mayo de 2012.
A continuación, el paso siguiente fue diseñar el procedimiento para sancionar el Código el cual no iba a ser exactamente el utilizado –y establecido por la Constitución- para los proyectos de ley ordinarios. De allí que las dos Cámaras del Congreso emitieron resoluciones para crear la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. Allí se estableció que el proyecto no iba a ser tratado por las Comisiones permanentes de ambos cuerpos sino que la Bicameral que se creó intervendría de forma excluyente. Esto provocó sendas impugnaciones por parte de los bloques políticos opositores, los cuales alegaban que se violaba la soberanía de las cámaras a impedir la intervención en el debate de los legisladores que no integraran la Bicameral. Esto también implica un problema reglamentario, el cual es que la media sanción del Senado será comunicada a Diputados y no tendrá Orden del Día reglamentaria para luego pasar al recinto sino que, por el contrario, pasará directamente al recinto de diputados.
Este último punto es el que traerá mayores discusiones, en la previa al debate para darle sanción definitiva al proyecto.
Esto con relación al aspecto procedimental del tratamiento del proyecto de código civil y comercial. En relación a cómo se fue dando el debate para llegar a esta eventual sanción definitiva, es posible observar dos espacios de discusión. Por un lado se ha realizado unas 14 reuniones en el seno de la Bicameral en el Senado de la Nación, para constituirse, para escuchar a los miembros redactores del anteproyecto y el resto fue para debatir entre los integrantes de la Bicameral el propio texto de código. Bloque del Movimiento Popular Neuquino.
Fuera del seno de la Comisión se han realizado 23 audiencias públicas en 14 provincias diferentes, recibiendo consultas y ponencias de asociaciones de la sociedad civil y académicos de diversas universidades. El procedimiento de recepción y exposición de ponencias ha sido ciertamente sencillo y abierto durante todo el proceso.
A fines de 2013 la Comisión volvió a reunirse luego de las rondas de audiencias públicas por el país. No obstante cierto contexto político no fue propicio para que el proyecto de Código avanzara para una sanción definitiva. La referencia es hacia los proyectos sobre reformas al poder judicial y la judicialización de la ley de medios. Fundamentalmente la detención del debate se vincula a que el presidente de la Corte Suprema era el presidente de la comisión redactora, y esto funcionó como un elemento más en la extensión del procedimiento.
Finalmente en noviembre del 2013 la comisión Bicameral emitió dictamen y el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de Código aprobado por la Comisión. Este fue girado a Diputados y publicado en la Orden del Día 829/2014.
Los cuatros puntos sobre los cuales se han producido desacuerdos que responde a la lógica de puja política entre oficialismo y oposición son los siguientes:
Responsabilidad del Estado.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo suprimió de forma total los artículos que regulaban la responsabilidad del Estado en el anteproyecto de la Comisión de juristas. Asimismo introdujo tres artículos (1764, 1765 y 1766) por los cuales determina que ningún tipo de actividad estatal, lícita o ilícita, puede ser analizada con las normas del proyecto de Código sino que deberán ser aplicadas las normas de derecho administrativo.
En este punto la argumentación de los sectores opositores en la Bicameral ha hecho foco en el vacío legal que produciría no tener a nivel nacional una ley que regule de forma íntegra la actividad del Estado nacional cuando produzca daño a los ciudadanos.
Desde el oficialismo se ha dicho que uno de los compromisos para trabajar luego de la aprobación del Código es el debate de una ley que regule la responsabilidad del Estado.
El punto quedó parcialmente zanjado dado que el oficialismo en 2013 sancionó una ley para regular de forma autónoma la responsabilidad del estado nacional.
Obligaciones de dar dinero.E
En este aspecto el Poder Ejecutivo también introdujo cambios a dos artículos del anteproyecto formulado por la Comisión de juristas (765 y 766). Se ha impugnado esta decisión por cuanto podría permitir la pesificación de todas las deudas contraídas en moneda que no sea de curso legal. Esto dio lugar a enormes debates, pero sobre todo a la posibilidad de que estas disposiciones afecten los depósitos bancarios realizados por clientes de bancos en dólares y, por consiguiente –de acuerdo a los cambios y siempre según las posturas opositoras- ello podría dar lugar a la devolución del depósito en pesos al tipo de cambio oficial.
Desde el oficialismo se ha afirmado que los contratos bancarios tienen su propia regulación en el Código (artículos 1378 a 1428) y no se aplicaría esta disposición de carácter general.
Pueblos originarios.
En este caso existen desacuerdos extendidos en todas las fuerzas políticas que integran la Bicameral, pero la impugnación de la oposición frente al oficialismo tuvo lugar porque el Ejecutivo mantuvo el texto tal y cual fue elaborado por la comisión de juristas. Esto, según, la oposición está en contradicción con las normas constitucionales que reconocen la propiedad originaria de las tierras a los pueblos originarios. Es decir que el reconocimiento realizado por la Constitución del ’94 es desconocido por el proyecto de Código que envió el Ejecutivo –manteniendo la redacción del anteproyecto-.
No obstante este contexto se ha determinado, en el dictamen de mayoría del oficialismo, extraer la regulación de la propiedad indígena comunitaria. En su lugar se agregó un artículo –el 18- donde se formula una redacción en los siguientes términos:
“Las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.”
Lo que se buscó de esta manera es despejar todos los desacuerdos que existía, incluso al interior del bloque oficialista, para desplazar la discusión más profunda y extendida de este asunto en una ley especial. De allí que el marco regulatorio más extenso quedará relegado para una futura ley especial.
Derecho al agua.
El artículo 241 del anteproyecto reconocía el derecho de todo habitante a que se garantice el acceso al agua potable para fines vitales. Este reconocimiento fue eliminado del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y este hecho motivó el pedido de todos los bloque opositores de incluir este reconocimiento en el proyecto. Sin embargo desde el oficialismo se ha sostenido que esta es una regulación que pertenece a la esfera del derecho administrativo y que el derecho de acceso al agua, como tal, no tiene reconocimiento expreso en la constitución.
En relación al segundo grupo de aspectos que poseen desacuerdos ubicamos por lo menos tres temáticas que son transversales a todo el arco político y que responden más bien a convicciones propias de cada uno de los legisladores.
Gestación por sustitución.
Se ha propuesto dejar tal cual está la redacción del artículo (art. 562), sin embargo algunos legisladores han manifestado su preocupación de limitar la gestación por sustitución para que sea intrafamiliar, únicamente. Otros hicieron especial hincapié en prohibir la onerosidad en la práctica. Todo con el fin de evitar el “alquiler de vientres” de las mujeres menos favorecidas económicamente. Este último aspecto fue uno de los más problemáticos
No obstante este cúmulo de desacuerdos finalmente se extrajo la regulación respecto de este instituto, en el dictamen del Frente para la Victoria para evitar problemas adicionales en temas bien problemáticos cuyos desacuerdos se relacionan más con temas de convicciones personas que posicionamientos en la coyuntura política.
Técnicas de reproducción humana asistida.
En este punto existen desacuerdos en cuanto al vacío que deja la regulación en el proyecto (artículo 560) en cuanto a la gestión de los embriones, su conservación y su posible disposición final, todo lo cual es remitido a una ley especial que aún no tiene vigencia ni debate parlamentario. Es posible recordar que el Congreso aprobó la ley de acceso a la fertilización asistida donde el alcance de dicha regulación está vinculado con el reconocimiento del acceso a los tratamientos, mas no así a aspectos que tienen que ver con su gestión integral, conservación y sobre todo con el estatus jurídico del embrión no implantado. Incluso este tema ha quedado con una suerte de ausencia de regulación. El bloque del PRO fue el único que ha afirmado desde un inicio del debate que las técnicas deben ser quitada del código dado que la ley especial a la cual remite el artículo en cuestión no existe y dicha laguna normativa en la regulación del instituto provocaría un negocio que perjudicaría a mujeres en situación de vulneración económica y social.
Inicio de la vida.
Este aspecto fue uno de los más discutidos a lo largo del debate del proyecto. Este aspecto está direccionado a determinar, por parte del legislador, a partir de qué momento comienza la vida del ser humano. Lo cual asimismo esta anudado al reconocimiento del estatus jurídico del embrión no implantado (artículo 19 segunda parte), que también ha producido diferencias. La redacción actual afirma que “la concepción comienza desde la concepción”, sin aclarar si es dentro a fuera del seno materno. Al no precisar dicha situación estaría abarcando los embriones depositados en clínicas para fertilización medicamente asistida. El punto problemático es que queda abierto a una ley especial que reglamente la forma de gestionar el depósito de los embriones.
Este supuso un punto de hondo desacuerdo, incluso al interior del propio FpV, dado que muchos legisladores que militan en pro de la legalización del aborto observaban este artículo como un paso previo a los debates sobre reforma del código penal y del tipo penal que pena las prácticas abortivas. De allí el gran desajuste que se produjo en la sesión del Senado al momento de tratar este aspecto particular.
Estatus jurídico diferenciado de la Iglesia Católica.
En este aspecto las divergencias atraviesan a todos los bloques políticos. En ese sentido existen tres posturas, también n os explayaremos sobre el tema más adelante. En el dictamen del frente para la victoria prevaleció la postura de mantener el estatus de la iglesia católica como persona de derecho público y se les reconoce la personería jurídica privada a las demás confesiones religiosas.
Propuestas Normativas formuladas en el procedimiento de discusión legislativa del Código Civil y Comercial.
A continuación, por razones de economía y brevedad, se formularán las propuestas normativas con una breve exposición de motivos que la sustenten. Cada una de las propuestas se encuadra en el marco del dictamen de mayoría como referencia.
Igualdad de Cultos
i. Propuesta normativa:
ARTÍCULO 146.- Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas:
el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;
los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable.
ARTÍCULO 148.- Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:
las sociedades;
las asociaciones civiles;
las simples asociaciones;
las fundaciones;
las mutuales;
las cooperativas;
el consorcio de propiedad horizontal;
las comunidades indígenas;
las entidades religiosas;
toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establezca o resulte de su finalidad y normas de funcionamiento.
ARTÍCULO XXX (siguiente al artículo 148).- Entidades religiosas. Las entidades religiosas del art. 148 inc. i se regirán por sus estatutos en lo relativo a su funcionamiento interno, su estructura organizativa, representantes, principios o doctrina a las que adhieran.
ii. Fundamento:
Introducción y explicación de la propuesta.
La modificación proyectada está enderezada, como un primer peldaño, a plasmar en nuestro ordenamiento jurídico los principios constitucionales de igualdad (art. 16 Constitución Nacional) y libertad de culto (art. 14 Constitución Nacional). En una modificación del Código Civil el tópico de la jerarquía normativa diferenciada que tiene la Iglesia Católica respecto de otras religiones se presenta como un desafío de poder plasmar en nuestra legislación infraconstitucional principios esenciales de nuestra Norma Fundamental.
En ese sentido el marco normativo en el cual se volcarán las propuestas plantea una limitación en cuanto a una regulación omnicomprensiva de toda la actividad de las entidades religiosas, propia de leyes especiales. En ese sentido, por un lado, hemos optado por equiparar todas las expresiones religiosas en un mismo estatus jurídico, el de personas jurídicas privadas (según inc. i del art. 148 de la Propuesta de Redacción). A la vez que se suprime el inc. c del art. 146 del Proyecto. Y, por otro, en un artículo que deberá ser numerado al momento de la elaboración del texto definitivo se estipula que esas entidades elaborarán sus propios estatutos para determinar la forma de su funcionamiento interno, su estructura organizativa, representantes, principios o doctrina a la que adhieran, en el mismo sentido que se realiza en cuanto a las personas jurídicas públicas en el art. 147 del Proyecto. Esta propuesta nos permite crear condiciones igualitarias de todas las entidades religiosas para que en el futuro sea el Congreso el que se exprese en el sentido de una legislación especial que regule aspectos más abarcadores del quehacer de todas las entidades religiosas, con un trasfondo constitucional de igualdad y libertad plasmado en el Código Civil y Comercial de la Nación unificado.
Introducción a un análisis desde la Constitución.
La modificación del Código Civil, en cuanto a la equiparación de las expresiones religiosas en nuestro país, supone para el legislador un mandato constitucional y no una opción legislativa, disponible entre otras, de las cuales puede hacer uso. En este sentido el mandato genérico de igualad del artículo 16 en su faceta de principio constitucional y el derecho a ejercer libremente un culto del artículo 14 se proyectan en todo el ordenamiento jurídico de modo tal que este debe reconocer y regular la actividad religiosa de una manera igualitaria, a la vez que respetando el funcionamiento interno de cada entidad, de acuerdo a sus creencias y costumbres.
Igualdad. Artículos 16 y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional.
Los artículos citados plasman en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional el principio de igualdad, tanto formal como material. En ese sentido no es suficiente que el Estado se abstenga de realizar distinciones irrazonables sino que le cabe, y en particular al Poder Legislativo nacional, promover de manera activa medidas o leyes que aseguren el goce efectivo de los derechos fundamentales, como es el caso de profesar libremente un culto.
En este sentido el principio de igualdad acota los márgenes de discrecionalidad del legislador y es este el que debe argumentar, al momento de establecer una distinción, en ocasión de regular un derecho constitucional. Decimos que es el propio Estado, al momento de establecer distinciones, el que debe argumentar en torno a la razonabilidad de la medida y su adecuación a las normas y principios constitucionales. De lo cual puede inferirse que el ejercicio y goce de los derechos no implica un límite absoluto a la regulación y límites por parte del legislador.
Ahora bien, dentro de este marco de ejercicio relativo de los derechos y atribuciones de regulación y limitación por parte del Poder Legislativo -el Estado, en sentido más amplio si se quiere-, es pertinente explorar los fines de la regulación en materia de cultos y si existen alternativas menos lesivas de los principios constitucionales en juego.
En este sentido es oportuno preguntarse cuáles son las razones que podría llevar al legislador a mantener en una ley, como el Código Civil, la diferenciación entre el culto católico y las demás expresiones religiosas reguladas por el producto normativo de la última dictadura militar denominado “ley” 21.745, de Registro Nacional e Cultos. Frente a este panorama normativo es necesario preguntarse por los fines que tuvo en miras esta norma y si esos fines pueden ser entendidos dentro de nuestro sistema constitucional. En relación a esto último cabe determinar si, en el marco de la Constitución, el Estado, y en particular el Poder Legislativo, está habilitado para promover de alguna manera una religión determinada. Y, de allí, inquirir si esto se adecúa a un Estado laico distinto y separado de una religión.
La Constitución Nacional supone un pacto de convivencia social en la divergencia, en la pluralidad de ideologías, opiniones, filosofías e, incluso elecciones religiosas. Por tato la finalidad de dotar de jerarquía y privilegios económicos a una determinada confesión religiosa no encuentra anclaje alguno en la Constitución Nacional sino que esa regulación halla su explicación en contextos dictatoriales. Por tanto el Poder Legislativo no puede sostener un status quo normativo, como el de la jerarquía normativa diferenciada de la Iglesia Católica, contrario a la Constitución, en cuanto a su finalidad.
En lo tocante a la existencia de medios alternativos, cuadra explorar instrumentos que sean más respetuosos de la libertad en materia de ejercicio y expresión de un culto determinado y de la igualdad como principio necesario en el ejercicio de todo derecho. En ese sentido hemos encontrado que la reforma propuesta se adecua al texto Constitucional en cuanto establece el ejercicio igualitario de todas las expresiones religiosas sin realizar distinción alguna, conciliando, o mejor dicho, adecuando parcialmente la normativa relacionada con la regulación de las expresiones religiosas, a los principios y valores de la Constitución Nacional.
El alcance del artículo 2 de la Constitución Nacional
El texto vigente, desde 1853, del artículo 2 plantea a priori un reparo que debe ser abordado por el legislador de manera expresa, en el debate, y por el miembro informante en su exposición, con el fin de que quede plasmada la interpretación que el Poder Legislativo le asigna al art. 2 de la Constitución Nacional. El término “sostiene” fue muy discutido por el constituyente originario en ocasión del debate de nuestra Ley Fundamental, sobre todo por el nivel de compromiso y proximidad que suponía, la redacción de esa cláusula, entre Estado y religión.
No obstante, en una interpretación dinámica de la Constitución Nacional, es necesario asignarle el mínimo alcance con un criterio restrictivo respecto de otorgar privilegios a un culto por encima de los otros. Por cuanto las condiciones sociales que existían al momento de sancionarse el texto constitucional del ‘53 difieren sustancialmente a las actuales. Cabe hacer notar que el art. 2 de nuestro texto constitucional vigente no es óbice para que el legislador disponga medidas para garantizar la igualdad y liberta de cultos.
Aún más, la ley declarativa de la reforma de 1994 habilitó al constituyente reformador de manera expresa a que modificara el anterior art. 76 donde se establecía como requisito para ser elegido Presidente pertenecer a la religión católica, como así también la fórmula del juramento del anterior art. 80, bajo el acápite “coincidentemente con el principio de libertad de cultos se eliminara el requisito confesional para ser presidente de la Nación” (con mayúsculas en el original). En ese mismo sentido el constituyente del ’94 se expidió sobre la conversión de los indios al catolicismo conforme al anterior art. 67 inc. 15, eliminándola de la Constitución (por habilitación de la ley 24.309 art. 3 a. LL.). Cabe aclarar que la convención reformadora del ’94 estaba impedida de modificar la primera parte de la Constitución, lugar donde se encuentra el art. 2 que comentamos.
Puede observarse, entonces, como nuestra historia jurídico-constitucional avanza en el sentido de consagrar un Estado laico y separado de la religión. De allí la necesaria reforma de nuestra legislación civil en el sentido en que lo estamos proponiendo.
Prescripción de las obligaciones
Propuesta normativa:
ARTÍCULO 2562.- Plazo de prescripción de dos años. Prescriben a los DOS (2) años:
el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos;
el reclamo de la indemnización de daños derivados de accidentes de tránsito;
el reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y enfermedades del trabajo;
el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas, salvo los plazos determinados para los tributos por las jurisdicciones locales.
el reclamo de los daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas;
el pedido de revocación de la donación por ingratitud o del legado por indignidad;
el pedido de declaración de inoponibilidad nacido del fraude;
el reclamo de indemnización de daños provenientes de ataques al honor, a la intimidad y a la imagen.
Fundamento:
La prescripción funciona como uno de los modos en los cuales se extinguen las obligaciones. Si bien la temática, en principio, podría provocar una mirada netamente desde el derecho privado, no obstante el instituto, en cuanto a los plazos y cómputos de la prescripción, se enmarca en una discusión constitucional.
Dicho marco está dado por la división de competencias que establece la Constitución Nacional (CN) entre el Estado Nacional y los estados provinciales. En ese sentido el principio general está dado por el art. 121 de la CN al establecer que las Provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal. Asimismo el art. 75 inc. 12 establece como competencia del Congreso Federal dictar la legislación codificada. Esta atribución del Congreso encuentra una fuerte limitación, la cual está dada por la frase “sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales”, del citado inciso 12. De ese marco de competencias, asignado por la Constitución, se desprende que es facultad de la Nación dictar los códigos de fondos y de las provincias aprobar los códigos procesales.
No obstante no existe una precisión expresa en cuanto a los institutos susceptibles de ser enmarcados como legislación de fondo o legislación procesal, tarea de notable importancia al momento de decidir el encuadre de una atribución, ya sea a favor del Estado Nacional o de algunas de las jurisdicciones locales. De allí que la tarea del Poder Legislativo, en el marco de sus atribuciones, es interpretar el texto constitucional al momento de decidir introducir institutos en la legislación de fondo.
Es indudable la potestad de las provincias para establecer los tributos, base imponible, personas alcanzadas, etc. No obstante, jurisprudencia de la Corte Suprema, ha determinado que los plazos relativos a la prescripción de los tributos establecidos por las provincias corresponden al ámbito del código civil, por tanto es competencia propia del Congreso Nacional. De allí que la Corte Suprema en el caso “Casa Casmma S.R.L” de marzo del 2009 haya ratificado la doctrina del caso “Filcrosa” (Fallos 326:3899) según la cual:
“las legislaciones provinciales que [reglamentan] la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil [son] inválidas, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local”
Como puede observarse, en la ratio decidendi, el fallo asume la posición a partir del deslinde de competencias establecido por el inc. 12 del art. 75. No obstante la Corte en “Filcrosa” y “Casmma” omite la discusión sobre las instituciones que involucran o deben ser introducidas en la legislación de fondo, dado que la Norma Fundamental no formula un listada omnicomprensivo de las instituciones que deben ser reguladas por la codificación en materia civil, comercial, penal, minería, etc. Por el contrario, el constituyente ha dejado una formula abierta para que sea el Congreso de la Nación, en su rol de representante del pueblo de la nación y de las provincias, el que decida –dentro del marco constitucional- los institutos que incorporará a la legislación de fondo.
En este sentido la jueza Argibay afirma, en su voto concurrente en el citado caso “Casmma”, que:
“[el caso “Filcrosa”] no ha merecido respuesta alguna del Congreso Nacional, en el que están representados los estados provinciales y cuenta con la posibilidad de introducir precisiones en los textos legislativos para derribar así las interpretaciones judiciales de las leyes, si de alguna manera se hubiera otorgado a éstas un significado erróneo”.
Y, a continuación, afirma que la inacción del Congreso para expedirse sobre la temática:
“confiere plausibilidad a la interpretación de la legislación nacional que sirvió de fundamento a la decisión adoptada en dicho precedente (refiriéndose al citado caso “Filcrosa”), pese a las dificultades que encuentro para extraer del Código Civil, a partir de la argumentación utilizada en el fallo, el claro propósito legislativo de limitar el ejercicio de los poderes provinciales en el ámbito de sus materias reservadas”.
De allí que puede afirmarse que la Constitución no brinda una respuesta única e inamovible en relación a la competencia para determinar el instituto de la prescripción. Toda vez que el marco constitucional pone a disposición del Congreso Nacional un margen de apreciación a los fines de determinar cuáles son las competencias que las provincias no han delegado al Estado Nacional.
Por tanto en aras de plasmar la forma de Estado federal, respetando las autonomías provinciales y respetando el límite establecido por la Constitución, a la atribución del Congreso para dictar los códigos de fondo, es que proponemos esta redacción del art. 2562 del proyecto. En tanto que es respetuosa de las facultades provinciales en materia tributaria, incluyendo el instituto de la prescripción dentro de la mencionada potestad.
Hipoteca de bien futuro , propuesta para agregar
Propuesta normativa:
ARTÍCULO 2188: Especialidad en cuanto al objeto. Cosas y derechos pueden constituir el objeto de los derechos reales de garantía.
ARTÍCULO 2209.- Determinación del objeto. El inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas perimetrales, superficie, colindancias, datos de registración, nomenclatura catastral, y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualización. Pudiendo constituirse hipoteca sobre un bien futuro debiendo ser determinado de acuerdo a las características que resulten de la documentación que contemple la existencia futura, conforme lo establezca la autoridad registral.
Fundamento:
La presente propuesta es el resultado de la dinámica interacción entre lo académico y la actividad legislativa. En ese marco deseo reconocer los aportes que brindó a esta propuesta el trabajo de investigación “Una propuesta de modificación del Código Civil para movilizar el mercado crediticio”, realizado por el MDI Dr. Juan Carlos Franceschini, Director en el Máster de Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (Universidad Politécnica de Madrid en Convenio con la Cámara Inmobiliaria Argentina).
El esquema de Hipoteca de Bien Futuro, ideado en Perú, tiene la virtualidad que permite financiar al consumidor final y a la vez motorizar la construcción de viviendas, principalmente en los segmentos socioeconómicos medios y medios bajos, en donde el acceso al crédito es vital, principalmente para aquellos grupos familiares que buscan acceder a la primera vivienda. De esta manera el crédito hipotecario comienza a tener vigencia antes de que el inmueble esté terminado y con inscripción registral. Dicha situación no ocurre actualmente en Argentina, en donde solo es posible financiar con crédito hipotecario un inmueble ya construido, significando para el emprendedor y/o constructor un esfuerzo financiero considerable pues, a diferencia de lo que ocurre en los segmentos de más alto poder adquisitivo local, el emprendedor normalmente se logra financiar con las preventas efectuadas por los interesados o el aporte de inversores.
Además, debemos agregar, en el caso de nuestro país difícilmente el emprendedor y/o constructor pueda tomar un crédito intermedio para financiar principalmente viviendas dirigidas al segmento socioeconómico medio y medio bajo, dado el alto costo que representa la adopción de un crédito intermedio (crédito para la construcción). De allí la importancia de la posibilidad que brinda el modelo peruano al financiar la demanda a la vez que movilizar la oferta. Por tanto la Hipoteca de Bien Futuro se esgrime como una formidable herramienta para motorizar ambos mercados.
Análisis comparado de la Hipoteca de Bien Futuro
Al realizar un análisis sobre la normativa comparada del Código Civil peruano y argentino se observa, en el primero de los países nombrados, que de una manera expresa y categórica se establece la prohibición de constituir una hipoteca sobre un bien futuro, al respecto el Art. 1106 establece que “No se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros”.
En cambio, en nuestra legislación, no hay una mención expresa tan categórica sobre esta posibilidad, solo de una forma indirecta podemos colegir esta imposibilidad cuando el Art. 3126 del Código Civil actual establece que “La hipoteca constituida sobre un inmueble ajeno no será válida ni por la adquisición que el constituyente hiciere ulteriormente, ni por la circunstancia que aquel a quien el inmueble pertenece viniese a suceder al constituyente a título universal”. De ese modo se formula el requisito según el cual para poder hipotecar un bien inmueble se debe ser propietario del mismo.
Con lo cual, realizando una interpretación extensiva de la norma, se imposibilitaría hipotecar un bien inmueble futuro, dado que previamente este debe estar inscripto a nombre de la persona que constituye la hipoteca. Siendo este el imperativo legal para que en Argentina el crédito hipotecario solo pueda tener vigencia desde que la unidad es construida y tenga asiento registral.
Sin embargo, en el caso de Perú, aún frente a lo taxativo de la imposibilidad establecida por su ordenamiento jurídico, las Instituciones Bancarias han ideado un esquema que trata de soslayar el mencionado impedimento. Para ello han tenido que recurrir a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de modo de sancionar una directiva que permita la anotación preventiva del Contrato de Hipoteca de Bien Futuro (contrato firmado entre el Banco y el tomador del crédito). En donde, por medio de la norma mencionada se reguló la inscripción de los contratos de compraventa de viviendas en proceso de construcción o en planos financiados por terceros, así como la obligación del Registrador de extender de oficio la hipoteca legal o la hipoteca convencional que grave los bienes enajenados, una vez que los mismos lleguen a existir (Art. 2 de la mencionada norma), por medio de la cual se permitió zanjar la imposibilidad jurídica emanada de la ley civil, dando cabida al novedoso y exitoso modelo de financiación hipotecaria.
Por ello, precisamos lo importante que significaría para nuestro país que la mencionada figura jurídica tenga asiento en el nuevo Código Civil dado que se constituye en una herramienta que permitiría hacia futuro encontrar una forma de abordar una de las posibles salidas, por cierto no la única, del tan necesario acceso a la vivienda de los sectores más necesitados de la sociedad.
Propuesta de modificación para la discusión del Proyecto de Código Civil y Comercial (PE-57-12)
En consecuencia, en base a lo expuesto anteriormente, se propone la redacción esbozada para ser introducida en el debate del Proyecto de Código Civil y Comercial elevado por el Poder Ejecutivo (PE-57-12).
De esta manera se rescata en parte lo establecido en el Art. 3116 del Código Civil actual, sobre la posibilidad de constituir una hipoteca bajo cualquier condición resolutoria, dando cabida a la hipoteca de un bien futuro, estando sujeta a la condición de existencia del mismo y una vez que se configuren las condiciones para la existencia jurídica del bien la hipoteca constituida adquiera su plena vigencia.
Además se propone que el bien futuro “debe ser determinado de acuerdo a las características que resulten de la documentación que contemple la existencia futura”, tales como anteproyecto, planos de la propiedad y/o cualquier otra documentación técnica que permita una correcta identificación del bien, con un agregado adicional en donde la autoridad registral conforme sea el tipo de inmueble a hipotecar establezca una norma en particular, como por ejemplo la realizada por la SUNARP de Perú antes señalada.
Así también, las modificaciones propuestas en el Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial que contempla elevar al rango de derecho real a la Horizontalidad, como así también la creación del derecho real de Conjuntos Inmobiliarios, permitiría contar con una legislación avanzada junto con el Modelo de Hipoteca de Bien Futuro. De ser admitida esta propuesta, no solo permitiría el financiamiento hipotecario para unidades en Propiedad Horizontal (típicos edificios en altura), sino también para Emprendimientos de Loteos o Urbanizaciones Residenciales que pudieran estructurarse jurídicamente como Conjuntos Inmobiliarios. En cuyo segmento de mercado, el financiamiento hipotecario, es muy limitado por el requisito que el tomador del crédito debe contar previamente con la escritura del bien, circunstancia que no ocurre normalmente en aquellos emprendimientos que aún se encuentran en etapa de construcción y aún no han alcanzado la escritura de la unidad.
En consecuencia, la propuesta formulada permitiría allanar el camino para la existencia de un mercado hipotecario más fluido y dinámico, con todas las ventajas adicionales que ofrece la Hipoteca de Bien Futuro. Con esta legislación daremos un paso adelante, contando con una legislación de avanzada y probablemente contribuyendo a alcanzar hacia el futuro, al motorizar oferta y demanda a la vez, un mejor y más amplio acceso a la vivienda en el país.
Clausulas abusivas
Propuesta normativa:
ARTÍCULO 1121.- Límites. No pueden ser declaradas abusivas las clausulas que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas.
Fundamento:
La posibilidad de que el juez tenga la potestad de decretar que una clausula contractual en materia de contratos de consumo es una de las normas tuitivas más importantes. Esta disposición permitiría equiparar una correlación de fuerzas en los modernos contratos de consumo que se encuentra totalmente volcada en cabeza de las grandes empresas.
Restringir la posibilidad de que el juez cuando se discute la nulidad de clausulas contractuales en contratos de consumo supone obviar la mayor problemática con la que lidian a diarios millones de consumidores al momento de contratar servicios de forma privada con empresas que disponen el ajuste de precios sin una aviso previo siquiera.
Acceso al agua Propuesta normativa
Incluir el derecho fundamental de acceso al agua en su dimensión de derecho humano esencial.
Fundamento:
El contenido del artículo suprimido guarda coherencia con el proceso de constitucionalización del derecho privado que pregonan los fundamentos del Proyecto. Se trata, en definitiva, de reconocer el derecho humano de acceso al agua.
El agua es una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos, y que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud, al bienestar, a la dignidad, así como para el ejercicio de los derechos civiles y políticos- .
El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas reafirmó en su Observación General Nº 15 titulado “El Derecho al Agua”, que el agua es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Al respecto el Comité declaró que “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.” .
La vinculación del agua con la calidad de vida y con la satisfacción de otros derechos humanos, es posiblemente la base de una expansión conceptual del derecho al agua que hoy se está produciendo, generándose un planteo superador de la concepción que vincula tal prerrogativa humana a las necesidades vitales de subsistencia que amparaba el uso común: este paradigma implica mucho más que la manutención, y exige no sólo una actividad planificadora sobre el mejor beneficio social al que se debe destinar el agua disponible, sino también en algunas circunstancias el otorgamiento de concesiones de uso especial que resulten una condición necesaria para la calidad de vida de los individuos.
La Constitución Nacional de Argentina, a partir de 1994, ha receptado con jerarquía constitucional diversos textos internacionales que reconocen el derecho al agua en forma directa, o que reconocen diversos derechos (como la vida, la salud, etc) que tienen como presupuesto el acceso al agua. Así, la Convención de los Derechos del Niño establece: “Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. •2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. •3. Los Estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. ”
El derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (Art. 75, inc. 22) entre ellos, el Art. 12, inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1, Arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; inc. 1, del Art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; como así también el Art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (FALLOS: 330:4647).
De esta manera, el derecho al agua no puede en la actualidad ser divorciado del Derecho de los derechos humanos y su régimen superior de protección…” (cfr. Pinto, Mauricio Torchia, Noelia Liber, Martín González del Solar, Nicolás Ruiz Freites, Santiago “Configuración del derecho al agua: del uso común al derecho humano. Particularidades de su integración y expansión conceptual” Publicado en: LLGran Cuyo 2007 (mayo), 386).
Asimismo, la jurisprudencia provincial ha reconocido el derecho de acceso al agua potable. El Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro señaló: “Tengo presente que, tal como lo señalaran las Naciones Unidas en el Documento de Antecedentes Año Internacional del Agua Dulce, 2003- (un.org/spanish/ events/water/Derechoalagua.htm) “El agua es esencial para la vida humana, para la salud básica y para la supervivencia, así como para la producción de alimentos y para las actividades económicas…” y que “Un tema recurrente en el debate sobre el agua como derecho humano ha sido el reconocimiento que el agua es una pre -condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como los derechos civiles y políticos-. Se piensa que el lenguaje de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ha formado el cimiento para declaraciones posteriores, no estuvo destinado a incluir a todo, sino más bien a reflejar componentes de un nivel de vida adecuado. La exclusión del agua como un derecho explícito se debió más que nada a su naturaleza; al igual que el aire, fue considerado tan fundamental que su inclusión explícita se creyó innecesaria. Muchos de los que elaboran las políticas y de los defensores han hecho un llamado a reconocer el agua como un derecho humano y como un paso esencial para asegurar que se tome acción en nombre de aquellos que carecen de acceso a suministros de agua potable. ”
Estas citas permiten dimensionar cómo, el derecho al agua, es un derecho humano fundamental, que se constituye como parte esencial de los derechos más elementales de las personas, tal el derecho a la vida, a la autonomía y a la dignidad humana y proyecta sus efectos sobre otros inmanentes al ser humano, como es, por caso, el derecho a la salud.
Bienes pertenecientes al dominio público
Propuesta normativa:
Modificación del Inc. c) del artículo 235 del dictamen de mayoría.(SECCIÓN 2ª Bienes con relación a las personas):
ARTÍCULO 235.- Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales: … c) los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. La línea de ribera, será determinada por la autoridad de aplicación local teniendo en cuenta la normativa ambiental, el acceso y aprovechamiento de los bienes por parte de la comunidad a los fines de garantizar el uso deportivo, contemplativo y/o recreativo de dichas aguas. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos;
(Nota: el subrayado es el texto propuesto)
Fundamentos:
A través de la presente iniciativa se pretende incorporar en el proyecto una modificación que permita a las autoridades públicas locales, en ejercicio de sus atribuciones, los alcances de la delimitación de las aguas de los ríos, playas y lechos por donde corren, teniendo en cuenta la normativa aplicable en materia ambiental y turística de conformidad a los usos de cada zona o región.-
El sentido de la modificación se sustenta en garantizar que las autoridades públicas locales, titulares del dominio público del Estado en los términos del art. 235 del proyecto, regulen los usos del mismo conforme al sistema de evaluación vigente en cada jurisdicción.
Ello permitirá determinar la extensión y alcance de las playas y riberas de ríos, lagos y lagunas –y sus lechos-, que lindan con los cursos de agua, que al integrar el dominio público, están sujetas a un uso de interés general, de conformidad, claro está, a las regulaciones locales en materia ambiental.-
Con respecto al camino de sirga, si bien han existido proyectos para modificar su alcance y sentido, es importante destacar que tal como ha sido redactada, se trata de una restricción al dominio.
Esta ha sido la interpretación jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar el carácter del camino de sirga ante una pretensión de la Provincia del Neuquén de exigir al propietario ribereño que deje un “camino público” de 35 metros lindante al curso de agua[1]: “…para lograr una adecuada comprensión del tema se deba recordar que el camino de ribera pertenece al titular del inmueble ribereño con un río legalmente navegable, resultando claro que el art. 2639 del Cód. Civ. no le ha transmitido al Estado la propiedad de la zona de treinta y cinco metros que él establece, por lo que mal hace el Estado provincial al someter las fracciones colindantes al régimen del condominio[2]…”.
Es decir, le ha reconocido el carácter de restricción al dominio[3]. Recordemos que el Estado sólo tiene derecho a reglamentar el uso del camino de sirga con el único destino que marca la ley, que obedece a las necesidades de la navegación, de la flotación y de la pesca realizada desde las embarcaciones, es decir, en términos de Marienhoff, la “navegación en sentido lato”. Todo otro uso, realizado por quien no sea el propietario de la tierra, es ajeno a la institución y debe ser vedado (Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, ob. cit., páginas 500/19505, n1 2203).
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el camino de sirga tiene por finalidad facilitar la navegación, entendemos que para garantizar el acceso a ríos, lagos y lagunas, existen otras herramientas jurídicas en el derecho público local que permitan garantizar los derechos y garantías de todos los habitantes.
Derechos Plurindividuales homogéneos.
Propuesta normativa:
Restituir la redacción original de los artículos 14 y 1746 del anteproyecto que disponían el reconocimiento de la categoría de derechos individuales que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común.
Fundamentos:
Estos derechos han sido una categoría reconocida por la Corte Suprema en el conocido caso Halabi (Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986). Se trata de una ampliación de derechos fundamentales, que tiene por finalidad mejorar el acceso a la justicia de usuarios y consumidores a los efectos de tutelar sus derechos.-
El ambiente que según la doctrina del caso Halabi de la Corte es un bien colectivo que puede generar acciones colectivas pero que también puede dar lugar a acciones individuales porque los daños al ambiente pueden ser directamente al ambiente como tal.
En este mismo sentido hemos presentado un proyecto de Ley registrado bajo el número de expediente número 0153-D-2014. El texto de la propuesta normativa es:
“Artículo 1º.- Incorporase como artículo 52 bis a la Ley Nº 24.240 el siguiente texto:
“Artículo 52 bis: Las Asociaciones de usuarios y consumidores podrán promover acciones judiciales tendientes a tutelar derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos cuando se verifique la existencia de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual de las mismas no aparece plenamente justificado.”
Artículo 2º.- Incorporase como artículo 52 ter a la Ley Nº 24.240 el siguiente texto:
“Artículo 52 ter: El Juez competente en el trámite de las acciones previstas en el artículo anterior deberá adoptar las siguientes medidas:
a) Identificar en forma precisa el colectivo involucrado en el caso;
b) Supervisar que la idoneidad de quien asumió su representación se mantenga a lo largo del proceso;
c) Arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte;
d) Implementar medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con idéntico objeto.”
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
Los fundamentos que hemos esgrimido en su oportunidad se vinculaban con el fallo recaído en “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales” (Fallo del 21/08/13) en el cual la Corte Suprema reconoció legitimación activa a una asociación de consumidores y usuarios en una causa en la cual se encontraban en juego derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. La asociación había reclamado que se declare la ineficacia de las cláusulas contenidas en el contrato tipo que vincula a una empresa de medicina prepaga con sus afiliados, en cuanto contemplan el derecho de aquélla a modificar unilateralmente las cuotas mensuales y los beneficios de los planes que ofrece, la exime de responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la impericia, culpa, dolo, imprudencia o negligencia de sus prestadores, así como de responsabilidad por la suspensión de servicios. Asimismo, la asociación había solicitado que se condenara a Swiss Medical S.A. a dejar sin efecto los aumentos del valor de las cuotas mensuales que habían sido dispuestos.
En lo que aquí interesa, la Corte Suprema extendió los efectos recaídos en la causa “Halabi”[1] a las causas en las cuales estén en juego derechos de usuarios y consumidores. Según señala el Tribunal, de conformidad a nuestro régimen constitucional previsto en los arts. 42 y 43 de la carta magna, existen tres categorías de derechos tutelados: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos[2]. En este caso, se trataría del tercero de los supuestos, que incluye, entre otros, los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, a los derechos de los usuarios y consumidores y a los derechos de sujetos discriminados.
Para sostener la legitimación, el máximo tribunal recordó que “de no reconocer legitimación procesal a la actora, se produciría una clara vulneración del acceso a la justicia.”
El hecho de que se haya consolidado una jurisprudencia en la materia a partir de la expresión de la Corte Suprema, justifica acabadamente la necesidad de modificar la legislación vigente para ampliar la tutela de usuarios y consumidores, máxime si tenemos en cuenta, que se siguen suscitando conflictos jurisdiccionales -actualmente en trámite ante la Corte Suprema- por la falta de reconocimiento de la legitimación procesal de las asociaciones referidas para intervenir en la defensa de intereses individuales homogéneos[3].
Creación de la categoría de domicilio temporario.
Propuesta normativa:
Incorporar un artículo al Capítulo 5 del Título I del Libro Primero – Parte General- redactado de la siguiente forma, a modo de cuarta categoría de domicilio (Además del domicilio real, legal y especial:
“Artículo XX: La residencia temporaria de una persona, como huésped o pasajero en un establecimiento de hospedaje, tendrá los mismos efectos legales y consideraciones que se dispensan al domicilio real o doméstico, mientras dure su estadía.”
Fundamento:
Esta redacción ha sido propuesta por la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) Que aglutina a 63 Asociaciones hotelero-gastronómico de todo el país y la Cámara Argentina de Turismo, Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA). Se pretende equiparar al domicilio doméstico, el temporario o transitorio, a los efectos de notificaciones, medidas cautelares, consideración de los derechos provenientes de la Ley de Propiedad Intelectual, etc.
El objetivo es darle a la habitación del hotel un tratamiento similar al domicilio, en cuanto ámbito de reserva o privacidad que posee.
Mecanismo de actualización periódica cuota alimentaria:
Propuesta normativa:
Modificar la redacción del artículo 659 del Anteproyecto, a los fines de introducir mecanismos de actualización periódicas de las cuotas alimentarias, sobre todo para aquellos casos donde la misma se ha establecido en montos fijos. El mismo quedaría redactado de la siguiente manera:
“Artículo 659.- Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad, en cantidad, calidad y variedad adecuadas. En caso de condena judicial o de homologación de acuerdos alimentarios, si las circunstancia socioeconómicas lo ameritaran, alguna de las partes lo peticionara, o interviniere de oficio el Defensor del Niño, el juez deberá contemplar mecanismos alternativos y suficientes que permitan sostener en el tiempo el poder adquisitivo de la cuota alimentaria”.
Fundamento:
En este sentido, existen proyectos para incorporar al Código Civil pautas de actualización sobre estas cuotas alimentarias determinadas sobre sumas fijas. El objetivo, es reducir la litigiosidad en los Juzgados de Familia, dado que toda actualización debe tramitarse a través de un nuevo incidente, lo cual implica un mayor recargo de trabajo en la administración de justicia, prolongándose en el tiempo la resolución de cuestiones que no ameritan mayor dilación. Entre los proyectos que se menciona, puede destacarse el presentado por la Diputada Alicia Comelli.
De esta manera, se introducirían criterios y pautas para que los jueces puedan prever la actualización de las cuotas alimentarias en aquellos casos en los cuales se hayan determinado sumas fijas, contribuyendo de esta manera a la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que establece el artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño .
Se propone realizar una modificación al Proyecto de Código Civil que permita establecer mecanismos de actualización periódicos, alternativos y suficientes del poder adquisitivo de la cuota alimentaria. El motivo de la propuesta se centra en la necesidad de mantener la situación económica del alimentado, cuando el alimentante no es un trabajador en relación de dependencia , ya que en dichos casos, la cuota suele determinarse como un porcentaje de los haberes que se devengan, deducidos los descuentos obligatorios previstos en la legislación vigente.
Código Civil actual.
El Código vigente, en su artículo 267 establece que: “Art. 267. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.” En términos generales, esta cláusula permite establecer el quantum de la obligación alimentaria, pero no determina las modalidades de efectivización de la cuota.
Problemática.
En la actualidad, al alimentado a acudir a los órganos jurisdiccionales en procura de satisfacer los requerimientos de actualización de las cuotas alimentarias previamente establecidas a partir de los desfasajes que produce la inflación sobre la canasta familiar.
Código Civil proyectado.
El Proyecto elevado por el Poder Ejecutivo a este Honorable Congreso, regula en los artículos 541 y 542, el contenido de la obligación alimentaria y el modo de cumplimiento respectivamente, respecto de los alimentos derivados del parentesco, y en los artículos 658 y siguientes, lo propio en relación a la obligación de alimentos respecto a los hijos.-
Con respecto a los alimentos derivados del parentesco, en líneas generales mantiene la redacción actual del Código, en cuanto al contenido de la cuota alimentaria, con la novedad de incluir las gastos necesarios para la educación si se trata de personas de personas menores de edad, en la medida de las necesidades del alimentado y las posibilidades económicas del alimentante, criterio jurisprudencial que hasta la fecha no tenía recepción en la legislación. El artículo 542, por su parte, recepta un uso habitual en la jurisprudencia respecto a que la cuota debe ser mensual, a partir de una renta en dinero –con la posibilidad de establecer excepciones y fijarla en especie, como lo reconocen los fundamentos del proyecto-, anticipada y sucesiva.
En cuanto a los alimentos que los progenitores deben a sus hijos menores, previstos en el Capítulo 5 del Título VII del LIBRO PRIMERO, recepta un criterio similar al régimen descripto en el párrafo anterior, con algunas novedades tales como, incluir los gastos necesarios para adquirir profesión u oficio. Asimismo, se contempla la posibilidad de cuantificar, como aporte para la manutención de los hijos, la asunción de tareas cotidianas dedicadas al cuidado personal del hijo .
En conclusión el Código Civil proyectado, no prevé pautas de actualización periódicas que garanticen de modo integral la satisfacción de las necesidades alimentarias en forma plena, en aquellos casos en los cuales se determina una suma fija de dinero, que claramente, se va depreciando al perder valor la moneda. En la actualidad, estando vigente la ley de convertibilidad no está permitida la indexación de deudas.
Legitimación en la obligación alimentaria.
Propuesta normativa:
Modificar la redacción del Artículo 662: Hijo mayor de edad, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Libro Segundo: Relaciones de familia. Título VII: Capítulo 5: Deberes y derechos de los progenitores. Obligación de alimentos:
“Artículo 662: Hijo mayor de edad. El progenitor podrá, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tendrá derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes”.
Fundamento:
La propuesta que se quiere introducir, pretende eliminar la legitimación otorgada al progenitor conviviente en tanto y en cuanto se le da la posibilidad de iniciar el juicio de alimentos habiendo cumplido el alimentado la mayoría de edad. Ello, entendemos, implica una derogación implícita de la mayoría de edad (18 años) y de los efectos que, en materia alimentaria, impone la ley 26.579.
Es aquí donde podemos hacer un primer diagnóstico de la situación. A priori advertimos, que este escenario genera, a las claras, múltiples y diversos contextos de conflictividad en la relación paterno-materno-filial, y /o agudiza las preexistentes.
A modo de síntesis, creemos que más allá de disminuir la litigiosidad que de por si conllevan estas causas en los juzgados de familia, contribuyen muy por el contrario a la mayor conflictividad pero en el ámbito familiar. Por ello, eliminando la parte de legitimación al progenitor conviviente, entendemos que estaríamos dando la posibilidad al mayor menor de 21 años que resuelva la cuestión alimentaria con el progenitor no conviviente, tal como propone la segunda parte del artículo.
Acciones judiciales alimentarias en el Código Civil actual y el Proyecto de reforma. Legitimados en el reclamo alimentario de los hijos entre 18 y 21 años. Aumento de la litigiosidad en la relación paterno-filial. Posibles soluciones que aporta el Proyecto de Reforma del Código Civil.
Acciones judiciales alimentarias en el Código Civil actual y el Proyecto de reforma:
En este punto, pretendemos hacer visible, tal lo venimos desarrollando, que en virtud de la normativa existente en nuestro ordenamiento interno, la obligación alimentaria se mantiene hasta la edad de 21 años, quedando en cabeza del alimentado, o del padre, en su caso, la facultad de acreditar que el hijo/a cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo, en el supuesto que el obligado pretendiese relevarse de la obligación.
Es decir que, la misma ley que otorga la mayoría de edad a los 18 años, dispone la continuidad de la obligación filial en materia de alimentos y de cobertura social, hasta los 21 años. Asimismo establece el cese de la patria potestad (en el Proyecto de Reforma denominase Responsabilidad Parental- Titulo VII ) respecto de los hijos que hayan cumplido 18 años, no así el cese de la obligación alimentaria, la que se prolonga como dijimos y cubre a los adolescentes de entre 18 a 21 años.
Deviene importante mencionar que, la sanción de la ley 26.579 pretendió el alineamiento del derecho interno a la CDN, alcanzando con ello la uniformidad legislativa en torno a la capacidad civil, autonomía y adultez en materia civil para los N, N y A, dando por finalizada la tan cuestionada disparidad que nuestro Código Civil sostenía en términos de personas menores de edad y su capacidad para actos de la vida civil. Sin embargo la misma ley que resulta un gran acierto en un aspecto, presenta algunos claros insoslayables, tales como los mecanismos de reclamo procesal, que instalan y potencian la litigiosidad entre los miembros del grupo familiar.
Ahora bien, alcanzada la mayoría de edad, resulta que el titular y acreedor del derecho alimentario es el hijo/a, siendo el único legitimado a entablar acciones judiciales o dar continuidad a aquellas que se encontraban en trámite. Por ende cesa la representación de los progenitores para cualquier acto de la vida civil del joven, en consecuencia es el hijo/a quien actúa por derecho propio.[1] Es aquí donde podemos hacer un primer diagnóstico de la situación. A priori advertimos, que este escenario genera, a las claras, múltiples y diversos contextos de conflictividad en la relación paterno-materno-filial, y /o agudizando las preexistentes.
Aumento de la litigiosidad en la relación paterno-filial. Cuáles son las situaciones de conflictividad
Primer interrogante.
La alta conflictividad se hace notoria cuando el hijo/a (entre 18 y 21años), debe deducir acción de alimentos contra el padre o la madre, o en el caso que viviese solo contra ambos para hacer efectivo ese derecho.
¿Es posible imaginar que un joven podrá situarse en sujeto de cambio social cuando el legislador lo obliga a enfrentar o litigar contra sus propios progenitores, toda vez que pretenda hacer valer el reconocimiento de sus derechos?.
Evidentemente, este contexto normativo, en lugar de disminuir la tensión familiar, no hace más que poner en crisis éstos vínculos, ya por demás seriamente dañadas.
Segundo Interrogante.
Al cesar la representación del progenitor conviviente que venía reclamando alimentos y como consecuencia la acción continúa. Sin embargo el juez va a citar al Joven (de entre 18 a 21 años), a estar a derecho. Lo cual esta circunstancia netamente procesal, produce lo que llamamos el segundo interrogante. En efecto, acá podemos advertir que en algunos casos, el joven quiere dar continuidad a la acción entablada por el progenitor conviviente lo cual a nuestro criterio, no sería precisamente una razón generadora de conflicto. Ahora en el otro extremo se presenta la situación de que este hijo/a, ya no quiere continuar o mejor dicho, quiere dar por concluido ese pleito, porque tal vez entiende que puede arribar a un arreglo personal con el alimentante, porque entiende que a raíz de esta decisión puede lograr disminuir la conflictividad u otras.
Tercer Interrogante:
Mientras el Art. 265 del C.C (Párrafo incorporado art. 3° de la Ley N° 26.579 B.O. 22/12/2009) estable que el derecho alimentario se prolonga hasta los 21 años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Desde nuestro punto de vista, el legislador le otorga, principalmente al alimentante, la posibilidad de relevarse de la obligación tan esencial como es la de procurar alimentos y cubrir sus necesidades.
Aquí entendemos que en el contexto de un proceso, es el juez quien debe merituar esta situación, aplicando e interpretando la norma en un sentido restrictivo.
Legitimación para demandar estos alimentos en el Código Proyectado para los Hijos mayores de edad:
Ahora bien, en la actualidad, en virtud de lo normado por la Ley 26579, la legitimación, alcanzada la mayoría de edad, para iniciar las acciones respectivas sobre alimentos, está en cabeza del hijo/a, siendo el único titular para entablar acciones judiciales o dar continuidad a aquellas que se encontraban en trámite, es decir ya no la madre en representación de su hijo, sino que ahora viene por derecho propio.
El Código proyectado recepta lo dispuesto en dicha ley, pero además amplía la legitimación para entablar este tipo de acciones al progenitor conviviente. Es así como en el art. 662 se establece la legitimación del hijo mayor de edad, disponiendo que el progenitor conviviente con él, tiene legitimación para obtener la contribución alimentaria del otro progenitor, hasta que el mismo cumpla 21 años.
A nuestro entender el proyecto de reforma aporta una alternativa más a esta situación otorgándole a la madre la posibilidad de solicitar la contribución del progenitor no conviviente y a reclamar, cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas en juicio. Ello para el caso de que el hijo se niegue a accionar o continuar un proceso contra el otro progenitor o demuestre desinterés por el mismo.
Es dable destacar que si bien el legislador intenta regular la mayoría de los supuestos garantizando, mediante las acciones pertinentes, estos derechos asistenciales comprometidos, entendemos que no logra evitar ni atemperar las crisis familiares. Sin perjuicio de que al mismo tiempo ofrece, el legislador, alternativas de abordaje de estos conflictos familiares, que prima facie resultarían un acierto.
Casos Jurisprudenciales que receptan estos principios:
“… Por último es imperioso en este estadio establecer a quien corresponderá el cobro de las cuotas devengadas y, teniendo en cuenta el titular originario del derecho alimentario, lo establecido por la ley para los casos de subrogancia en el crédito, y las nuevas previsiones contenidas en la ley 26.579- modificatoria del Código Civil, con relación a la mayoría de edad. Teniendo en cuenta que C.B. ratifica las actuaciones realizadas por su progenitora al presentarse y tomar intervención , y siendo esta última quien diariamente cubre sus gastos y necesidades-en conjunto con el progenitor mediante la cuota provisoria-, entiendo que corresponde a la madre cobrar las cuotas devengadas hasta el dictado de la presente y sostener tal situación.” (D.M.V. c/ M.C.D. s/ alimentos para los hijos. Año 2011. Juzgado Familia Nro. 4 Neuquén Capital).
Finalmente, aquí es donde planteamos a nuestro criterio, el aumento de la litigiosidad en la relación paterno- filial, que si pensamos en los principios tenidos en cuenta con la incorporación de los tratados internacionales a nuestro ordenamiento interno, estamos lejos de lograr una protección integral de la N.N.A, que a las claras, está siendo turbada, toda vez que lo logrado es un enfrentamiento que se prolonga ya no sólo con el progenitor no conviviente – alimentante-, sino ahora también con el progenitor conviviente que tiene en sus manos la posibilidad de seguir litigando.
Entonces, nuestro propósito se centra en poder situar al N.N.A en un lugar estratégico en el que se tenga la posibilidad de transformar, al hijo/a en un actor de verdadero cambio social, que sea sujeto activo en el ejercicio pleno de su derecho. No debemos permitir que N.N.A devenga en un elemento de propagación del conflicto generando enfrentamientos entre reclamante y reclamados, que no son ni más ni menos que progenitores y sus descendientes.
Anteriormente se trataba de una madre, cuyo accionar en representación de sus hijos se direccionaba a obtener una manutención, y para ello se enfrentaba a un padre no conviviente. Ahora con el proyecto de cambio en la legislación, es el hijo quien debe enfrentarse ya no solo al progenitor alimentante no conviviente, sino también y como si fuera poco a ambos. Nos parece una solución amenazadora del núcleo familiar, que en lugar de aportar un remedio armonizador de las relaciones parentales, radicaliza el pleito y los colapsa.
[1] Halabi, Ernesto c/P.E.N. -ley 25.873 dto. 1563/04- s/amparo- ley 16.986. T. 332 P. 111
[2] “Que, en cuanto a los sujetos habilitados para demandar en defensa de derechos como los involucrados en el sub lite, es perfectamente aceptable dentro del esquema de nuestro ordenamiento que determinadas asociaciones deduzcan, en los términos del ya citado segundo párrafo del artículo 43, una acción colectiva con análogas características y efectos a la existente .en el derecho norteamericano (confr. consid. 19 in fine del Fallo “Halabi”).” También sostuvo: “…Que, en este orden de ideas cabe destacar que la asociación actora tiene entre sus propósitos “..la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios tutelados por el arto 42 de la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional.” y “..la defensa de los derechos de los consumidores cuando sus intereses resulten afectados y/o amenazados, mediante la interposición de acciones administrativas Y judiciales y la petición a las autoridades ya sea en representación grupal, colectiva o generaL.” (confr. arto 2°, ap. 1 y 2 de su estatuto, obrante a fs. 10/14) En consecuencia no se advierten óbices para que deduzca, en los términos del párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución Nacional, una acción colectiva de las características de la intentada en autos.”
[3] Entre otros: Adecua c/ Banco de la Nación Argentina y otros s/ Proceso de conocimiento A, 1100, XLVIII; Adecua c/ HSBC Bank Argentina S.A. y otro s/ Ordinario A, 1091, XLVII; Adecua c/ Banco Columbia S.A. s/ Ordinario A, 884, XLVII; Adecua c/ Toyota Compañia Financiera Argentina S.A. s/ Ordinario A, 113, XLVII; Adecua c/ Banco de la Nación Argentina y otros s/ Proceso de conocimiento A, 1100, XLVIII; ADUC c/ ENARD – dto. 583/10 (Ley 26.573) s/ Proceso de conocimiento A, 585, XLVIII; Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y otros s/ Ordinario A, 513, XLVIII; Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c/ La Mercantil Andina Compañia de Seguros S.A. s/ Ordinario C, 28, XLIX. www.mpf.gov.ar