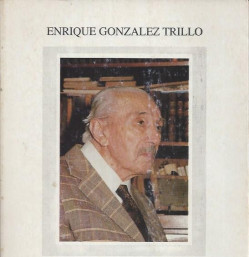|
Alejandra Pizarnik: La ceremonia del adiós. Por David Antonio Sorbille
07.03.2025 11:24 |
Noticias DiaxDia |
Flora Alejandra Pizarnik, nació el 29 de abril de 1936 en la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Fue la segunda hija del matrimonio de Elías y Rejzla Pozharnik, inmigrantes de Europa Oriental con ascendencia judía en Rusia. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pintura con Juan Batlle Planas, y entre los años 1960 y 1964, Alejandra se estableció en París, donde trabajó en algunas editoriales y en la Revista Cuadernos. Tradujo a Antonin Artaud, Henry Michaux, Aimé Césaire e Yves Bonnefoy.
Publicó poemas y ensayos, y realizó sus estudios de historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona. Pero, antes de dar a conocer su excelente libro “Árbol de Diana” en 1962, calificado por Octavio Paz como un árbol “con luz propia, centelleante y breve”, Alejandra conoce al escritor Juan Jacobo Bajarlía quien la introduce en la vanguardia poética que contribuyó a que la complejidad de su existencia fuera transparente en la prodigalidad de sus poemarios que siguieron a “La tierra más ajena” (1955). Es así como, a partir de “La última inocencia” (1956), el camino quedó despejado para los nuevos títulos: “Las aventuras perdidas” (1958) y “Otros poemas” (1959). Su amigo y admirador Julio Cortázar, la había definido: “Esta poetisa ávida por el naufragio, enamorada de su muerte, amante del dolor y del sufrimiento”. Mientras tanto, Alejandra trabaja y padece en dos dimensiones que explican sus constantes crisis psicológicas que cruzan el mundo tangible con el misterio de lo evanescente.
La huella de su notable inspiración está fuera del tiempo y de las corrientes estéticas, pues ella misma es el origen de una percepción singular e intransferible. Su poesía es la expresión de lo subyacente: “no es jamás lo que queremos decir; siempre, no se trata de eso; explicar con palabras de este mundo / que un barco ha partido de mí, llevándome”. La opción por la brevedad en sus poemas, determina la búsqueda esencial de un secreto inescrutable que le haría escalar hacia una cima en donde hallar la máscara del infinito. La palabra, es la finalidad de su insondable aventura lírica que, finalmente, la condiciona a los límites infranqueables de una resistida temporalidad. La galería de alucinantes imágenes que construye desde su particular surrealismo, es coherente con la hondura de su observación y lo absurdo de su lógica.
El silencio adquiere el valor de lo absoluto, porque la voluntad de Alejandra urge encontrar respuesta a ese extraño laberinto que significa el presente y reconoce a: “La muerte siempre al lado. / Escucho su decir. /Sólo me oigo”, en un canto tan imperceptible como estentóreo. Los temas recurrentes de su poesía son la soledad y el lenguaje como expresión de su desesperada energía creadora cuya prueba irrefutable son los libros que publica en Buenos Aires: “Los trabajos y las noches” (1965), “Extracción de la piedra de la locura” (1968), “Nombres y figuras” (1969) y “El infierno musical” (1971). “La poética de Alejandra Pizarnik propone una fuente inagotable de lecturas”, señala María Malusardi, quien define a “La condesa sangrienta” (1971), basada en la novela homónima de Valentine Penrose, como su escrito más feroz y extenso. La depresión que la domina, le hace señalar en una carta a un amigo: “Ayúdenme pues no quiero que me ayuden”. Alejandra sufre esa constante ambivalencia que marca su tiempo y su desventura, frente a una realidad que le resulta cada vez más incomprensible e intolerable. “Escribo contra el miedo” para buscar la paz definitiva, es el mensaje de su poesía genial y desolada que le hizo decir a Antonio Aliberti: “Alejandra Pizarnik buscó desesperadamente el jardín edénico; él representa el paraíso perdido (la infancia), y la muerte es un modo como cualquier otro de ir al encuentro de ese paraíso perdido”.
Su universo lírico y admonitorio fue el reflejo de esa travesía potencial que a veces se asume como salvación y otras como amenaza, como puede verificarse en el material literario que Alejandra seleccionó para la antología “El deseo de la palabra”, que Antonio Beneyto editó en España en el año 1975 y en la totalidad de sus poemas y textos en prosa publicados, dispersos e inéditos que fueran ordenados y supervisados por Olga Orozco y Ana Becciú, con el título póstumo “Textos de Sombra y últimos poemas” (1982).
El temor a la soledad y la imposibilidad de hallar una respuesta en la poesía, en tanto forma estética que adquiere el significado de ofrenda a ese mundo ilusorio al que sólo puede alcanzar a través del suicidio, la acompañó obsesivamente mientras transcurre una semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada en la ciudad de Buenos Aires. “La percibimos de inmediato, conteniendo el aliento, y la denominamos presencia”, se referirá Silvia Barón Supervielle, responsable junto a Claude Couffon del libro “Los trabajos y las noches”, que abarca al conjunto de su obra poética publicado en 1994.
“Escribo con un cuchillo erguido en la oscuridad”, y nos parece que todo en Alejandra es símbolo, metáfora, alegoría, juego de palabras en un espacio deliberado por el cuerpo de sus versos que tienen resonancia de espejos, y nos conmueve como una sombra intensa e indescifrable. Nada parece librado al azar, aunque Alejandra creyera en él, por eso la velocidad de su peregrinaje poético adquiere rasgos inusuales como los de un pintor que traza sus propios sueños con arrebatos proféticos. Enrique Molina, en el prólogo de “Obra completa”, Editorial Árbol de Diana, Colombia 2000, destacó: “La letra de Alejandra era pequeñita, como un camino de hormigas o un minúsculo collar de granos de arena. Pero ese hilo con toda su levedad, no se borrará nunca, es uno de los hilos para entrar y salir del laberinto”.
Arturo Carrera, otro de sus tantos amigos, sostuvo: “Nada más que la poesía, es Alejandra. Nuestro querer que haya ser, que haya una escena como un fuego donde reunirnos para hablar de ella”. Recordarla, escribió Cristina Piña: “es evocar una obra multifacética y una breve vida de intensidad y aspectos enigmáticos memorables que hasta hoy despiertan curiosidad e interés”.
Reconocida como una de las mejores poetisas de Latinoamérica, Flora Alejandra Pizarnik, dijo: “En mí, el lenguaje es siempre un pretexto para el silencio”, y cumplió con su fatal designio el 25 de septiembre de 1972, aunque su poesía nació con el don de la eternidad.
Bibliografía
Malusardi, Maria (2021) “Otras escrituras”.
Piña, Cristina (2021) “La intensidad de la escritura”. https://carasycaretas.org.ar/2021/04/03/la-intensidad-de-la-escritura/
Pizarnik, Alejandra (1994) “Obras Completas”. Editorial Corregidor, Buenos Aires.
Zito Lema, Vicente (2008) “Conversaciones con Enrique Pichon – Riviére sobre el arte y la locura”. Editorial Cinco, Buenos Aires.