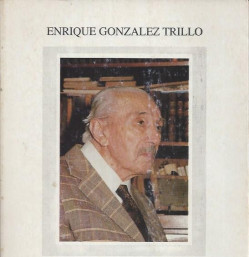Patricia Bullrich: "Luchamos para que se declare inconstitucional la ley y trabajamos para lograr la Unidad".
La Diputada Nacional Patricia Bullrich, en carácter de Presidente de la Convención del Partido Unión Por Todos, Juan Pablo Arenaza, Presidente de la Junta de Gobierno del Partido, con el patrocinio del representante legal de Unión Por Todos, el Dr. Sebastián Smoler, presentaron una Acción de Amparo, con el objetivo que se declare la inconstitucionalidad de la ley de Reforma del Consejo de la Magistratura.
En el escrito presentado por el Partido Unión Por Todos, se señala entre los fundamentos de su pedido la existencia de múltiples inconstitucionalidades respecto a la ley publicada en el Boletín Oficial de Reforma del Consejo de la Magistratura.
Escrito Presentado en la Justicia:
DEDUCE ACCIÓN DE AMPARO. SE DICTE MEDIDA CAUTELAR.
Señora Juez
Arenaza, Juan Pablo, DNI. 23126543 en mi carácter de Presidente de la Junta de Gobierno del Partido UNION POR TODOS, Bullrich, Patricia, DNI. 11988336 en mí carácter de Presidenta de la Convención del Partido UNION POR TODOS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio real en la calle Avenida de Mayo 953, Piso 3ro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el patrocinio letrado del Dr. Smoler, Sebastían, DNI. 29315698, letrado matriculado en el Tº 103 Fº 204 del CPACF, quien reviste a su vez carácter de Representante Legal del Partido UNION POR TODOS, constituyendo domicilio en la calle Avenida de Mayo 953, Piso 3ro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zona de Notificación 0054 ante V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos.
I.- OBJETO
En el carácter invocado venimos a deducir acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución nacional y de la ley 16.983 contra el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional, por violación de los derechos y garantías reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 28, 29, 33, 37, 38 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; como también de cualquier otro tratado Internacional o norma jurídica que por aplicación del principio iuria novit curia V.S. considere aplicable o que resulta violado y sea hábil para determinar la inconstitucionalidad de las normas atacadas la que deberá ser declarada de oficio de acuerdo a los resuelto por la CSJN en Fallos: 327:3117 cuando decidió que “no se opone a la declaración de inconstitucionalidad de oficio la presunción de validez de los actos administrativos o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando se contraría una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la Constitución” al tiempo que se recuerda a VS que el alto Tribunal, después de ratificar el criterio transcripto en el sumario anterior, también ha establecido que “Concordantemente, la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, del 30 de noviembre de 2007, ha subrayado que los órganos del Poder Judicial debían ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de “convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”, Fallos: 333:1657.
A su vez, solicitamos que se dicte una medida cautelar innovativa a fin de suspender parcialmente la convocatoria a las PASO, que se realizare con la publicación del decreto 577/2013, publicada en el Boletín Oficial en fecha 27 de mayo de 2013 sólo respecto de los cargos a cubrir en el Consejo de la Magistratura, hasta tanto se resuelvan la múltiples inconstitucionalidades que se desarrollaron a lo largo de este amparo. Ello es así, toda vez que de no brindarse dicha protección cautelar, el tiempo que insumiría la sustanciación esta vía constitucional volvería absolutamente irreparable el daño provocado por la continuación del proceso electoral dispuesto por la ley modificatoria del Consejo de la Magistratura.
A los efectos de dicha medida cautelar planteamos como cuestión previa la declaración de inconstitucionalidad del régimen de la ley 26.854 que regula el régimen de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional, que más adelante se impugnara en concreto, y solicitamos la aplicación supletoria del artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
III.- HECHOS.
Con fecha 8 de mayo del corriente año el Senado sancionó el proyecto presentado por el el PEN para modificar la composición, funcionamiento e integración del Consejo de la Magistratura. Dicha norma fue promulgada recientemente, como Ley 26855 y entre una de las modificaciones principales que contiene figura la elección popular de los Consejeros representantes de abogados, jueces y científicos y académicos.
Dicho proceso electoral debe ser llevado a cabo a través de Partidos Políticos, lo que más allá de las objeciones que provoca la desnaturalización de la relación constitucional prevista entre el representante y el estamento que representa al desplazar los electores del Consejero al padrón general de la Nación, se establecen requisitos para los Partidos Políticos relacionados con la cantidad de jurisdicciones donde deben estar habilitados que resultan claramente irrazonables y desproporcionados con el objeto oficialmente perseguido, aunque presuntamente falso, de democratizar la justicia, en este caso a través del manejo político del Consejo de la Magistratura.
En concreto nos referimos al plexo normativo formado por los artículos 4, 18 y 30 de la ley de reformas del Consejo de la Magistratura cuyos textos se transcriben a continuación:
Art. 4º – Incorporase como artículo 3º bis de la ley 24.937 (t. o. 1999) y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 3º bis: Procedimiento. Para elegir a los consejeros de la magistratura representantes del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal, las elecciones se realizarán en forma conjunta y simultánea con las elecciones nacionales en las cuales se elija presidente. La elección será por una lista de precandidatos postulados por agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales, mediante elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura. No podrán oficializarse candidaturas a más de un cargo y por más de una agrupación política.
Las precandidaturas y, en su caso, candidaturas a consejeros de la magistratura integrarán una única lista con cuatro (4) representantes titulares y dos (2) suplentes de los académicos, dos (2) representantes titulares y un (1) suplente de los jueces y dos (2) representantes titulares y un (1) suplente de los abogados de la matrícula federal. La lista conformará un cuerpo de boleta que irá adherida a la derecha de las candidaturas legislativas de la agrupación por la que son postulados, que a este efecto manifestará la voluntad de adhesión a través de la autorización expresa del apoderado nacional ante el juzgado federal electoral de la Capital Federal. Tanto el registro de candidatos como el pedido de oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura se realizarán ante esa misma sede judicial. Se aplicarán para la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura, del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matricula federal, las normas del Código Electoral Nacional, las leyes 23.298, 26.215, 24.012 y 26.571, en todo aquello que no esté previsto en la presente ley y no se oponga a la misma”.
Art. 18. – Sustituyese el artículo 33 de la ley 24.937 (t. o. 1999) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 33: Elecciones. El acto eleccionario de los integrantes del Consejo de la Magistratura previsto en el artículo 3º bis de la presente, se celebrará de manera conjunta y simultánea con las elecciones nacionales para cargos legislativos, en la primera oportunidad de aplicación de esta ley.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura que resulten electos mediante este procedimiento durarán excepcionalmente dos años en sus cargos y se incorporarán al cuerpo sin perjuicio de la permanencia de quienes ejerzan mandato vigente, en cuyo caso la cantidad total de miembros podrá excepcionalmente exceder el número de 19 consejeros.
La oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y para las elecciones generales, podrá hacerse en esta oportunidad, por cualquier partido, confederación o alianza de orden nacional. A los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la Magistratura con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere la comprobación de la existencia de que en al menos 18 de los 24 distritos, la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación. En el resto de los distritos, podrá adherirse mediando vínculo jurídico entre las categorías de las listas oficializadas. La adhesión de los cuerpos de boleta del resto de las categorías podrá realizarse mediando vínculo jurídico.
Art. 30. – La promulgación de la presente ley importa la convocatoria a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a consejero de la magistratura por los estamentos previstos en el artículo 3° bis de la misma, debiéndose adaptar el cumplimiento de las etapas electorales esenciales al calendario en curso.
Entendemos que la exigencia del 3er párrafo, del artículo 33 recién modificado, importa la proscripción electoral de todos los partidos habilitados a participar en las elecciones de acuerdo con la ley de Partidos Políticos que no posean representación en esa cantidad de distritos, básicamente sólo estarían en condiciones de ofrecer consejeros al electorado el Partido Justicialista / Frente Para la Victoria, la Unión Cívica Radical y el PRO, dejando al resto de los partidos, como UNION POR TODOS fuera de la contienda electoral para el Consejo de la Magistratura, en una actitud discriminatoria y proscriptiva que resulta repugnante a la Constitución nacional y los tratados del bloque de constitucionalidad citados al inicio de esta acción.
No nos es ajeno que la norma impugnada prevé la posibilidad de confederaciones o alianzas, sin embargo esa posibilidad en tanto obliga a los partidos minoritarios la necesidad de llegar acuerdos con los partidos mayoritarios, o mejor dicho, que poseen existencia en 18 distritos nos conduce a una situación de inferioridad y desventaja que entra en conflicto con las garantías constitucionales y convencionales citadas, toda vez que se erige como una regulación irrazonable y desproporcionada de uno de los principales derechos humanos, el de participar en el gobierno del país.
Los efectos proscriptivos de la norma que se ataca por inconstitucional quedan escandalosamente expuestos cuando si se tiene en cuenta que quizás para reunir los distritos deban unirse varios partidos que superaran en cantidad los puestos electivos para el Consejo de la Magistratura, lo que importa una negociación improbable.
A este fin parece oportuno recordar que la Corte Suprema ha establecido como pauta interpretativa que “la vigencia de los derechos humanos, incluye el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana sobre derechos Humanos, y las derivaciones concretas de dicho deber han llegado, en el momento actual, a una proscripción severa de todos aquellos institutos jurídicos de derecho interno que puedan tener por efecto que el Estado incumpla su deber internacional de perseguir, juzgar y sancionar la violaciones graves de los derechos humanos” Fallos 331:1432, cabe recordar que el derecho a participar en el gobierno del país y de acceder a los cargos públicos forma parte de los denominados derechos humanos.
IV.- INCONSTITUCIONALIDADES. FUNDAMENTOS.
A.- El Preámbulo de la Constitución nacional.
El caso que sometemos al control de V.S. es de innegable trascendencia institucional, ya que no sólo está en juego el sistema electoral, el ejercicio libre de los derechos políticos reconocidos a los partidos políticos y a los ciudadanos, sino también de alguna manera el futuro del Poder más importante del Estado, me refiero al Poder Judicial, al Poder que ha sido llamado a ser el ultimo interprete y custodio de la Constitución nacional. V.S. después de la Constitución nacional no hay nada, sobreviene el caos, el vacio, la desintegración.
En este esquema, entendemos que el Preámbulo de la Constitución es una llave fundamental a la interpretación de las normas en juego, porque establece el prisma bajo el cual deben ser interpretadas las garantías y derechos, como también las normas constitucionales relacionadas con el derecho del poder.
En este sentido, traigo a colación la conclusiones elaboradas por Bazán[1] en un trabajo reciente sobre el valor del concepto afianzar la justicia del Preámbulo, que entiendo resultan aplicables a la totalidad de los jueces de la nación, porque en definitiva salvando las diferentes competencias, todos tienen la misma misión. Bazán señala que:
“1. El preámbulo ostenta valor jurídico-normativo y brinda sólidas claves para la interpretación del texto articulado de la Ley Fundamental.
2. Consecuentemente, el eminente postulado preambular de "afianzar la justicia" se presenta como un valor no negociable ni transigible, que tampoco es por cierto meramente retórico o declamatorio. Por el contrario, y como alguna vez sostuviera la Corte Suprema, es un "propósito liminar y de por sí operativo, que no sólo refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad" [énfasis del original].
3. En línea con ello, creemos que, desembarazándose de toda interpretación anquilosante, corresponde reivindicar el carácter esencialmente dinámico de dicho contenido preambular, el que, en función de la calidad que recepta, impone nuevos y constantes requerimientos a la magistratura judicial.
4. Ya en particular y respecto de la Corte Suprema, algunas de tales imposiciones que fueran reseñadas en este trabajo cristalizan en claros desafíos para el Máximo Tribunal, verificables por caso en el desarrollo de la trascendente tarea de control de constitucionalidad en ciertos segmentos, por ejemplo, en pro de: consolidar definitivamente el ejercicio de oficio de dicho contralor (en acentuación de la pauta sentada en "Mill de Pereyra"); ampliar el horizonte de la acción declarativa de inconstitucionalidad; estrechar los espacios de impenetrabilidad gestados al influjo de la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables y corregir las omisiones inconstitucionales a través de sentencias bilaterales o multilaterales que le permitan una relación dialógica con los restantes poderes del Estado.
Otro aspecto de singular interés está dado, a nuestro criterio, por la exigencia de que el Tribunal depure su doctrina judicial y permita el afianzamiento de un criterio unívoco respecto de los pronunciamientos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la obligación de acatamiento de dichos lineamientos por parte de los tribunales internos, para superar alguna respuesta jurisdiccional intercadente acerca de, fundamentalmente, la cotización jurídica de las recomendaciones e informes de la Comisión. Naturalmente, la solución que se adopte en esta materia deberá ineludiblemente tomar en consideración las pautas inoculadas al art. 75, inc. 22 de la CN, clave de bóveda para una interpretación actualizada de la Ley Fundamental, e inter alia, el funcionamiento operativo del principio pro homine o favor libertatis, lo que involucra también la imprescindible elevación cualitativa, en la percepción judicial, de los derechos económicos, sociales y culturales y su alegabilidad ante la justicia.
5. Desde otro perfil, pero con destino convergente, un instrumento que cabría tener en cuenta es el amicus curiae (utilizándolo dentro de ciertos carriles coherentes con nuestra fisonomía jurídica y ceñidos a determinadas condiciones, por ejemplo, evitar que perturben o entorpezcan la normal marcha de los procesos y afecten la economía procesal y los legítimos derechos de las partes), mecanismo que posibilitaría flexibilizar los criterios de participación en los procesos en los que estén en juego relevantes intereses públicos que excedan de los propios de los litigantes y democratizar el debate judicial, lo que al menos, en principio podría permitir al juez (y naturalmente, a la Corte) munirse de variados elementos jurídicos y, al franquear el comparendo de diversos sectores fuera de los contendores, tonificar cualitativamente su posición para sentenciar al haber recabado una cierta dosis adicional de legitimación para desarrollar la trascendente misión jurisdiccional que le viene deferida.
Por extensión, ello coadyuvaría a asegurar en la medida de lo posible la tantas veces declamada, y en reiteradas ocasiones incumplida, garantía del "debido proceso", que involucra inter alia la emisión de sentencias razonadas, justas y jurídicamente sustentables, misión eminente en cabeza de los jueces, quienes cifran buena parte de su legitimidad en la racionalidad de sus decisiones.
6. En suma, y como mensaje final y aglutinante, nos parece que en diversas parcelas del accionar de la judicatura en general y de la Corte en particular, se impone una actitud de equilibrado activismo que, sin generar un irrazonable desborde del marco competencial de los órganos judiciarios que los lleve a invadir imprudentemente espacios propios de los restantes poderes, tampoco consienta una preterición de la exigencia axial que sobre aquéllos se cierne en punto a garantizar la supremacía constitucional; todo lo que a nuestro criterio en modo alguno desentona con la imposición preambular de "afianzar la justicia" y, por el contrario y simultáneamente, representa una buena forma de rendir homenaje a la preciada Ley Fundamental de los argentinos”.
Estamos absolutamente convencidos que la ley que atacamos de inconstitucional no sólo no contribuye, sino que es un factor de disolución de los altos objetivos previstos por los Convencionales de de 1853 al señalar que esa Constitución buscaba “… constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombre del mundo que quieran habitar el suelo argentino…”. Lejos de esos motivos, esta reforma contribuirá a la desunión nacional ya que la justicia federal será sospechada, aun más sospechada de lo que lo es en la actualidad, la justicia se verá afectada en su independencia y en sus garantías de inamovilidad, será un efecto de disolución de la paz interior ya que mucho de este principio descansa en el valor moral de los fallos de la justicia federal, la que con las reformas operativas al Consejo de la Magistratura y el manejo arbitrario e irrazonable del sistema electoral restara toda fuerza moral a las sentencias, no proveerá al bienestar general porque creara un manto de sospecha sobre los procedimientos de designación y destitución de los magistrados, no asegurara los beneficios de la libertad porque conducirá a la suma del poder público en un solo partido político retrotrayéndonos a las etapas de las guerras civiles durante la dictadura Rosista y nos pondrá en peligro a nosotros, a nuestra posteridad y todos los que habiten esta bendita Nación.
B.- Derecho interno. Planteos de inconstitucionalidad.
Entre los derechos que garantiza la Constitución nacional, el artículo 14 reconoce el de libre asociación, esto es al decir de GELLI la libertad de “…elegir las personas con quiénes hacerlo, de establecer condiciones y tipo de la asociación; de elegir los fines asociativos; de ingresar en asociaciones ya constituidas…”, y continua “el reconocimiento amplio de la realidad asociativa, diversa y plural, para las múltiples formas que aquélla puede asumir, implica garantizar la igualdad de oportunidades de personas físicas o constituirse en asociaciones y de éstas a actuar y competir en un plano de igualdad por la visibilidad, el respeto y el apoyo social. Este derecho es particularmente importante para las asociaciones sindicales (art. 14 bis de la Constitución Nacional) y para las asociaciones de la sociedad civil (arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional) e implica el rechazo de toda discriminación implícita por parte del Estado a fin de que éste no prohíje algunas al calor oficial y desestime o descalifique a otras”[2].
Este derecho a la asociación con fines útiles es el que en los prolegómenos de nuestra doctrina constitucional GONZALEZ[3] identificaba con los derechos políticos y que la reforma de 1994 ha venido a reforzar mediante dos normas expresas que son los artículos 37 y 38, en tanto reconocen y garantizan expresamente los derechos políticos y su ejercicio y califican a los partidos políticos como “instituciones fundamentales de la Nación”.
Dalla Via señala que “La consagración de la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos en el nuevo art.37 introducido por la reforma constitucional de 1994 completa, de alguna manera, la primera generación de derechos humanos ya reconocidos por los arts. 14 y 20 de la CN para los habitantes de la Nación y para los extranjeros. La doctrina y la jurisprudencia ya los habían recogido a partir de la norma de habilitación del art. 33 con un criterio amplio, a lo que debe agregarse ahora la coordenada de la soberanía popular (ya incluida en la reforma de 1860 para los derechos implícitos) y la razonabilidad de la ley reglamentaria, de acuerdo a los indicado por el art.28”[4] y es exactamente ahí a donde deberemos ir, a determinar si esta reglamentación respeta los límites del artículo 28 de la Constitución nacional o si por el contrario, como sostenemos, es una reglamentación “irrazonable” y “desproporcionada” de los requisitos exigibles a los partidos políticos para concurrir a la contienda electoral por la integración del Consejo de la Magistratura y por ello absolutamente inconstitucional
El artículo 37 nuevo de la Constitución nacional establece que:
“Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
“La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.
El derecho al sufragio a elegir, es lo que garantiza este artículo y lógicamente este derecho tiene dos caras el derecho a elegir y a ser elegido, es justamente el derecho a ser elegido lo que la modificación operada sobre el artículo 33 de la ley del Consejo de la Magistratura ha venido a alterar y con esa alteración a limitado irrazonablemente el derecho a elegir. De tal manera vemos que el sufragio en sí es lo que se ha violado a través de esta modificación cuyo único objeto ha sido manejar, controlar las mayorías circunstanciales de la composición del Consejo de la Magistratura; y una de las herramientas que ha encontrado el PEN para lograrlo es proscribir a un sector de la oferta electoral argentina, entre ellos UNION POR TODOS, bajo el tramposo argumento de que es necesario tener representación en 18 distritos, de los 24 con que cuenta el país.
Ahora bien, VS, podría ponderar que nada obsta a que se formalicen alianzas o acuerdos electorales a los efectos de presentar una lista, sin embargo la ley establece que:
“A los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la Magistratura con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere la comprobación de la existencia de que en al menos 18 de los 24 distritos, la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación. En el resto de los distritos, podrá adherirse mediando vínculo jurídico entre las categorías de las listas oficializadas. La adhesión de los cuerpos de boleta del resto de las categorías podrá realizarse mediando vínculo jurídico”.
Dalla Via, en el artículo citado, señala con razón que “ningún sistema electoral es neutro o inocente. Todos los sistemas tienen una tendencia que tiende a favorecer un determinado resultado, ya sea la representación o la gobernabilidad”.
Sin embargo, en este caso, el sistema instituido, no apunta ni a la representación ni a la gobernabilidad, su objeto es asegurar al Frente Para la Victoria, partido al que pertenece la titular del PEN, donde se redactó el proyecto de reforma ahora convertido en ley, las mayorías necesarias dentro del Consejo de la Magistratura mediante un manejo discrecional, arbitrario e irrazonable de los requisitos necesarios para que el cuerpo de la boleta electoral correspondiente a los candidatos a Consejeros vaya unida a la boleta general en la que están los cuerpos correspondientes a candidatos a Senadores y Diputados y, en su caso, al candidato a Presidente.
De la totalidad del espectro de partidos políticos reconocidos a nivel nacional, según lo informado por la Cámara Electoral en su sitio de internet, sólo el Partido justicialista / Frente Para la Victoria supera el umbral de los 18 distritos para ofrecer una boleta sábana al electorado, mientras que los partidos restantes, nacionales o distritales, no alcanzan ese umbral lo que obligará a que concurran a las elecciones PASO y nacionales con la oferta de Consejeros mediante un cuerpo de boleta separado de los cuerpos de diputados y senadores, lo que operara en detrimento de la oferta electoral de nuestro partido político y de todos aquellos que no reúnen el umbral de 18 distritos.
Esta práctica arbitraria, digitada a través de la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, tiene claros efectos proscriptivos para los partidos minoritarios, efectos que conducen a una desnaturalización de los principios que rigen la representatividad y fundamentalmente el respeto por las minorías, sin que sea óbice a esta afirmación el que, para el caso, no se aplique el sistema D’Hont, porque lo que esta ley revela es una concepción, un nuevo paradigma de la Argentina.
Una reforma con verdadero espíritu democrático y, fundamentalmente, concepción republicana hubiera separado la elección de los consejeros del Consejo de la Magistratura, de las elecciones legislativas y presidenciales. Hubiera preservado de la politización a un órgano fundamental en nuestra organización institucional, porque como dice del adagio “la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino que también debe parecerlo”. Lo cierto es que esta reforma en punto a la manera en que se ha instrumentado la elección de los consejeros remite directamente a aquella célebre frase que dijera Lord Acton “El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Así, bajo el ropaje de la falsa democratización del Consejo, lo que el partido gobernante ha buscado ha sido desplazar de los estamentos profesionales la elección de sus representantes para licuar en el padrón electoral nacional ese derecho, reconocido por la reforma constitucional de 1994 a los estamentos, y mediante una ingeniería electoral claramente arbitraria e inconstitucional, asegurarse el éxito electoral impidiendo que los partidos como el nuestro puedan ir a la elección con una boleta sábana como lo hará el Partido Justicialista / Frente Para la Victoria. Desde esta perspectiva entendemos que este mecanismo es inconstitucional y que viola los artículos 1°, 14, 16, 28, 29, 33, 37 y 38 de la Constitución nacional.
Tullio[5] se pregunta en un artículo de doctrina ¿qué cambio a partir de la reforma constitucional? y se contesta “en 1994, los constituyentes proceden a reconocer a los partidos políticos en su verdadera dimensión –instituciones fundamentales del sistema democrático- y a partir de ese reconocimiento, hacer posible una legislación que actúe como garantía de funcionamiento democrático y transparente en todos sus aspectos”, estamos convencidos que este no es el caso en el que pensaban los constituyentes de 1994.
En síntesis, entendemos que las violaciones constitucionales son diversas y que podrían expresarse de la siguiente manera:
Artículo 1° de la Constitución nacional: el sistema propuesto viola los principios básicos del sistema republicano de gobierno al facilitar la concentración de los tres poderes en el mismo partido político de manera arbitraria, ya que el mecanismo electoral descripto presenta vicios insalvables de arbitrariedad e irrazonabilidad que determinan su invalidez.
Artículo 14 de la Constitución nacional: el sistema electoral diseñado afecta la eficiencia buscada en la libre asociación de los electores con un objetivo lícito, como es el interés en la administración de la res publica, ya que en los hechos anula cualquier posibilidad de éxito por un manejo abusivo de los requisitos electorales.
Artículo 16 de la Constitución nacional: aun cuando bajo el ropaje de una similitud de categorías, ya que la contienda electoral se realiza entre partidos políticos, se han manejado las circunstancias fácticas de los partidos de la denominada oposición de manera tal que operen como factores de debilidad frente a la situación relativa del Partido Justicialista / Frente Para la Victoria, lo que en los hechos significa una violación al derecho a la igualdad garantizado por la Constitución.
Artículo 28 de la Constitución nacional: Gelli[6] señala que este artículo “… es en sí mismo una suma de garantías de limitación del poder … es el principio de limitación, básico en el estado de derecho, por definición, sujeto a reglas, a leyes, no a persona alguna, tal como lo ordena el art.29 de la Constitución”. Es en esta norma donde anida el denominado principio de razonabilidad “si lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario, es decir contrario a lo carente de sustento –o que deriva sólo de la voluntad de quién produce el acto, aunque esa voluntad sea colectiva-, una ley, reglamento o sentencia son razonables cuando están motivados en los hechos y circunstancias que los impulsaron y fundados en el derecho vigente”.
Es a partir del Fallos: 199:483[7], donde la Corte Suprema introduce la pauta de la “proporcionalidad” como lente de la razonabilidad, una norma es razonable cuando los medios utilizados respecto de un objetivo dado son proporcionales con el fin buscado. En síntesis, la proporcionalidad es la medida de la razonabilidad.
El presente régimen es marcadamente desproporcional y por lo tanto irrazonable, ya que el mecanismo instrumentado para llevar adelante la elección popular de los consejeros, instituye un umbral de distritos tal elevado -18 de 24- que resulta arbitrario respecto de la mayoría de los operadores de la oferta política y se vuelve proscriptivo.
Para finalizar y siempre siguiendo a Gelli, diremos que la presente impugnación tampoco superaría las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional Español, que se traen a colación en este amparo por su similitud. Para el tribunal español el control incluye tres juicios: a) test de idoneidad de la medida para obtener el fin perseguido; b) test de la necesidad o subsidiariedad –esto es posibilidad de acudir a otro medio menos gravoso-, y c) test de proporcionalidad estricto, esto es, ponderación concreta entre los beneficios y ventajas para el interés general y los perjuicios sobre los bienes o valores en conflicto.
Nuevamente, si se aplican estas reglas, el mecanismo instituido tampoco supera los test, por lo que resulta invalido. En efecto, a) la medida no es idónea para obtener el fin perseguido porque vulnera derechos y garantías constitucionales, b) era posible acudir a un medio menos gravoso si se hubiera atenuado el umbral de distritos o se hubiera tomado, como en el caso de las elección de presidente, al país como distrito único, por lo tanto existían mecanismos subsidiarios que se hubieran podido instrumentar, y c) si bien es cierto que el mecanismo propuesto es útil para lograr el objetivo de integrar el Consejo de la Magistratura ese beneficio se desdibuja, desaparece, se anula, se diluye frente perjuicio que depara al sistema representativo y democrático al impactar de lleno contra el artículo 38 de la Constitución nacional que declara a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y emana de su espíritu el rechazo a cualquier regulación proscriptiva de tales instituciones.
Artículo 29 de la Constitución nacional. La reforma del Consejo de la Magistratura en todos sus aspectos conduce a la subordinación funcional del Poder Judicial al PEN, al que a su vez, como hemos visto en las últimas semanas y en los nuevos proyectos que se discuten ya cuenta con mayorías automáticas en el Congreso, donde al decir del Senador Pichetto, los legisladores están para obedecer y no para ser libres pensadores. Pues bien, en este esquema el método electoral dispuesto para los consejeros del Consejo de la Magistratura es una de las piezas fundamentales para disuadir y neutralizar cualquier posibilidad de modificar mediante el sufragio esta situación que ha sido prohibida por el artículo 1° y 29 de nuestra Constitución nacional.
Artículo 37 de la Constitución nacional. Antes nos hemos explayado sobre la violación de este nuevo derecho incorporado expresamente en 1994 y no repetiremos conceptos, sin embargo sólo diremos que es obvio que el derecho a elegir y ser elegido resulta pisoteado por esta ley, ya que los partidos minoritarios por imperio de este régimen hemos perdido nuestro derecho a ser elegidos y al electorado del país le arrebatado, le han confiscado, la posibilidad de votarnos.
En rigor, se ha atacado en su esencia al sufragio como expresión de voluntad política con trascendencia jurídica, porque como bien señalo la Convencional Constituyente Marcolini[8] “El sufragio, en tanto y en cuanto permite elegir a nuestros gobernantes, es una expresión acabada y perfecta del ejercicio de la libertad individual. Es un derecho político que tienen los miembros del pueblo de participar en el poder tanto como electores cuanto como elegidos”.
Artículo 38 de la Constitución nacional. Este artículo, también incorporado en 1994, reconoce la importancia institucional de los partidos políticos, al establecer que son “instituciones fundamentales del sistema democrático”, tal afirmación constitucional nos permite inferir lícitamente que cualquier menoscabo a los partidos políticos importa una afrenta al sistema democrático y que por su ubicación dentro de la arquitectura del sistema republicano y representativo constituye una “notoria gravedad institucional”.
La proscripción indirecta que esta reforma legislativa realiza respecto de los partidos políticos con presencia en menos distritos para la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, resulta absolutamente repugnante a los objetivos tenidos en cuenta por los Constituyentes de 1994 al dar rango constitucional a los Partidos Políticos, deben recordarse las palabras del Convencional Constituyente Caballero Martín[9] al señalar que “La diferencia entre la democracia y el totalitarismo casualmente es la ausencia del pluralismo político. El gobierno autoritario tiende a un monopartido, a un solo partido, al partido de él, mientras que la democracia tiende al pluripartidismo; cuanto más haya mejor, cuantas más diferencias existan mejor aún. Si todos coincidiéramos, si en la Convención Constituyente todas las votaciones salieran por unanimidad, nos estaríamos acercando al peligro del autoritarismo, que es una desviación de la democracia. Esta es la esencia de la vida democrática: el disenso y el poder cruzar ideas con el respeto y la ética necesaria que deben tener los hombres políticos. Este es el desafío permanente que debemos enfrentar”.
Alexis de Tocqueville[10], uno de los más célebres analistas y observadores del sistema democrático norteamericano en sus inicios, señaló que “entre las cosas nuevas que durante mi estancia en los Estados Unidos llamaron mi atención, ninguna me sorprendió tanto como la igualdad de condiciones. Sin dificultad, descubrí la prodigiosa influencia que este primer hecho ejerce sobre la marcha de la sociedad, pues da a la opinión pública una cierta dirección, un determinado giro a las leyes, máximas nuevas a los gobernantes y costumbres peculiares a los gobernados.
“Pronto observe que ese mismo hecho extiende su influencia mucho más allá de las costumbres políticas y de las leyes, y que su predominio sobre la sociedad civil no es menor que el que ejerce sobre el gobierno, pues crea opiniones, engendra sentimientos, sugiere usos y modifica todo aquello que él no produce.
“Así pues, a medida que estudiaba la sociedad americana, percibía cada vez más, en la igualdad de condiciones, el hecho generador del que parecía derivarse cada hecho particular, hallándolo ante mí una y otra vez, como un punto de atracción hacia el que convergían todas mis observaciones”.
Las reglas electorales previstas para la elección de los Consejeros viola la igualdad de condiciones de los partidos políticos y fundamentalmente la igualdad de condiciones de los electores que se ven privados de la facultad, del derecho de elegir al deber optar de una oferta limitada y basada en la desigualdad como criterio legal.
B.- Bloque de Constitucionalidad. Planteos de inconstitucionalidad.
El inciso 22, del artículo 75, de la Constitución nacional, reformado en 1994, ha dado rango constitucional a diversos tratados cuyo contenido versa sobre derechos humanos. Muchos de estos tratados se refieren a los derechos humanos de naturaleza política y sus términos son ley superior de la Nación, al que deben adecuarse todas las normas infraconstitucionales. Este nuevo esquema ha dado lugar, entre otros efectos jurídicos, al denominado “control de convencionalidad” en virtud del cual los jueces de la República Argentina están obligados a verificar ex officio que dichas normas infraconstitucionales no vulneren garantías reconocidas en el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido que:
“…cabe señalar que con particular referencia a la declaración de invalidez de normas inferiores a las Leyes Fundamentales, y más allá de las opiniones individuales que los jueces de esta Corte tienen sobre el punto, el Tribunal viene adoptando desde el año 2001 como ostura mayoritaria la doctrina con arreglo a la cual una decisión de esa naturaleza es susceptible de ser tomada de oficio (Fallos: 327:3117).
Concordemente, la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, del 30 de noviembre de 2007, ha subrayado que los órganos del Poder Judicial debían ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de "convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. También aclaró que esta función no debía quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implicaba que ese control debía ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones”[11].
En virtud de dicho antecedente entendemos que el nuevo artículo 33 de la ley del Consejo de la Magistratura resulta inconstitucional por resultar repugnante a los siguientes tratados de derechos humanos con rango constitucional. Y me permito recordar a V.S. que la norma que se impugna ha sido dictada en plena vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que los legisladores, aun cuando no está expresamente previsto, deberían haber efectuado un control de convencionalidad previo a fin de evitar este tipo de pleitos que, en definitiva, redundan en perjuicio de la instituciones y la imagen que se tiene de ellas.
Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dicha norma convencional prescribe con fuerza constitucional para nuestro derecho interno que:
“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
En materia electoral la relación entre el derecho y la oportunidad de ser electo es inmediata, si no reconozco el derecho a ser elegido cierro toda oportunidad electoral al partido político –como institución- y al candidato –como persona- y conduzco a una flagrante violación de un derecho humano.
Esto es lo que ocurre en el caso, en donde el piso de 18 distritos y la escasez de puestos a ocupar, ya que no todos son elegidos con intervención de los partidos políticos, sino solo 12 -3 abogados, 3 magistrados, 6 académicos- de los 19 miembros del Plenario del Consejo de la Magistratura, determina una pérdida total de “oportunidades” para participar en la elección de estos cargos. Nuevamente acá corresponde aplicar el test de razonabilidad y el test de proporcionalidad, para confirmar que la norma reformada que se ataca, ahora confrontada con la garantía internacional del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, es absolutamente inconstitucional.
Demás esta señalar, que la incidencia de estas limitaciones respecto de la garantía prevista en el artículo 23.1.C. del Tratado es escandalosa y nuevamente agrega una causal de inconstitucionalidad y de in-convencionalidad.
Artículos 3 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El artículo 3° del Pacto Internacional referido establece que:
“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.
Por su lado, el artículo 25 del Pacto Internacional determina que:
“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
El gobierno de la república Argentina como parte de este Pacto y en su carácter de “Estado Parte” ha violado una clausula internacional a la que voluntariamente se sometió, tal circunstancia determina la inconstitucionalidad del régimen electoral previsto por la reforma del Consejo de la Magistratura, toda vez que resulta repugnante al artículo 3° del Pacto Internacional referido en tanto NO garantiza a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el dicho Pacto.
Sobre el particular V.S. debe conceder que no se trata de una mera reglamentación menor que por su insignificancia pueda quedar al margen del control judicial, sino de un régimen que viola diferentes derechos constitucionales y tratados internacionales.
De los mismos vicios está teñido el sistema impugnado al ser confrontado con el artículo 25 del Pacto, ya que se priva a un sector de la sociedad que comulga con las ideas de UNION POR TODOS a participar libremente en la dirección de los asuntos públicos; a participar, votar y ser elegidos en elecciones periódicas y al acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
V.- ADMISIBILIDAD DEL AMPARO.
La admisibilidad de la vía excepcional del amparo surge del artículo 43 de la Constitución Nacional en cuanto reconoce que “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”.
Legitimación procesal activa. Interés concreto.
Fundamos nuestra legitimación procesal en los cargos que ocupamos en el Partido Político UNION POR TODOS y en las facultades otorgadas por la Carta Orgánica como autoridades partidarias para representar a UNION POR TODOS.
A tal efecto, acompañamos copia certificada por escribano público de la Carta Orgánica y de las designaciones como autoridades partidarias por los órganos correspondientes.
Por lo demás, existe un interés legítimo toda vez que UNION POR TODOS sufre un perjuicio electoral concreto al resultar proscripto de la elección de Consejeros al Consejo de la Magistratura, por la aplicación de normas que resultan claramente inconstitucionales y que violan tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Caso o controversia.
En la presente cuestión, existe un claro “caso, causa o controversia” en los términos del art. 116 de la CN, requisito esencial, conforme la jurisprudencia de la CSJN, para habilitar la actividad jurisdiccional.
Existe un perjuicio concreto cuya subsanación se requiere al Poder Judicial. UNION POR TODOS encuentra violado su derecho como partido político protegido constitucionalmente por el artículo 38 a participar de la elección de los consejeros que integraran el consejo de la Magistratura por el estamento “Abogados de la Matricula Federal”, “Magistrados” y “Académicos”, toda vez que el umbral de 18 distritos previsto por la ley de Reforma del Consejo de la Magistratura nos ha proscripto arbitraria e irrazonablemente de dicho acto eleccionario. En este marco fáctico las herramientas procesales idóneas para lograr la protección efectiva de dichos derechos sustantivos, como también el principio de la “justicia pronta” y la garantía de “tutela judicial efectiva”, son la presente acción de amparo y la medida cautelar que se requiere en ella.
La Corte Suprema en la causa “San Luis” decidió que existe “caso” y “…perjuicio real y concreto en la materia sometida a debate –Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- si en tanto la pretensión se encamina a precaver los efectos de un acto legislativo a que se le atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, sobre la base de que el gobierno nacional habría invadido un ámbito de competencia del gobierno provincial, se debe concluir en que existe la necesidad de dirimir la contienda (voto del Dr. Enrique Petracchi)” CSJN sentencia del 29 de mayo de 2012.
Por lo demás, a lo largo del desarrollo de esta acción de amparo hemos demostrado la existencia de legitimación suficiente en los términos enunciados por la Corte Suprema cuando decidido que “La legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para que exista una causa o controversia, y la existencia de “caso” presupone la de “parte”, esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso, debiendo aquélla demostrar que persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido y que tiene un interés jurídico suficiente en la resolución de la controversia o que los agravios expresados la afecten de forma suficiente directa o substancial” Fallos: 333:1212.
Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas.
La Corte Suprema ha decidido que “la demanda de amparo requiere que la presunta violación a los derechos constitucionales aparezca con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta…, en virtud de la escasa amplitud de debate y prueba que el carácter sumarísimo de la acción permite” Fallos: 311:1964.
Como se fundado y demostrado a lo largo de esta acción de amparo la norma que modificó el régimen de la ley 24.397 resulta absolutamente inconstitucional –manifiestamente ilegal y arbitraria- al establecer requisitos que desnaturalizan por falta de proporcionalidad de los requisitos, las exigencias para poder participar de la elección. La desproporción es de tal magnitud que la ley exige presencia en 18 distritos para poder llevar el cuerpo de boleta de los consejeros unido al cuerpo de boleta de los diputados y senadores, mientras que para partido nacional sólo se exige presencia en 5 distritos.
Igual criterio cabe fundar respecto de las normas atinentes a las medidas cautelares, dispuestas por la ley 26.854 en tanto resultan violatorias del debido proceso, del derecho de defensa en juicio garantizado por el artículo 18 de la Constitución nacional y del derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el derecho la jurisdicción prevista por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos
Sobre el particular traigo a colación dos sumarios de la Corte Suprema de Justicia por los que estableció que “la acción de amparo constituye una vía excepcional que, cuando se alega la inminencia de un daño, sólo procede si dicha inminencia es tal que autorice a considerar ilusoria una reparación ulterior, circunstancia que, como es obvio, debe acreditar fehacientemente quien demanda” (Fallos: 306:506) y que “siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo” Fallos: 307:444.
Perjuicio actual e inminente.
Con fecha 9 de mayo se convocó a las PASO, proceso de elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias –PASO- previsto por las leyes 23.298 y 26.571, para Senadores y Diputados y la promulgación de la presente implicó el llamado a las PASO para la categoría Consejeros del Consejo de la Magistratura, cuyos plazos resultan improrrogables e inmodificables, lo que justifica sobradamente que V.S. resuelva la presenta acción a fin de preservar los derechos reconocidos por la Constitución nacional a los partidos políticos.
El proceso electoral que se pondrá en marcha con la convocatoria a las PASO impone la necesidad de una resolución rápida de la presente, ya que en el hipotético caso de que V.S. rechazara la presente acción de amparo sería necesario concurrir por la vía más rápida disponible hasta Corte Suprema de Justicia a fin de que sea el tribunal constitucional quien ponga en su quicio las cuestión aquí ventilada.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido con relación al perjuicio que la ineficacia de los procedimientos ordinarios debe derivar en un “…daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva” Fallos: 307:747, supuesto que entiendo se encuentra plenamente demostrado en esta demanda.
Inexistencia de vías judiciales ordinarias alternativas que permitan obtener la protección reclamada.
No existe una vía judicial ordinaria alternativa hábil y útil para restablecer los derechos conculcados por las leyes cuya inconstitucionalidad se plantea, dado que, como se ha señalado, con fecha 14 de mayo se convocará al proceso de elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias –PASO- previsto por las leyes 23.298 y 26.571, en virtud del cual los plazos de dicho mecanismo resultan improrrogables y justifican el presente pleito se ventile por la vía sumarísima del amparo a los efectos de no convertir en letra muerta las garantías constitucionales que se invocan como conculcadas por las ley que ha modificado el Consejo de la Magistratura.
En síntesis, el proceso electoral que se pondrá en marcha con la próxima convocatoria a las PASO impone la necesidad de utilizar una vía sumarísima para restablecer los derechos que se invocan como conculcados, ya que en el hipotético caso de que V.S. rechazara la presente acción de amparo será necesario que los abogados de la matricula federal adecuen sus conductas a los requisitos electorales previstos por la normas citadas.
La Corte Suprema de justicia de la Nación tiene resuelto que “el remedio singular del amparo está reservado sólo a las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías legales peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción” Fallos: 303:422, criterio reiterado al decidir que “la acción de amparo debe ser reservada para las delicadas y extremas situaciones en las que, por falta de otros medios legales, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales” Fallos: 307:178.
VI.- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 26.854. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
A.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL REGIMEN APLICABLE A LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS CONTRA EL ESTADO NACIONAL. LEY 26.854.
Planteo general.
En su artículo de doctrina titulado “La Justicia Constitucional y Separación de Poderes. El Caso Costa Rica”, publicado en Investigaciones 1-2 (2008), CSJN, Luís Fernando Solano Carrera, señala certeramente que “…independencia, separación, división, equilibrio, colaboración entre poderes, pero también control, son conceptos que deben asumirse con especiales precauciones, por esa tendencia “quasi” natural de las autoridades y poderes públicos a desbordar el ejercicio de sus competencias, o a incidir en las que corresponden a otros. De allí que se deba afirmar que será en la operatividad práctica de los sistemas jurídicos y políticos; en cómo se comportan sus operadores realmente en la defensa del principio de división de poderes, en donde pueda medirse la calidad democrática de los países”.
El mismo autor, afirma al avanzar en sus notas que en los primeros tiempos del constitucionalismo “…los derechos de las personas se reconocían, pero estaban disponibles para la ley, o lo que es igual, los derechos existían dentro de la ley, mientras que hoy, por otras fuentes de influencia jurídico – política, entendemos que las leyes valen en la medida que respetan los derechos de las personas. Y más estrictamente, como se estila afirmar, por influencia de la ley Fundamental alemana de 1949, las leyes valen en la medida en que respeten el “contenido esencial” de los derechos fundamentales”.
Entendemos que la totalidad del Régimen de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional, promulgado bajo el número 26.854, es por su propia naturaleza restrictiva y regresiva de derechos fundamentales insanablemente inconstitucional.
Además de resultar repugnante al derecho de defensa en juicio garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, se alza contra los principios de Progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales previsto por el Capítulo III, artículo 26, del Pacto de San José de Costa Rica y de Tutela Judicial Efectiva que emana del derecho fundamental de toda persona de acceder a tribunales independientes en procura de Justicia según ha sido proclamado en el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y del art. 8 del Pacto de la San José citado, en donde se reconocen los siguientes derechos:
a) a ser oído con las debidas garantías;
b) a que el proceso se desarrolle dentro de un plazo razonable; y
c) a ser juzgado por un juez o tribunal competente; independiente; e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.
A su vez, en el art. 25.1 se dispone: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales”[12].
Ello es así, porque hasta la sanción del presente estatuto resultaba aplicable a los juicios contencioso administrativos y a las demandas contra el Estado Nacional, en general, el régimen de medidas cautelares previsto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que daba una correcta y amplia protección a los derechos hasta el momento del dictado de la sentencia. La presente ley ha venido a restringir aquel derecho adjetivo que garantizaba una protección amplia de los derechos sustantivos, restringiendo indebidamente, con arbitrariedad y de manera discriminatoria la protección de los derechos constitucionales básicos que no son otros que los derechos humanos enunciados en los dos primeros capítulos de nuestra Constitución Nacional.
Con especial referencia a la aplicación de la Tutela Judicial Efectiva en el ámbito de los pleitos en que el Estado nacional es parte, PERRINO señala que el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva “es muy amplio, ya que despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, al acceder a la justicia; segundo, durante el desarrollo del proceso; y finalmente, al tiempo de ejecutarse la sentencia”.
Gordillo[13] destaca “como principio supranacional el derecho a la “tutela judicial efectiva,” lo que significa inexistencia de sectores inmunes al control judicial y a la justicia pronta y eficaz”, en esta concepción de las normas internacionales y del bloque de constitucionalidad, la invalidez de la ley 26.854 es absoluta.
A continuación fundaremos las inconstitucionales que en particular encierra el régimen de la ley 26.854 y luego demostraremos la existencia de los requisitos necesarios para la concesión de una medida cautelar en los términos del artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o de la protección que su señoría entienda corresponde decretar, hasta tanto finalice este amparo y se restablezca el imperio de la Constitución Nacional.
Planteos en particular.
Existen diferentes artículos de la ley 26.854 cuya declaración de inconstitucionalidad es fundamental para restablecer la garantía de la Tutela Judicial Efectiva y que determinan, por su entidad, el derrumbe de la integridad de esta lamentable y vergonzante regulación restrictiva de derechos.
Inconstitucionalidad del artículo 4° de la ley 26.854.
Sin perjuicio de que resulta discutible desde la doctrina la conveniencia o no de dar vista previa a la parte que eventualmente la soportara de la medida cautelar solicitada, en el caso resulta una dilación que afecta el derecho de defensa el someter el cumplimiento del inciso 1° del artículo 4° de la ley 26.854, ya que es obvio que el Estado nacional se opondrá a la misma y que esgrimirá razones vinculadas con la defensa de los intereses del Estado nacional, aun cuando en el caso no surge un peligro patrimonial para la Administración Pública.
Por lo demás, entendemos que este mecanismo resta eficacia y por lo tanto viola el derecho de defensa y el principio de la tutela judicial efectiva, en tanto anula el efecto “sorpresivo” de la protección cautelar.
Inconstitucionalidad del artículo 5° de la ley 26.584.
Entendemos que la vigencia temporal establecida por este artículo en un máximo de 6 ó 3 meses, según se trate de procesos ordinarios o sumarísimos, como la limitación de su prórroga, resulta de absoluta inconstitucionalidad dada la irrazonabilidad de establecer plazos objetivos para medidas extraordinarias que están directamente relacionadas con las situaciones fácticas del caso en el que se decreta la medida cautelar.
El mero paso del tiempo no modifica el daño irreparable que produciría el peligro en la demora del pronunciamiento definitivo que dio lugar, junto a otros requisitos, a la medida cautelar decretada. Es una distracción para justificar la ilegalidad manifiesta de este régimen el haber fijado plazos perentorios sustancialmente menores al tiempo que insume un proceso en la justicia argentina. Por lo demás, si esta norma se analiza en conjunto con el artículo 9° de la ley bajo examen, rápidamente llegaremos a la conclusión que la ley 26.584 es derogatoria del instituto cautelar contra la Administración pública y que se le ha dado esta forma a fin de evitar críticas al PEN al haber puesto al margen de la ley y de la Constitución nacional a dicha Administración.
Coincidimos Ammirato y Saba[14] cuando señalan que “….uno de los pilares de la tutela judicial efectiva es el derecho de acceso a la justicia. Una obviedad: no puede razonablemente sostenerse que se respeta aquel derecho cuando ni siquiera se ha podido peticionar judicialmente el resguardo de los intereses… como señalara Bidart Campos “según sea la índole de la pretensión que el justiciable incluye en el proceso, la naturaleza y el trámite de ese proceso deberán aportar todo cuanto sea conducente para la decisión justa y oportuna de la antes aludida pretensión””. Por lo demás, si bien es cierto que la corte Suprema en el caso “Clarín” estableció un plazo de vigencia para la medida cautelar lograda por ese medio periodístico, también es cierto que ese plazo no fue perentorio, que la Corte podría haberlo prorrogado sobre la base de diversas ponderaciones y argumentos y que en otras causas ha decidido que “es de la esencia de las medidas cautelares enfocar sus proyecciones –en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva” Fallos: 326:2261.
Inconstitucionalidad del artículo 9° de la ley 26.854.
El citado artículo establece que “Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”.
La amplitud de los supuestos postulados por este artículo conduce irremediablemente a su invalidez, ya que no podría en ningún caso superar el test de proporcionalidad al que se encuentran sometidas las normas jurídicas para su validez constitucional. Su redacción cubre literalmente cualquier supuesto en que la Administración pública tenga actuación o interés y peca de ser una reglamentación irrazonable del derecho de defensa en juicio garantizado por el artículo 18 de la Constitución nacional.
Como bien ha destacado Funes de la Vega[15] “la garantía del debido proceso incluye el concepto de duración razonable para que la tutela sea eficaz y acorde con la naturaleza de la pretensión jurídica que se ventila[16], concepto que la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia de la Nación y la doctrina consideraron en su momento incluidas en la garantía del artículo 18 de la constitución Nacional o vinculadas a ella. La tutela judicial efectiva, como aconteció con la garantía innominada del debido proceso adjetivo, se caracteriza por su amplitud tanto en el plano garantístico, como en la protección del interés general en procura de una buena administración. Su formulación es más amplia y apunta a la eliminación de trabas que obstaculizan el acceso al proceso; para impedir que por formalismos procesales queden ámbitos de actividad administrativa inmunes al control, tendiendo por último a asegurar el ejercicio pleno de la jurisdicción”.
Inconstitucionalidad de los artículos 10 y 11 de la ley 26.854.
La norma citada resulta restrictiva de derechos en tanto exige como contracautela, en las medidas cautelares dictadas contra el Estado nacional o sus entidades descentralizadas, caución real o personal por las costas y daños y perjuicio que pudiere ocasionar la medida.
No basta y es una mera distracción el que el segundo párrafo señale que sólo será admisible la caución juratoria respecto de las medidas donde se encuentre en juego la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria, ya que se deja afuera infinidad de supuestos donde los administrados pueden no tener la capacidad de prestar una caución real o personal frente a un daño cierto producido por el Estado nacional.
La clausula ha sido diseñada al sólo efecto de restringir el acceso a la tutela judicial efectiva, resulta regresiva de derechos y viola el artículo 18 de la Constitución nacional.
Por lo demás, el artículo 11, exime al Estado nacional de dicha carga, lo que conduce a una violación de la igualdad a la que deben estar sometidas las partes de un proceso. Teniendo en cuenta que la emergencia económica se ha convertido en la norma y que el reconocimiento de poderes ampliados al PEN, delegaciones legislativas de dudosa constitucionalidad y la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia sometidos a un control posterior por una Comisión Bicameral del Congreso que difícilmente dictaminará en contra de la validez de dichos DNU o decretos delegados, la situación de indefensión a la que se encuentran sometidos los administrados frente al Estado nacional cobra ribetes escandalosos. Ahora se suma el hecho de que sea el Estado nacional quien pueda requerir medidas cautelares contra los administrados y que este al margen de la rigurosidad de los requisitos que ese mismo Estado nacional ha establecido para los administrados.
Inconstitucionalidad del párrafo 2°, inciso 3°, del artículo 15 de la ley 26.854.
El inciso en cuestión establecer que “El recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo, salvo que se encontrare comprometida la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2.”.
Reconocer efectos suspensivos a los recursos de apelación que deduzca el Estado nacional contra las medidas cautelares decretadas en su contra, es virtualmente declarar o establecer la imposibilidad de obtener medidas cautelares contra el Estado nacional. Como puede observarse de la conjunción de las diferentes normas enumeradas en este capítulo, la restricciones a las cautelares contra el Estado es de tal magnitud que en los hechos significa que se ha legislado la prohibición de dictar medidas cautelares contra la Administración pública.
Analizado el plexo normativo de tal manera solo puede concluirse que la ley 26.854 es absolutamente inconstitucional en tanto viola el derecho el igualdad ante la ley del artículo 16 y el de defensa en juicio garantizado por el artículo 18 y de la Constitución nacional. En el ámbito del bloque de constitucionalidad, la ley 26.854 resulta repugnante al artículo 24 –derecho a la igualdad ante la ley-, 25 –protección judicial- y 26 –derechos económicos, sociales y culturales, clausula de progresividad- del pacto de San José de Costa Rica y el artículo 1° del protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Protocolo de San Salvador, en virtud del cual los estados parte se comprometieron a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho acuerdo internacional.
Entendemos que el principio o la clausula de “progresividad” de los derechos no sólo debe ser entendida como la obligación de sancionar leyes tendientes a la efectivización de los derechos reconocidos en dicho Protocolo adicional al Pacto de San José de Costa Rica, sino como la obligación de los Estados parte de evitar sancionar que restringen derechos de manera irrazonable y fuera de cualquiera de la excepciones previstas o derogar normas jurídicas que reconocen derechos en sintonía con dichos tratados.
B.- REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Atento a que se ha planteado la inconstitucionalidad del régimen de la ley 26.854, venimos a solicitar se dicte una medida cautelar a los efectos de que se decrete la inaplicabilidad del régimen de elección popular de los consejeros al Consejo de la Magistratura por el estamento de los abogados de la matricula federal, en atención al planteo de inconstitucionalidad que se ha formulado respecto de dicho régimen.
A su vez, solicitamos que se ordene al PEN, mediante una medida innovativa que suspenda de la convocatoria al régimen de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias –PASO- para la constitución del Consejo de la Magistratura, hasta tanto se resuelvan los planteos de inconstitucionalidad aquí formulados.
Bajo ningún punto de vista podrá colegirse que las medidas solicitadas resultan autosatisfactivas como argumento posible para su rechazo, toda vez que si se llegara a declarar la validez de las reformas operadas sobre el Consejo de la Magistratura, en la próxima elección presidencial podrá implementarse la elección popular de los consejeros de manera regular junto a la elección presidencial como establece la ley de reforma.
Entendemos que la reforma de la justicia iniciada por el PEN constituye una cuestión de “notoria gravedad institucional” reconocida tanto interna como internacionalmente, como ha quedado acreditado con las múltiples citas de dictámenes y comunicados transcriptos oportunamente en esta acción de amparo y por la cantidad de acciones iniciadas por constitucionalistas de nota del foro federal, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y diversos profesionales en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
Verosimilitud del derecho. FUMUS BONIS IURIS.
Teniendo en cuenta que este requisito formal sólo apunta a la demostración de una probabilidad de la existencia del derecho que se invoca y no a la demostración de la certeza absoluta, propia de la sentencia de resuelva la cuestión de fondo que ha dado lugar a esta acción de amparo, entendemos que se encuentra suficientemente desarrollado en los párrafos precedentes dicho extremo.
Se encuentra suficiente sustento en los derechos constitucionales, convencionales y tratados internacionales citados, máxime cuando se trata de una cuestión de puro derecho que no requiere mayor prueba ya que se limita a constatar la validez constitucional de las normas en juego.
Peligro en la demora. PERICULUM IN MORA.
Si su señoría entiende, como tradicionalmente se ha hecho, que el peligro en la demora es el riesgo probable de que la sentencia definitiva que se adopte en esta acción de amparo no pueda hacerse efectiva en virtud del tiempo transcurrido en la sustanciación del caso, es decir, que se vean frustrados los derechos invocados en el pleito por el transcurso del tiempo que lleve el pleito, también entendemos que este requisito se encuentra acreditado.
En efecto, si no se decretará la medida cautelar requerida una hipotética declaración de inconstitucionalidad de las normas impugnadas sería inútil porque ya se habría efectuado la elección popular de los consejeros representantes de los abogados, magistrados y académicos y se habría consolidado la proscripción de UNION POR TODOS y de muchísimos partidos que no alcanzan el umbral requerid.
Entendemos que lo expresado demuestra la intima relación entre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora del proceso, por lo demás tiene resuelto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que “los requisitos de procedencia de las medidas cautelares se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar”[17].
Contracautela.
Atento la notoria gravedad institucional que encierra el presente amparo y la cantidad de presentaciones similares que se están deduciendo a lo largo del país, sumado a que se trata de una cuestión de puro derecho, y que no existe monto demandado alguno, sino que la acción se funda en la preservación de los derechos constitucionales reconocidos a los abogados de la matricula federal y a la preservación de los valores relacionados con la independencia del Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que caracteriza al sistema republicano adoptado por nuestra Constitución nacional, solicitamos a vuestra señoría que se sirva disponer, para el caso, una caución juratoria como recaudo suficiente de procedencia de esta medida cautelar.
VIII.- RESERVA DE LA VÍA DEL PER SALTUM. EXPRESIÓN Y RESERVA DE LA CUESTIÓN FEDERAL DE LA LEY 48. VÍA EXCEPCIONAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
Desde ya anticipamos que para el caso de que la medida cautelar solicitada o la acción de amparo fuera denegada recurriremos por la vía del Recurso Extraordinario por Salto de Instancia previsto por la ley 26.790, toda vez que entendemos están dadas todas las condiciones necesarias para que se haya configurado la causal de “notoria gravedad institucional” que requiere dicha vía de excepción.
Toda vez que las cuestiones ventiladas en la presente causa son de evidente naturaleza constitucional y federal ya que se encuentra en discusión el alcance de diversos artículos de la Constitución Nacional y de las leyes que han reglamentado la constitución y funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del régimen que regula la concesión de medidas cautelares contra el Estado Nacional hago reserva de concurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía que habilita el recurso previsto por el artículo 14 de la ley 48.
A su vez, como los temas aquí desarrollados tienen claros puntos de contacto con derechos garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos y aun cuando no exista formalidad o reserva o expresión previa alguna que obligue a manifestar la voluntad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde ya anticipamos nuestra intención de hacer uso de dicha vía y recordamos a los tribunales y magistrados intervinientes en esta causa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que “…la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, del 30 de noviembre de 2007, ha subrayado que los órganos del Poder Judicial debían ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de "convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. También aclaró que esta función no debía quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implicaba que ese control debía ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones” Fallos: 333:1657.
IX.- PETITORIO.
1°) Se nos tenga por legalmente presentados, constituido el domicilio procesal y se corra traslado de la presente de conformidad con las reglas de la ley 16.986.
2°) Se declaren las inconstitucionalidades planteadas respecto del Régimen de medidas cautelares instituido por la ley 26.854 y por aplicación supletoria del CPCC se conceda, inaudita parte, la medida cautelar innovativa requerida, suspendiendo la convocatoria automática a las PASO dispuesta por la ley de reforma del Consejo de la Magistratura nro. 26855 y por el Decreto 577/2013, para los candidatos a Consejeros de dicho órgano.
3º) Se suspenda la aplicación del Decreto 577/2013 que convoca a elecciones para designar los miembros del Consejo de la Magistratura.
4°) Oportunamente se haga lugar a la acción de amparo y se declaren la inconstitucionalidades planteadas respecto del régimen electoral dispuesto por la ley de Reforma del Consejo de la Magistratura Nro 26855 en los artículos impugnados.
5°) Se condene en costas a la demandada vencida por aplicación de la ley 16.986 cuyo régimen desplaza al del CPCC por razones de especificidad.
PROVEER DE CONFORMIDAD.SERÁ JUSTICIA.